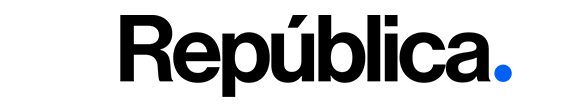Todo parecía estable, incluso definitivo, en Venezuela en 1998. Yo era un joven periodista en mi primera visita a Latinoamérica. No sospechaba que asistía a los últimos compases de una época. Este escrito nace de esa especie de malentendido entre el presente y la historia. De esa zona ambigua donde se cree estar observando el ahora y, sin saberlo, se están recogiendo los restos de un mundo a punto de desaparecer.
Eran los últimos meses del segundo gobierno de Rafael Caldera. Un país con evidentes signos de fatiga, pero reconocible. Crítico consigo mismo, pero todavía funcional. Desigual, pero confiado en su capacidad de corregirse. Una democracia con instituciones y debates públicos. Una élite política e intelectual que discutía el futuro con intensidad, no con miedo. Nadie hablaba aún en términos apocalípticos. El lenguaje del colapso no había entrado en el vocabulario cotidiano.
Caracas era el centro de esa conversación nacional. Una ciudad dura, contradictoria, fascinante. El cerro El Ávila dominaba el valle vigilando la urbe. Nos alojamos en el hotel Tamanaco: un cruce de caminos del poder caraqueño. Allí coincidían ejecutivos petroleros, políticos en tránsito, corresponsales y diplomáticos. Combinación de burbuja y espejo. En los desayunos cifras macroeconómicas alternaban con rumores electorales; en el bar se hablaba de béisbol, de petróleo, de política internacional. Sus pasillos y su lobby funcionaban como antesala informal de la nación. Desde sus ventanales, Caracas parecía ordenada, casi confiable.
De mis entrevistas a líderes políticos recuerdo especialmente la realizada a Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación). Exguerrillero, defendía las medidas del FMI. Diálogo inquieto, intelectual y cargado de advertencias. No era un gestor al uso; pensaba el país mientras lo gobernaba. Hablaba del desgaste del sistema, del desencanto social, de la pobreza estructural que no se resolvía con petróleo. No anunciaba el derrumbe, pero sí señalaba las grietas. Vista hoy, su lucidez resulta casi premonitoria. Su despacho no transmitía complacencia, sino un sentimiento de urgencia. Un encuentro agradable y sugerente por su contenido y fuerte personalidad. No olvido sus gratas palabras de despedida: “chao, mi viejo”.
Con Luis Giusti, presidente de PDVSA, la conversación fue distinta. En aquellos momentos la petrolera, segunda del mundo tras Saudi Aramco, representaba el 25 % del PIB y el 75 % de las exportaciones venezolanas. Era el corazón técnico y simbólico del Estado.
Elegante y solvente, defendía la apertura, la eficiencia, la profesionalización, la meritocracia. Giusti tenía posiblemente más poder que un ministro. Presentaba una compañía moderna, casi blindada frente a los vaivenes políticos. Escuchar su discurso era sentirse transportado a un organismo que se creía dueño de su destino. Renunció a PDVSA el mismo día que Hugo Chávez asumió el cargo.
Dialogué con el jefe de la Policía Metropolitana. Me invitaron a participar en una serie de vuelos de reconocimiento en helicóptero. Despegábamos a diario de La Carlota, base aérea enclavada en el corazón capitalino. En un gesto simpático me entregaron un diploma tras la experiencia.
Entrevisté al titular de Hacienda, Freddy Rojas Parra. A Hermann Soriano, ministro de Estado de Turismo. Vasto, exuberante, diverso, orgulloso… Venezuela es un país bellísimo. El atractivo de sus playas, montañas, sabanas y selvas junto con el delta del Orinoco ofrece y facilita múltiples oportunidades de desarrollo.
De boca de Marco Zarikian S. (origen armenio), presidente del Grupo Zarikian, escuché por primera vez la frase: “Venezuela es un país subsidiado por Dios”. No sería la última.
Otro empresario me contó que los latinoamericanos les llamaban “indios tabaratos”. Me explicó que los venezolanos, cuando viajaban por la región, solían decir aquello de “…tá barato, deme dos”. Un viejo chiste que yo —recién llegado— no conocía.
Afirmaciones y dichos que hoy revelan en toda su crudeza la tragedia del país.
Me reuní con el ingeniero industrial y multimillonario Lorenzo Mendoza. Patrimonio estimado en USD 1500M (hoy 2500M). Dueño y director ejecutivo del Grupo Polar. Principal productor privado de bebidas y alimentos. Artículo emblemático: la cerveza “Polar”.
Colegas de El Nacional y El Universal me llevaron a las respectivas redacciones. Más que periódicos, en 1998 ambos diarios eran instituciones civiles. El primero era más intelectual y analítico; el segundo, más institucional y transversal. El periodismo era todavía un oficio, no una trinchera.
Con la ayuda de múltiples conversaciones con políticos, periodistas y representantes de todos los sectores empecé a descubrir las complejidades de la realidad venezolana. Para acabar de entender un lugar hay que saborear su comida, parte integral de su idiosincrasia y cultura. Arepas, pabellón criollo, cachapas, sancochos: la mesa era abundante, hospitalaria, cotidiana.
Mis desplazamientos por el país y las charlas con sus gentes, las entrevistas a los gobernadores provinciales… me brindaron una perspectiva que complementaba el centralismo de Caracas. Lo que nunca me quedó claro fue el trato dispensado a Chávez. Indultar y conceder el derecho al sufragio activo a un golpista es una facultad del gobierno. Pero ¿el pasivo? ¿Permitirle presentar su candidatura a las elecciones de diciembre de aquel año? Nadie fue capaz de ofrecerme una respuesta racional y convincente.
Durante décadas el dinero del petróleo fue a los bolsillos de los políticos. Tanto los de izquierda de Acción Democrática (Adecos) como los conservadores de COPEI se sirvieron del dinero del petróleo. Al final la población, desesperada y empobrecida, dio su voto a Chávez. Con su régimen todo fue a peor. Hasta acabar en desastre.
Una vez abandonamos la capital, el país se desplegó ante nosotros con una riqueza que ningún despacho podía explicar. Visitamos los dos puertos marítimos más importantes y de mayor valor económico, donde entrevistamos a las autoridades.
En La Guaira, que funcionaba con eficiencia técnica, la montaña se lanzaba sobre el mar, que respondía con oficio y un dejo de cansancio. En Puerto Cabello, más abierto e histórico, el comercio —siempre más sabio que la política— fluía con una normalidad hoy impensable.
Hacia el occidente atravesamos diversas provincias. Aragua, con su capital Maracay: ordenada, verde, institucional. Orden tropical y avenidas rectas. Carabobo, con Valencia, nos mostraba una industria con carácter, segura de sí misma. Una sólida clase media y conciencia de su peso, que producía antes de opinar. Lara, con Barquisimeto, transmitía una sequedad luminosa: música, calma e introspección.
La ciudad de Mérida, enclavada en los Andes, fue una revelación. Universitaria y reflexiva. Su clima fresco y su luz limpia imponían otro ritmo vital. El teleférico, que ascendía hasta las cercanías del imponente Pico Bolívar (5.000 m), era una proeza técnica. Una metáfora nacional: ambición, orgullo, altura.
Monagas, con Maturín, introducía el petróleo de oriente: llano, expansivo, presente en cada conversación. La riqueza se intuía bajo los pies. Anzoátegui miraba al futuro con optimismo técnico. Su capital, Barcelona, articulada con Puerto La Cruz y el oriente energético, establecía una modernidad sin estridencias. Se hablaba de la orimulsión, ese invento que prometía convertir un residuo pesado del petróleo en combustible competitivo.
Viajamos a la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Una denominación que remite a la heroica resistencia durante la independencia. Los hoteleros con los que dialogamos apostaban por el crecimiento sostenido, la diversificación y el futuro: sol con vocación económica. Venezuela parecía casi invulnerable… al menos eso me pareció desde el aire, en un vuelo en ala delta sobre la costa. El mar extendiéndose sin límites y la isla luminosa.
Continuamos hacia el estado Bolívar, al sur. Amplitud mineral e historia fluvial. Lamenté que la capital hubiera perdido su atractivo nombre original. Es cierto que fue, en su día, sede del célebre Congreso de Bolívar. Sin embargo, “Angostura” evoca de forma muy hermosa el punto donde el inmenso y lento Orinoco se estrecha.
Gracias a una charla con el embajador alemán había empezado a familiarizarme con la vida y obra de Alejandro Humboldt. El diplomático me habló del periplo (1799–1804) del prusiano —el más grande jamás emprendido hasta entonces por un particular— y de su posterior obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. La primera investigación exclusivamente científica con financiación privada. Pude comprobar el gran afecto y aprecio que existía en Venezuela y otros países latinos por este fascinante personaje.
Llegamos a El Dorado, en el arco aurífero del Orinoco. Visitamos una mina de oro, muy profunda. Descendí con los mineros. Aire denso, calor, oscuridad. Pronto apareció la claustrofobia y un terrible dolor de cabeza. Ellos, en cambio, se movían con naturalidad. Comencé a entender el otro rostro de la riqueza venezolana: el del oro arrancado a pulso, sin épica. Al salir, la luz nos golpeó de forma violenta.
Continuamos por la sabana hasta cruzar la frontera con Brasil. Al otro lado, en el estado de Roraima, recuerdo una noche cenando una feijoada, como si el continente fuese continuo. Esa naturalidad limítrofe decía mucho de una Venezuela que aún se pensaba conectada, no aislada.
La literatura palpitaba en la conversación pública. Las letras todavía caminaban junto al país, no detrás de él. Leí las novelas y los numerosos artículos de Arturo Uslar Pietri, como aquella temprana consigna de “sembrar el petróleo”. Una frase lanzada al futuro que el país no había querido recoger. Uslar era una presencia vertical, casi geológica. No escribía desde la urgencia, sino desde la advertencia. Rómulo Gallegos seguía siendo una brújula moral. Doña Bárbara no era solo una novela: era una exhortación permanente. La lucha entre civilización y barbarie no pertenecía al pasado; respiraba aún en el territorio que yo recorría. El novelista y periodista Miguel Otero Silva fue un constructor de memoria. En La muerte de Honorio retrata la represión de la dictadura de Pérez Jiménez. Obra y vida pública del fundador de El Nacional constituyeron un espejo de dignidad y denuncia.
Como tantas veces, me quedan muchas vivencias e impresiones de Venezuela por relatar. Por ahora, y para terminar, una reflexión sobre el título de este texto. Lo utilizo porque estuve allí cuando Venezuela aún no se explicaba desde la herida. En un instante en el que nadie sabía que estaba viviendo una frontera histórica. Importa contarlo porque el después lo ha explicado todo demasiado. Y el antes, si no se escribe, desaparece.
Todo parecía estable, incluso definitivo, en Venezuela en 1998. Yo era un joven periodista en mi primera visita a Latinoamérica. No sospechaba que asistía a los últimos compases de una época. Este escrito nace de esa especie de malentendido entre el presente y la historia. De esa zona ambigua donde se cree estar observando el ahora y, sin saberlo, se están recogiendo los restos de un mundo a punto de desaparecer.
Eran los últimos meses del segundo gobierno de Rafael Caldera. Un país con evidentes signos de fatiga, pero reconocible. Crítico consigo mismo, pero todavía funcional. Desigual, pero confiado en su capacidad de corregirse. Una democracia con instituciones y debates públicos. Una élite política e intelectual que discutía el futuro con intensidad, no con miedo. Nadie hablaba aún en términos apocalípticos. El lenguaje del colapso no había entrado en el vocabulario cotidiano.
Caracas era el centro de esa conversación nacional. Una ciudad dura, contradictoria, fascinante. El cerro El Ávila dominaba el valle vigilando la urbe. Nos alojamos en el hotel Tamanaco: un cruce de caminos del poder caraqueño. Allí coincidían ejecutivos petroleros, políticos en tránsito, corresponsales y diplomáticos. Combinación de burbuja y espejo. En los desayunos cifras macroeconómicas alternaban con rumores electorales; en el bar se hablaba de béisbol, de petróleo, de política internacional. Sus pasillos y su lobby funcionaban como antesala informal de la nación. Desde sus ventanales, Caracas parecía ordenada, casi confiable.
De mis entrevistas a líderes políticos recuerdo especialmente la realizada a Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación). Exguerrillero, defendía las medidas del FMI. Diálogo inquieto, intelectual y cargado de advertencias. No era un gestor al uso; pensaba el país mientras lo gobernaba. Hablaba del desgaste del sistema, del desencanto social, de la pobreza estructural que no se resolvía con petróleo. No anunciaba el derrumbe, pero sí señalaba las grietas. Vista hoy, su lucidez resulta casi premonitoria. Su despacho no transmitía complacencia, sino un sentimiento de urgencia. Un encuentro agradable y sugerente por su contenido y fuerte personalidad. No olvido sus gratas palabras de despedida: “chao, mi viejo”.
Con Luis Giusti, presidente de PDVSA, la conversación fue distinta. En aquellos momentos la petrolera, segunda del mundo tras Saudi Aramco, representaba el 25 % del PIB y el 75 % de las exportaciones venezolanas. Era el corazón técnico y simbólico del Estado.
Elegante y solvente, defendía la apertura, la eficiencia, la profesionalización, la meritocracia. Giusti tenía posiblemente más poder que un ministro. Presentaba una compañía moderna, casi blindada frente a los vaivenes políticos. Escuchar su discurso era sentirse transportado a un organismo que se creía dueño de su destino. Renunció a PDVSA el mismo día que Hugo Chávez asumió el cargo.
Dialogué con el jefe de la Policía Metropolitana. Me invitaron a participar en una serie de vuelos de reconocimiento en helicóptero. Despegábamos a diario de La Carlota, base aérea enclavada en el corazón capitalino. En un gesto simpático me entregaron un diploma tras la experiencia.
Entrevisté al titular de Hacienda, Freddy Rojas Parra. A Hermann Soriano, ministro de Estado de Turismo. Vasto, exuberante, diverso, orgulloso… Venezuela es un país bellísimo. El atractivo de sus playas, montañas, sabanas y selvas junto con el delta del Orinoco ofrece y facilita múltiples oportunidades de desarrollo.
De boca de Marco Zarikian S. (origen armenio), presidente del Grupo Zarikian, escuché por primera vez la frase: “Venezuela es un país subsidiado por Dios”. No sería la última.
Otro empresario me contó que los latinoamericanos les llamaban “indios tabaratos”. Me explicó que los venezolanos, cuando viajaban por la región, solían decir aquello de “…tá barato, deme dos”. Un viejo chiste que yo —recién llegado— no conocía.
Afirmaciones y dichos que hoy revelan en toda su crudeza la tragedia del país.
Me reuní con el ingeniero industrial y multimillonario Lorenzo Mendoza. Patrimonio estimado en USD 1500M (hoy 2500M). Dueño y director ejecutivo del Grupo Polar. Principal productor privado de bebidas y alimentos. Artículo emblemático: la cerveza “Polar”.
Colegas de El Nacional y El Universal me llevaron a las respectivas redacciones. Más que periódicos, en 1998 ambos diarios eran instituciones civiles. El primero era más intelectual y analítico; el segundo, más institucional y transversal. El periodismo era todavía un oficio, no una trinchera.
Con la ayuda de múltiples conversaciones con políticos, periodistas y representantes de todos los sectores empecé a descubrir las complejidades de la realidad venezolana. Para acabar de entender un lugar hay que saborear su comida, parte integral de su idiosincrasia y cultura. Arepas, pabellón criollo, cachapas, sancochos: la mesa era abundante, hospitalaria, cotidiana.
Mis desplazamientos por el país y las charlas con sus gentes, las entrevistas a los gobernadores provinciales… me brindaron una perspectiva que complementaba el centralismo de Caracas. Lo que nunca me quedó claro fue el trato dispensado a Chávez. Indultar y conceder el derecho al sufragio activo a un golpista es una facultad del gobierno. Pero ¿el pasivo? ¿Permitirle presentar su candidatura a las elecciones de diciembre de aquel año? Nadie fue capaz de ofrecerme una respuesta racional y convincente.
Durante décadas el dinero del petróleo fue a los bolsillos de los políticos. Tanto los de izquierda de Acción Democrática (Adecos) como los conservadores de COPEI se sirvieron del dinero del petróleo. Al final la población, desesperada y empobrecida, dio su voto a Chávez. Con su régimen todo fue a peor. Hasta acabar en desastre.
Una vez abandonamos la capital, el país se desplegó ante nosotros con una riqueza que ningún despacho podía explicar. Visitamos los dos puertos marítimos más importantes y de mayor valor económico, donde entrevistamos a las autoridades.
En La Guaira, que funcionaba con eficiencia técnica, la montaña se lanzaba sobre el mar, que respondía con oficio y un dejo de cansancio. En Puerto Cabello, más abierto e histórico, el comercio —siempre más sabio que la política— fluía con una normalidad hoy impensable.
Hacia el occidente atravesamos diversas provincias. Aragua, con su capital Maracay: ordenada, verde, institucional. Orden tropical y avenidas rectas. Carabobo, con Valencia, nos mostraba una industria con carácter, segura de sí misma. Una sólida clase media y conciencia de su peso, que producía antes de opinar. Lara, con Barquisimeto, transmitía una sequedad luminosa: música, calma e introspección.
La ciudad de Mérida, enclavada en los Andes, fue una revelación. Universitaria y reflexiva. Su clima fresco y su luz limpia imponían otro ritmo vital. El teleférico, que ascendía hasta las cercanías del imponente Pico Bolívar (5.000 m), era una proeza técnica. Una metáfora nacional: ambición, orgullo, altura.
Monagas, con Maturín, introducía el petróleo de oriente: llano, expansivo, presente en cada conversación. La riqueza se intuía bajo los pies. Anzoátegui miraba al futuro con optimismo técnico. Su capital, Barcelona, articulada con Puerto La Cruz y el oriente energético, establecía una modernidad sin estridencias. Se hablaba de la orimulsión, ese invento que prometía convertir un residuo pesado del petróleo en combustible competitivo.
Viajamos a la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Una denominación que remite a la heroica resistencia durante la independencia. Los hoteleros con los que dialogamos apostaban por el crecimiento sostenido, la diversificación y el futuro: sol con vocación económica. Venezuela parecía casi invulnerable… al menos eso me pareció desde el aire, en un vuelo en ala delta sobre la costa. El mar extendiéndose sin límites y la isla luminosa.
Continuamos hacia el estado Bolívar, al sur. Amplitud mineral e historia fluvial. Lamenté que la capital hubiera perdido su atractivo nombre original. Es cierto que fue, en su día, sede del célebre Congreso de Bolívar. Sin embargo, “Angostura” evoca de forma muy hermosa el punto donde el inmenso y lento Orinoco se estrecha.
Gracias a una charla con el embajador alemán había empezado a familiarizarme con la vida y obra de Alejandro Humboldt. El diplomático me habló del periplo (1799–1804) del prusiano —el más grande jamás emprendido hasta entonces por un particular— y de su posterior obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. La primera investigación exclusivamente científica con financiación privada. Pude comprobar el gran afecto y aprecio que existía en Venezuela y otros países latinos por este fascinante personaje.
Llegamos a El Dorado, en el arco aurífero del Orinoco. Visitamos una mina de oro, muy profunda. Descendí con los mineros. Aire denso, calor, oscuridad. Pronto apareció la claustrofobia y un terrible dolor de cabeza. Ellos, en cambio, se movían con naturalidad. Comencé a entender el otro rostro de la riqueza venezolana: el del oro arrancado a pulso, sin épica. Al salir, la luz nos golpeó de forma violenta.
Continuamos por la sabana hasta cruzar la frontera con Brasil. Al otro lado, en el estado de Roraima, recuerdo una noche cenando una feijoada, como si el continente fuese continuo. Esa naturalidad limítrofe decía mucho de una Venezuela que aún se pensaba conectada, no aislada.
La literatura palpitaba en la conversación pública. Las letras todavía caminaban junto al país, no detrás de él. Leí las novelas y los numerosos artículos de Arturo Uslar Pietri, como aquella temprana consigna de “sembrar el petróleo”. Una frase lanzada al futuro que el país no había querido recoger. Uslar era una presencia vertical, casi geológica. No escribía desde la urgencia, sino desde la advertencia. Rómulo Gallegos seguía siendo una brújula moral. Doña Bárbara no era solo una novela: era una exhortación permanente. La lucha entre civilización y barbarie no pertenecía al pasado; respiraba aún en el territorio que yo recorría. El novelista y periodista Miguel Otero Silva fue un constructor de memoria. En La muerte de Honorio retrata la represión de la dictadura de Pérez Jiménez. Obra y vida pública del fundador de El Nacional constituyeron un espejo de dignidad y denuncia.
Como tantas veces, me quedan muchas vivencias e impresiones de Venezuela por relatar. Por ahora, y para terminar, una reflexión sobre el título de este texto. Lo utilizo porque estuve allí cuando Venezuela aún no se explicaba desde la herida. En un instante en el que nadie sabía que estaba viviendo una frontera histórica. Importa contarlo porque el después lo ha explicado todo demasiado. Y el antes, si no se escribe, desaparece.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: