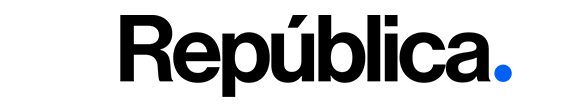José Ortega y Gasset advertía que ser de izquierda o de derecha podía convertirse, con sorprendente facilidad, en una de las infinitas maneras de optar por la estupidez voluntaria. La frase, incómoda y deliberadamente provocadora, no pretendía equiparar programas políticos ni diluir responsabilidades históricas, sino señalar un fenómeno más profundo y persistente: la renuncia al pensamiento íntegro en favor de identidades morales amputadas. Ortega hablaba de hemiplejía moral porque veía en el hombre ideologizado a alguien que decide mirar el mundo con un solo ojo y declarar inexistente, o incluso monstruoso, todo aquello que queda fuera de su campo visual.
Casi un siglo después, la advertencia conserva una vigencia inquietante. La conversación pública en redes sociales, medios y espacios académicos se ha vuelto un ejercicio de lealtades tribales donde la complejidad es sospechosa y la crítica transversal se castiga. Quien cuestiona a los suyos es acusado de traición; quien se niega a elegir bando es tachado de tibio. El aplauso, como intuía Ortega, ya no se reserva para los argumentos bien construidos, sino para las consignas que confirman prejuicios previos. No se premia la lucidez, sino la obediencia emocional.
Este fenómeno no es exclusivo de una latitud ni de un signo ideológico. Hannah Arendt advertía que el pensamiento crítico no consiste en acumular doctrinas, sino en sostener un diálogo exigente con uno mismo, incluso cuando ese diálogo resulta incómodo. Sin embargo, la lógica de la polarización actual premia lo contrario. Se celebra al intelectual domesticado, al opinador predecible, al académico que adapta su juicio a la expectativa del grupo. El precio de disentir es alto, y por eso tantos prefieren la comodidad de la consigna al riesgo de la reflexión.
La hemiplejía moral se manifiesta, además, en una peligrosa selectividad ética. Se condena la corrupción cuando la comete el adversario, pero se justifica cuando sirve a la causa propia. Se defiende la libertad de expresión mientras confirma nuestras creencias y se exige censura cuando las desafía. George Orwell, con su ironía habitual, lo expresó con crudeza al señalar que ciertos animales eran más iguales que otros. No se trata de incoherencias accidentales, sino de una lógica moral fragmentada que prioriza la pertenencia sobre la verdad.
En América Latina, y también en Guatemala, este clima se ve reforzado por una mezcla de desconfianza institucional, frustración social y retórica emocional. La política se ha convertido en un escenario donde importa más el gesto que el contenido, más el enemigo que el problema. En ese contexto, pensar con matices parece un lujo innecesario, cuando en realidad es una urgencia cívica. Isaiah Berlin recordaba que las grandes catástrofes políticas suelen nacer de ideas simples llevadas al extremo, no de debates complejos sostenidos con honestidad.
No se trata, como algunos suponen, de refugiarse en un centrismo pálido ni de diluir las diferencias reales entre proyectos de sociedad. Ortega nunca propuso la neutralidad como virtud automática. Lo que exigía era algo más incómodo: la disposición a ver la realidad en su densidad, a reconocer que ninguna ideología agota lo humano y que toda visión parcial, cuando se absolutiza, termina empobreciendo la vida moral.
Quizá el desafío más urgente de nuestro tiempo no sea elegir correctamente un bando, sino recuperar la valentía de pensar sin muletas ideológicas. Atreverse a criticar lo propio, escuchar lo ajeno y resistir la tentación del aplauso fácil. Como cantaba Silvio Rodríguez, «la verdad no es la verdad si no duele un poco». Y tal vez sea precisamente ese dolor, el de pensar con ambos hemisferios, el primer síntoma de una salud moral que hoy escasea.
La hemiplejía moral y el aplauso de los bandos
José Ortega y Gasset advertía que ser de izquierda o de derecha podía convertirse, con sorprendente facilidad, en una de las infinitas maneras de optar por la estupidez voluntaria. La frase, incómoda y deliberadamente provocadora, no pretendía equiparar programas políticos ni diluir responsabilidades históricas, sino señalar un fenómeno más profundo y persistente: la renuncia al pensamiento íntegro en favor de identidades morales amputadas. Ortega hablaba de hemiplejía moral porque veía en el hombre ideologizado a alguien que decide mirar el mundo con un solo ojo y declarar inexistente, o incluso monstruoso, todo aquello que queda fuera de su campo visual.
Casi un siglo después, la advertencia conserva una vigencia inquietante. La conversación pública en redes sociales, medios y espacios académicos se ha vuelto un ejercicio de lealtades tribales donde la complejidad es sospechosa y la crítica transversal se castiga. Quien cuestiona a los suyos es acusado de traición; quien se niega a elegir bando es tachado de tibio. El aplauso, como intuía Ortega, ya no se reserva para los argumentos bien construidos, sino para las consignas que confirman prejuicios previos. No se premia la lucidez, sino la obediencia emocional.
Este fenómeno no es exclusivo de una latitud ni de un signo ideológico. Hannah Arendt advertía que el pensamiento crítico no consiste en acumular doctrinas, sino en sostener un diálogo exigente con uno mismo, incluso cuando ese diálogo resulta incómodo. Sin embargo, la lógica de la polarización actual premia lo contrario. Se celebra al intelectual domesticado, al opinador predecible, al académico que adapta su juicio a la expectativa del grupo. El precio de disentir es alto, y por eso tantos prefieren la comodidad de la consigna al riesgo de la reflexión.
La hemiplejía moral se manifiesta, además, en una peligrosa selectividad ética. Se condena la corrupción cuando la comete el adversario, pero se justifica cuando sirve a la causa propia. Se defiende la libertad de expresión mientras confirma nuestras creencias y se exige censura cuando las desafía. George Orwell, con su ironía habitual, lo expresó con crudeza al señalar que ciertos animales eran más iguales que otros. No se trata de incoherencias accidentales, sino de una lógica moral fragmentada que prioriza la pertenencia sobre la verdad.
En América Latina, y también en Guatemala, este clima se ve reforzado por una mezcla de desconfianza institucional, frustración social y retórica emocional. La política se ha convertido en un escenario donde importa más el gesto que el contenido, más el enemigo que el problema. En ese contexto, pensar con matices parece un lujo innecesario, cuando en realidad es una urgencia cívica. Isaiah Berlin recordaba que las grandes catástrofes políticas suelen nacer de ideas simples llevadas al extremo, no de debates complejos sostenidos con honestidad.
No se trata, como algunos suponen, de refugiarse en un centrismo pálido ni de diluir las diferencias reales entre proyectos de sociedad. Ortega nunca propuso la neutralidad como virtud automática. Lo que exigía era algo más incómodo: la disposición a ver la realidad en su densidad, a reconocer que ninguna ideología agota lo humano y que toda visión parcial, cuando se absolutiza, termina empobreciendo la vida moral.
Quizá el desafío más urgente de nuestro tiempo no sea elegir correctamente un bando, sino recuperar la valentía de pensar sin muletas ideológicas. Atreverse a criticar lo propio, escuchar lo ajeno y resistir la tentación del aplauso fácil. Como cantaba Silvio Rodríguez, «la verdad no es la verdad si no duele un poco». Y tal vez sea precisamente ese dolor, el de pensar con ambos hemisferios, el primer síntoma de una salud moral que hoy escasea.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: