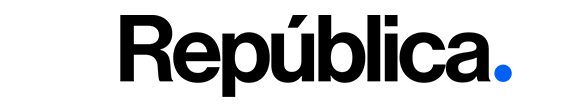Circula desde hace años una lista que se atribuye a Orwell y que promete describir el camino hacia el totalitarismo en siete pasos. Se comparte con la seguridad de quien cita una sentencia clásica, pero vale la pena hacer una pausa. Ese texto no es de Orwell. Es una síntesis moderna que toma prestadas intuiciones orwellianas y las ordena como si fueran un manual. Que sea apócrifa no la vuelve irrelevante. La vuelve riesgosa cuando se usa como pasaporte de verdad. Y en Guatemala, en 2026, esa diferencia importa más de lo que quisiéramos admitir.
La advertencia de fondo es conocida por la mejor tradición liberal. El poder rara vez empieza por la fuerza desnuda. Empieza por el lenguaje. Cuando se estrecha el vocabulario, se estrecha el pensamiento. Cuando se normalizan eufemismos, se normalizan abusos. Cuando la vida pública deja de distinguir con claridad entre hechos y relatos, el ciudadano pierde el suelo bajo los pies y queda listo para aceptar cualquier relato que prometa orden. Orwell imaginó un mundo donde la lengua se empobrece para volver impensable la disidencia. Un filólogo como Victor Klemperer observó, desde otro horror histórico, que los regímenes no solo persiguen personas, también intoxican palabras hasta que lo indecible parezca razonable.
El totalitarismo contemporáneo no siempre entra con botas. A menudo entra con modales. Puede presentarse como protección frente a la desinformación, como necesidad de armonía social, como llamado a la responsabilidad, como cruzada moral para salvarnos de nosotros mismos. Y, sin embargo, el resultado puede ser el mismo. Se castiga la pregunta incómoda, se sospecha del que investiga, se humilla al que contradice. No hace falta prohibir un periódico si se puede asfixiarlo por otras vías. No hace falta cerrar un micrófono si se puede encarecer su uso, saturarlo de ruido, convertir su ejercicio en un riesgo personal o judicial.
En Guatemala el debate no es teórico. El ambiente para el periodismo y la crítica pública se ha degradado, y eso no lo inventa la oposición ni lo exagera la academia. Se ha documentado el hostigamiento a periodistas, la presión económica y el uso del derecho penal como forma de intimidación. Se ha vuelto habitual que se discuta menos la información y más la intención atribuida a quien la publica. Cuando el argumento se sustituye por la sospecha, el espacio de la libertad se encoge. Esa es una mala noticia para cualquiera que crea en la república como conversación y no como griterío.
El problema no se reduce a un bando. Esa es precisamente la trampa. El impulso de controlar el discurso aparece tanto en quienes se sienten dueños de la moral como en quienes se sienten dueños del orden. Unos quieren prohibir para proteger sensibilidades. Otros quieren castigar para imponer disciplina. Ambos olvidan que la libertad de expresión no es un premio a las ideas correctas, es una condición para que podamos distinguirlas. Allí donde el desacuerdo se interpreta como traición, la política se vuelve religión y el Estado se convierte en tribunal de almas.
La tradición siempre ha entendido que el poder necesita frenos, sobre todo cuando se presenta como salvación. Los planes grandiosos, los proyectos que prometen un bien total, suelen exigir una obediencia total. Y el ciudadano, cansado, termina aceptando que otros piensen por él. Ese es el despotismo suave. No destruye de golpe, adormece. Cambia la valentía por prudencia, la prudencia por silencio y el silencio por costumbre.
Por eso desconfío de las listas virales que nos entregan la tiranía en siete estaciones. La libertad no se pierde en un solo acto dramático. Se desgasta cuando dejamos de cuidar las palabras, cuando aceptamos que el insulto sustituya la prueba, cuando celebramos la censura contra el adversario y luego nos sorprendemos al verla girar hacia nosotros. En tiempos de confusión, conviene recuperar una idea simple y exigente. Defender el derecho a preguntar y a disentir, incluso cuando incomoda. Exigir rigor a quien acusa, también cuando coincide con uno. Recordar que la verdad necesita instituciones, pero también necesita ciudadanos con oído fino para detectar la manipulación.
A veces una canción sirve para decir lo que el editorialismo olvida. Si callan la voz, no desaparece el problema, solo se oscurece. Y cuando la oscuridad se vuelve costumbre, cualquier linterna parece subversiva. Que no nos pase eso por pereza. Que no nos pase por miedo. Que no nos pase por confundir el orden con la mordaza.
El totalitarismo empieza en el diccionario
Circula desde hace años una lista que se atribuye a Orwell y que promete describir el camino hacia el totalitarismo en siete pasos. Se comparte con la seguridad de quien cita una sentencia clásica, pero vale la pena hacer una pausa. Ese texto no es de Orwell. Es una síntesis moderna que toma prestadas intuiciones orwellianas y las ordena como si fueran un manual. Que sea apócrifa no la vuelve irrelevante. La vuelve riesgosa cuando se usa como pasaporte de verdad. Y en Guatemala, en 2026, esa diferencia importa más de lo que quisiéramos admitir.
La advertencia de fondo es conocida por la mejor tradición liberal. El poder rara vez empieza por la fuerza desnuda. Empieza por el lenguaje. Cuando se estrecha el vocabulario, se estrecha el pensamiento. Cuando se normalizan eufemismos, se normalizan abusos. Cuando la vida pública deja de distinguir con claridad entre hechos y relatos, el ciudadano pierde el suelo bajo los pies y queda listo para aceptar cualquier relato que prometa orden. Orwell imaginó un mundo donde la lengua se empobrece para volver impensable la disidencia. Un filólogo como Victor Klemperer observó, desde otro horror histórico, que los regímenes no solo persiguen personas, también intoxican palabras hasta que lo indecible parezca razonable.
El totalitarismo contemporáneo no siempre entra con botas. A menudo entra con modales. Puede presentarse como protección frente a la desinformación, como necesidad de armonía social, como llamado a la responsabilidad, como cruzada moral para salvarnos de nosotros mismos. Y, sin embargo, el resultado puede ser el mismo. Se castiga la pregunta incómoda, se sospecha del que investiga, se humilla al que contradice. No hace falta prohibir un periódico si se puede asfixiarlo por otras vías. No hace falta cerrar un micrófono si se puede encarecer su uso, saturarlo de ruido, convertir su ejercicio en un riesgo personal o judicial.
En Guatemala el debate no es teórico. El ambiente para el periodismo y la crítica pública se ha degradado, y eso no lo inventa la oposición ni lo exagera la academia. Se ha documentado el hostigamiento a periodistas, la presión económica y el uso del derecho penal como forma de intimidación. Se ha vuelto habitual que se discuta menos la información y más la intención atribuida a quien la publica. Cuando el argumento se sustituye por la sospecha, el espacio de la libertad se encoge. Esa es una mala noticia para cualquiera que crea en la república como conversación y no como griterío.
El problema no se reduce a un bando. Esa es precisamente la trampa. El impulso de controlar el discurso aparece tanto en quienes se sienten dueños de la moral como en quienes se sienten dueños del orden. Unos quieren prohibir para proteger sensibilidades. Otros quieren castigar para imponer disciplina. Ambos olvidan que la libertad de expresión no es un premio a las ideas correctas, es una condición para que podamos distinguirlas. Allí donde el desacuerdo se interpreta como traición, la política se vuelve religión y el Estado se convierte en tribunal de almas.
La tradición siempre ha entendido que el poder necesita frenos, sobre todo cuando se presenta como salvación. Los planes grandiosos, los proyectos que prometen un bien total, suelen exigir una obediencia total. Y el ciudadano, cansado, termina aceptando que otros piensen por él. Ese es el despotismo suave. No destruye de golpe, adormece. Cambia la valentía por prudencia, la prudencia por silencio y el silencio por costumbre.
Por eso desconfío de las listas virales que nos entregan la tiranía en siete estaciones. La libertad no se pierde en un solo acto dramático. Se desgasta cuando dejamos de cuidar las palabras, cuando aceptamos que el insulto sustituya la prueba, cuando celebramos la censura contra el adversario y luego nos sorprendemos al verla girar hacia nosotros. En tiempos de confusión, conviene recuperar una idea simple y exigente. Defender el derecho a preguntar y a disentir, incluso cuando incomoda. Exigir rigor a quien acusa, también cuando coincide con uno. Recordar que la verdad necesita instituciones, pero también necesita ciudadanos con oído fino para detectar la manipulación.
A veces una canción sirve para decir lo que el editorialismo olvida. Si callan la voz, no desaparece el problema, solo se oscurece. Y cuando la oscuridad se vuelve costumbre, cualquier linterna parece subversiva. Que no nos pase eso por pereza. Que no nos pase por miedo. Que no nos pase por confundir el orden con la mordaza.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: