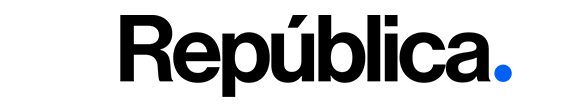En los últimos años, los indicadores macroeconómicos de Guatemala han generado buenas noticias: un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 3.7 – 3.8 %, una inflación que se ha moderado tras niveles más altos y una deuda pública relativamente baja en comparación regional. Sin embargo, cuando esos datos se miran con detenimiento: ¿A qué precio celebramos cifras que no representan bienestar real?
Según la “más” reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2023), el 56 % de la población vive en condición de pobreza, de los cuales 16.2 % enfrenta pobreza extrema y otro 39.8 % pobreza no extrema. Es decir, más de la mitad del país no tiene garantizado un nivel de vida digno, con carencias que van desde acceso a alimentación básica hasta educación, salud y transporte. Sin embargo, estos datos, tan crudos como reveladores, no son parte de discursos oficiales.
En paralelo, indicadores como la inflación e indicadores macroeconómicos son usados casi como prueba de que “La economía está bien”. La inflación interanual llegó a caer a alrededor de 1.7 % en 2025 y el PIB real creció por encima de 3.5 % en 2024. Pero estas cifras, útiles para economistas y planificadores, poco dicen sobre la calidad de vida, la seguridad o las oportunidades reales para la mayoría.
Esa brecha entre lo que se celebra en informes técnicos y lo que se sufre en las tiendas de la esquina y mercados es un síntoma de una normalización peligrosa: hemos dejado de escandalizarnos por lo que debería indignarnos. La pobreza extrema y el tamaño de la población en situaciones vulnerables se convirtieron en datos habituales.
Esta normalización también se traduce en cómo enfrentamos otros problemas estructurales. Si más de la mitad de las familias no accede a condiciones de vida dignas, no es extraño que fenómenos como el trabajo informal, que abarca más del 70 % de la fuerza laboral sigan siendo regla y no excepción. La informalidad no es solo un dato estadístico: es la realidad de millones de guatemaltecos que no tienen seguridad social, acceso a financiamiento o un contrato que les dé derechos básicos.
La violencia, otro síntoma de fallas estructurales, se hace “parte del día a día”. Aunque las estadísticas oficiales sobre homicidios y violencia presentan variaciones por departamento y año tras año, el efecto social es el mismo: la gente normaliza tener miedo, ajusta sus rutinas, limita sus salidas y, en muchos casos, resigna exigencias del gobierno en materia de seguridad. La violencia deja de ser excepcional para convertirse en un telón de fondo. Y eso hace que debates necesarios sobre justicia y prevención se queden en meros comentarios, sin transformarse en presión ciudadana organizada.
La resignación también afecta a otras esferas de la vida social. La desigualdad educativa se vuelve rutina; el acceso a servicios de salud de calidad sigue siendo limitado para amplios sectores y la falta de infraestructura en áreas rurales y urbanas marginadas se percibe como algo casi inevitable. Celebramos datos macroeconómicos, pero ignorar estos contrastes profundos es contribuir a que lo inaceptable no solo sea tolerado, sino que se entienda como “LO NORMAL”.
Cuando como sociedad dejamos de indignarnos por indicadores que apuntan a carencias graves, cuando aceptamos narrativas oficiales que privilegian cifras económicas por encima del bienestar humano, debilitamos la exigencia al gobierno y diluimos la responsabilidad compartida de construir un mejor futuro.
La verdadera prosperidad se mide en la capacidad de un país para garantizar que cada niño tenga acceso a educación y nutrición adecuada, que cada familia tenga vivienda digna y seguridad, y que cada ciudadano tenga oportunidades reales de desarrollo.
En los últimos años, los indicadores macroeconómicos de Guatemala han generado buenas noticias: un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 3.7 – 3.8 %, una inflación que se ha moderado tras niveles más altos y una deuda pública relativamente baja en comparación regional. Sin embargo, cuando esos datos se miran con detenimiento: ¿A qué precio celebramos cifras que no representan bienestar real?
Según la “más” reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2023), el 56 % de la población vive en condición de pobreza, de los cuales 16.2 % enfrenta pobreza extrema y otro 39.8 % pobreza no extrema. Es decir, más de la mitad del país no tiene garantizado un nivel de vida digno, con carencias que van desde acceso a alimentación básica hasta educación, salud y transporte. Sin embargo, estos datos, tan crudos como reveladores, no son parte de discursos oficiales.
En paralelo, indicadores como la inflación e indicadores macroeconómicos son usados casi como prueba de que “La economía está bien”. La inflación interanual llegó a caer a alrededor de 1.7 % en 2025 y el PIB real creció por encima de 3.5 % en 2024. Pero estas cifras, útiles para economistas y planificadores, poco dicen sobre la calidad de vida, la seguridad o las oportunidades reales para la mayoría.
Esa brecha entre lo que se celebra en informes técnicos y lo que se sufre en las tiendas de la esquina y mercados es un síntoma de una normalización peligrosa: hemos dejado de escandalizarnos por lo que debería indignarnos. La pobreza extrema y el tamaño de la población en situaciones vulnerables se convirtieron en datos habituales.
Esta normalización también se traduce en cómo enfrentamos otros problemas estructurales. Si más de la mitad de las familias no accede a condiciones de vida dignas, no es extraño que fenómenos como el trabajo informal, que abarca más del 70 % de la fuerza laboral sigan siendo regla y no excepción. La informalidad no es solo un dato estadístico: es la realidad de millones de guatemaltecos que no tienen seguridad social, acceso a financiamiento o un contrato que les dé derechos básicos.
La violencia, otro síntoma de fallas estructurales, se hace “parte del día a día”. Aunque las estadísticas oficiales sobre homicidios y violencia presentan variaciones por departamento y año tras año, el efecto social es el mismo: la gente normaliza tener miedo, ajusta sus rutinas, limita sus salidas y, en muchos casos, resigna exigencias del gobierno en materia de seguridad. La violencia deja de ser excepcional para convertirse en un telón de fondo. Y eso hace que debates necesarios sobre justicia y prevención se queden en meros comentarios, sin transformarse en presión ciudadana organizada.
La resignación también afecta a otras esferas de la vida social. La desigualdad educativa se vuelve rutina; el acceso a servicios de salud de calidad sigue siendo limitado para amplios sectores y la falta de infraestructura en áreas rurales y urbanas marginadas se percibe como algo casi inevitable. Celebramos datos macroeconómicos, pero ignorar estos contrastes profundos es contribuir a que lo inaceptable no solo sea tolerado, sino que se entienda como “LO NORMAL”.
Cuando como sociedad dejamos de indignarnos por indicadores que apuntan a carencias graves, cuando aceptamos narrativas oficiales que privilegian cifras económicas por encima del bienestar humano, debilitamos la exigencia al gobierno y diluimos la responsabilidad compartida de construir un mejor futuro.
La verdadera prosperidad se mide en la capacidad de un país para garantizar que cada niño tenga acceso a educación y nutrición adecuada, que cada familia tenga vivienda digna y seguridad, y que cada ciudadano tenga oportunidades reales de desarrollo.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: