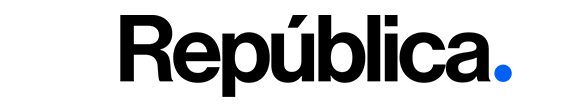En noviembre de 1970, Guatemala declaró por última vez un Estado de Sitio a nivel nacional. Gobernaba el general Carlos Arana Osorio y el país llevaba casi una década inmerso en un conflicto armado interno que había mutado de insurgencia rural a violencia política urbana.
Aquel año estuvo marcado por hechos que sacudieron al Estado: el secuestro de Alberto Fuentes Mohr, exministro de Hacienda, y el asesinato del embajador de Alemania, Karl von Spreti, crimen que profundizó el aislamiento diplomático que Guatemala ya enfrentaba. A ese contexto se sumaba el embargo de armas impuesto por Estados Unidos tras el asesinato, en 1968, de John Gordon Mein, embajador designado de ese país, ocurrido en la avenida Reforma a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Fue la primera vez que un diplomático estadounidense en misión fue asesinado en Guatemala y uno de los escasos casos —apenas seis— de embajadores estadounidenses muertos en servicio. Para noviembre de 1970, esa acumulación de violencia y presión internacional llevó al Estado a una situación que sus propias autoridades calificaron como de emergencia nacional.
Esa fue la última vez, hasta ahora, en que Guatemala declaró un Estado de Sitio a nivel nacional. Lo que siguió a partir de 1971 resulta particularmente revelador. Durante el resto del conflicto armado interno y la transición democrática posterior a 1985, el Estado de Guatemala evitó recurrir nuevamente a esa figura extrema, optando por mecanismos jurídicos más acotados —estados de alarma, prevención y excepción— aplicados de manera territorial. Incluso los planes militares de los años ochenta, como Victoria 82 o Firmeza 83, operaron bajo esquemas de excepción territorial y no bajo la paralización jurídica total del Estado.
Esa lógica se mantuvo tras la transición democrática. Con la Constitución de 1985 y el inicio de los gobiernos civiles en 1986, el Estado de Sitio pasó a ser un instrumento estrictamente excepcional. Cuando se utilizó, fue de forma focalizada y con objetivos delimitados. En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, se decretó Estado de Sitio en Alta Verapaz para enfrentar a la estructura de Los Zetas, entonces enquistada en el norte del país. Años después, con Otto Pérez Molina, lo mismo en Jalapa y Santa Rosa.
Incluso en años recientes, ya en plena posguerra, los estados de excepción decretados por los gobiernos civiles se limitaron a municipios concretos y por períodos breves, como ocurrió en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Durante casi cuatro décadas, esa fue la regla: la excepción como bisturí, no como martillo.
El contraste con el presente es elocuente. El país ha retrocedido medio siglo en su respuesta jurídica. El método de excepción es el mismo; la naturaleza del adversario ya no lo es. En 1970 el Estado respondió a una insurgencia ideológica que buscaba el poder político; hoy enfrenta una insurgencia criminal de carácter transaccional, interesada en capturar territorios, instituciones y rentas al margen de la ley.
Esa mutación no ocurrió de forma súbita ni aislada. Tres síntomas nos muestran la secuencia y conexión de la erosión en los márgenes de respuesta del Estado y que condujeron a la decisión de imponer el Estado de Sitio nacional.
El primer síntoma se manifestó en la crisis del ámbito carcelario. En octubre de 2025 se registró la fuga masiva de reos desde el centro de detención de Fraijanes II, una instalación concebida como penal de máxima seguridad. Para encontrar un antecedente de una fuga de esta magnitud desde una instalación de alta seguridad es necesario retroceder más de dos décadas, hasta El Infiernito en 2001. La diferencia es sustancial: aquella ocurrió en un sistema penitenciario precario; Fraijanes II fue diseñada precisamente para impedirlo. La gravedad no radica solo en la cantidad de reos evadidos, sino en lo que revela: la pérdida de control estatal incluso donde la autoridad debería ser absoluta.
El segundo síntoma fue aún más delicado. En noviembre de 2025 se confirmó el robo de armamento de alto calibre desde instalaciones militares en el norte del país. Históricamente, la sustracción de armas de uso exclusivo del Ejército estuvo asociada a contextos de guerra interna o a ataques contra destacamentos aislados. No existen precedentes recientes de un saqueo de armamento de alto calibre —incluidos lanzagranadas— desde una base militar activa. La implicación es grave: cuando el Estado no puede garantizar la custodia de sus propios medios de coerción, el monopolio legítimo de la fuerza deja de ser una premisa y se convierte en una aspiración.
El tercer síntoma se hizo visible en enero de 2026. Los ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil, ejecutados simultáneamente en distintos puntos del país, marcaron un punto de quiebre. Para encontrar episodios con más de quince bajas policiales en un solo ciclo temporal es necesario remontarse al conflicto armado interno. La diferencia hoy es cualitativa: la violencia no se concentró en un punto, sino que se desplegó territorialmente, como una demostración de capacidad para desafiar de forma pública y simultánea la presencia del Estado.
Estos episodios describen un quiebre del principio de autoridad y un proceso acumulativo de desgaste institucional: el Estado no colapsa; se erosiona. La primera erosión es la de la disuasión: durante años, el cálculo racional del crimen asumió que el costo de desafiar al Estado superaba cualquier beneficio. Cuando esa ecuación se invierte, la autoridad deja de ser creíble. La segunda erosión es la de la inteligencia. Un Estado que no anticipa no gobierna; reacciona. Sin inteligencia efectiva, la excepcionalidad sustituye a la previsión. La tercera erosión es la más delicada: la captura institucional. Cuando actores criminales operan dentro de estructuras estatales, el problema deja de ser externo. En ese punto, el criminal ya no se enfrenta al Estado; lo alquila, lo penetra o lo neutraliza desde dentro. La violencia deja de ser ideológica y se vuelve transaccional.
La experiencia regional ofrece advertencias claras. En El Salvador, un régimen de excepción concebido como respuesta temporal a la violencia criminal se ha prolongado por más de tres años. En Ecuador, en menos de cinco años, el deterioro carcelario, la penetración del narcotráfico y la pérdida de control territorial condujeron a la declaración de un “conflicto armado interno” en 2024.
En contextos de erosión institucional, el desenlace se decide en el funcionamiento de los contrapesos. Instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas no son órganos técnicos aislados del problema de seguridad. Son el último dique entre un Estado funcional y una estructura donde la violencia, el dinero ilícito y la captura institucional convergen. El superciclo electoral de Cortes ocurre, hoy, en la penumbra de esta excepción.
Los estados de excepción pueden contener episodios de violencia; no pueden derrotar sistemas criminales arraigados. Esa tarea exige sistemas judiciales capaces de investigar, procesar y sancionar sin interferencias. Cuando la fuerza sustituye al derecho, la república comienza a gobernarse por urgencias.
Guatemala no está condenada. La historia reciente demuestra que el país supo enfrentar una guerra interna prolongada sin convertir la excepción en regla. Esa experiencia debería servir hoy como referencia histórica. El Estado de Sitio puede ser un instrumento legítimo frente a amenazas reales, pero no puede convertirse en una forma habitual de gobernar. La sociedad civil no debe permitir que el ruido de los operativos oculte el silencio con el que se negocian las cortes en las comisiones de postulación.
Las democracias no suelen morir por golpes abruptos, sino por la normalización de medidas extraordinarias que, con el tiempo, vacían de contenido las reglas ordinarias. Venezuela y Nicaragua son ejemplos de regímenes autoritarios que se consolidaron gradualmente a partir de procesos democráticos formales. Bolivia muestra una trayectoria distinta, pero igualmente ilustrativa: una democracia erosionada por la excepcionalidad recurrente, la captura judicial y la confusión entre legalidad y poder.
La pregunta que enfrenta Guatemala no es si puede contener la violencia hoy, sino si está dispuesta a preservar las bases institucionales que permitirán derrotarla mañana. Celebrar casi cuatro décadas de democracia bajo un régimen de excepción no sería un logro histórico; sería una advertencia que otros países de la región ya han vivido.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción: Factoría Libertatis.
56 años después: nuestra república sitiada de nuevo
En noviembre de 1970, Guatemala declaró por última vez un Estado de Sitio a nivel nacional. Gobernaba el general Carlos Arana Osorio y el país llevaba casi una década inmerso en un conflicto armado interno que había mutado de insurgencia rural a violencia política urbana.
Aquel año estuvo marcado por hechos que sacudieron al Estado: el secuestro de Alberto Fuentes Mohr, exministro de Hacienda, y el asesinato del embajador de Alemania, Karl von Spreti, crimen que profundizó el aislamiento diplomático que Guatemala ya enfrentaba. A ese contexto se sumaba el embargo de armas impuesto por Estados Unidos tras el asesinato, en 1968, de John Gordon Mein, embajador designado de ese país, ocurrido en la avenida Reforma a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Fue la primera vez que un diplomático estadounidense en misión fue asesinado en Guatemala y uno de los escasos casos —apenas seis— de embajadores estadounidenses muertos en servicio. Para noviembre de 1970, esa acumulación de violencia y presión internacional llevó al Estado a una situación que sus propias autoridades calificaron como de emergencia nacional.
Esa fue la última vez, hasta ahora, en que Guatemala declaró un Estado de Sitio a nivel nacional. Lo que siguió a partir de 1971 resulta particularmente revelador. Durante el resto del conflicto armado interno y la transición democrática posterior a 1985, el Estado de Guatemala evitó recurrir nuevamente a esa figura extrema, optando por mecanismos jurídicos más acotados —estados de alarma, prevención y excepción— aplicados de manera territorial. Incluso los planes militares de los años ochenta, como Victoria 82 o Firmeza 83, operaron bajo esquemas de excepción territorial y no bajo la paralización jurídica total del Estado.
Esa lógica se mantuvo tras la transición democrática. Con la Constitución de 1985 y el inicio de los gobiernos civiles en 1986, el Estado de Sitio pasó a ser un instrumento estrictamente excepcional. Cuando se utilizó, fue de forma focalizada y con objetivos delimitados. En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, se decretó Estado de Sitio en Alta Verapaz para enfrentar a la estructura de Los Zetas, entonces enquistada en el norte del país. Años después, con Otto Pérez Molina, lo mismo en Jalapa y Santa Rosa.
Incluso en años recientes, ya en plena posguerra, los estados de excepción decretados por los gobiernos civiles se limitaron a municipios concretos y por períodos breves, como ocurrió en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Durante casi cuatro décadas, esa fue la regla: la excepción como bisturí, no como martillo.
El contraste con el presente es elocuente. El país ha retrocedido medio siglo en su respuesta jurídica. El método de excepción es el mismo; la naturaleza del adversario ya no lo es. En 1970 el Estado respondió a una insurgencia ideológica que buscaba el poder político; hoy enfrenta una insurgencia criminal de carácter transaccional, interesada en capturar territorios, instituciones y rentas al margen de la ley.
Esa mutación no ocurrió de forma súbita ni aislada. Tres síntomas nos muestran la secuencia y conexión de la erosión en los márgenes de respuesta del Estado y que condujeron a la decisión de imponer el Estado de Sitio nacional.
El primer síntoma se manifestó en la crisis del ámbito carcelario. En octubre de 2025 se registró la fuga masiva de reos desde el centro de detención de Fraijanes II, una instalación concebida como penal de máxima seguridad. Para encontrar un antecedente de una fuga de esta magnitud desde una instalación de alta seguridad es necesario retroceder más de dos décadas, hasta El Infiernito en 2001. La diferencia es sustancial: aquella ocurrió en un sistema penitenciario precario; Fraijanes II fue diseñada precisamente para impedirlo. La gravedad no radica solo en la cantidad de reos evadidos, sino en lo que revela: la pérdida de control estatal incluso donde la autoridad debería ser absoluta.
El segundo síntoma fue aún más delicado. En noviembre de 2025 se confirmó el robo de armamento de alto calibre desde instalaciones militares en el norte del país. Históricamente, la sustracción de armas de uso exclusivo del Ejército estuvo asociada a contextos de guerra interna o a ataques contra destacamentos aislados. No existen precedentes recientes de un saqueo de armamento de alto calibre —incluidos lanzagranadas— desde una base militar activa. La implicación es grave: cuando el Estado no puede garantizar la custodia de sus propios medios de coerción, el monopolio legítimo de la fuerza deja de ser una premisa y se convierte en una aspiración.
El tercer síntoma se hizo visible en enero de 2026. Los ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil, ejecutados simultáneamente en distintos puntos del país, marcaron un punto de quiebre. Para encontrar episodios con más de quince bajas policiales en un solo ciclo temporal es necesario remontarse al conflicto armado interno. La diferencia hoy es cualitativa: la violencia no se concentró en un punto, sino que se desplegó territorialmente, como una demostración de capacidad para desafiar de forma pública y simultánea la presencia del Estado.
Estos episodios describen un quiebre del principio de autoridad y un proceso acumulativo de desgaste institucional: el Estado no colapsa; se erosiona. La primera erosión es la de la disuasión: durante años, el cálculo racional del crimen asumió que el costo de desafiar al Estado superaba cualquier beneficio. Cuando esa ecuación se invierte, la autoridad deja de ser creíble. La segunda erosión es la de la inteligencia. Un Estado que no anticipa no gobierna; reacciona. Sin inteligencia efectiva, la excepcionalidad sustituye a la previsión. La tercera erosión es la más delicada: la captura institucional. Cuando actores criminales operan dentro de estructuras estatales, el problema deja de ser externo. En ese punto, el criminal ya no se enfrenta al Estado; lo alquila, lo penetra o lo neutraliza desde dentro. La violencia deja de ser ideológica y se vuelve transaccional.
La experiencia regional ofrece advertencias claras. En El Salvador, un régimen de excepción concebido como respuesta temporal a la violencia criminal se ha prolongado por más de tres años. En Ecuador, en menos de cinco años, el deterioro carcelario, la penetración del narcotráfico y la pérdida de control territorial condujeron a la declaración de un “conflicto armado interno” en 2024.
En contextos de erosión institucional, el desenlace se decide en el funcionamiento de los contrapesos. Instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas no son órganos técnicos aislados del problema de seguridad. Son el último dique entre un Estado funcional y una estructura donde la violencia, el dinero ilícito y la captura institucional convergen. El superciclo electoral de Cortes ocurre, hoy, en la penumbra de esta excepción.
Los estados de excepción pueden contener episodios de violencia; no pueden derrotar sistemas criminales arraigados. Esa tarea exige sistemas judiciales capaces de investigar, procesar y sancionar sin interferencias. Cuando la fuerza sustituye al derecho, la república comienza a gobernarse por urgencias.
Guatemala no está condenada. La historia reciente demuestra que el país supo enfrentar una guerra interna prolongada sin convertir la excepción en regla. Esa experiencia debería servir hoy como referencia histórica. El Estado de Sitio puede ser un instrumento legítimo frente a amenazas reales, pero no puede convertirse en una forma habitual de gobernar. La sociedad civil no debe permitir que el ruido de los operativos oculte el silencio con el que se negocian las cortes en las comisiones de postulación.
Las democracias no suelen morir por golpes abruptos, sino por la normalización de medidas extraordinarias que, con el tiempo, vacían de contenido las reglas ordinarias. Venezuela y Nicaragua son ejemplos de regímenes autoritarios que se consolidaron gradualmente a partir de procesos democráticos formales. Bolivia muestra una trayectoria distinta, pero igualmente ilustrativa: una democracia erosionada por la excepcionalidad recurrente, la captura judicial y la confusión entre legalidad y poder.
La pregunta que enfrenta Guatemala no es si puede contener la violencia hoy, sino si está dispuesta a preservar las bases institucionales que permitirán derrotarla mañana. Celebrar casi cuatro décadas de democracia bajo un régimen de excepción no sería un logro histórico; sería una advertencia que otros países de la región ya han vivido.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción: Factoría Libertatis.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: