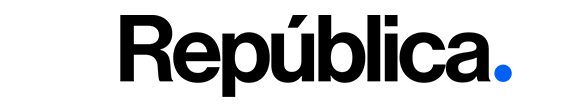No es un 31 de octubre cualquiera.
Un viernes así suele oler a disfraces, a fiestas, a luces naranjas en las calles. Pero este no. A las cuatro de la tarde estábamos en la estación central de los Bomberos Voluntarios, acompañándolos, escuchándolos, observando cómo se vive su realidad desde adentro. Estar con ellos es entrar a un mundo que respira distinto.
La estación parece tranquila. La luz de la tarde entra serena, casi inmóvil. En el piso, los equipos están listos: botas alineadas, cascos preparados, tanques de oxígeno esperando su turno. Todo colocado con la precisión de quien sabe que, en cualquier segundo, el poste de descenso puede convertirse en el inicio de una carrera contra la muerte.
Impresiona cómo ese lugar, silencioso y apacible, se transforma de inmediato en un centro de urgencias. El movimiento aparece sin aviso.
El turno va de 22:00 a 06:00, pero aquí nadie mira el reloj. El tiempo se mide en timbres: en el ring, ring, ring seco que corta el aire y anuncia lo inevitable. Cada sonido tiene un código. Uno suave puede ser una caída; uno grave, un baleado, un atropellado o un apuñalado. El cuerpo reacciona antes que la mente: se deja el plato servido, se abandona el cansancio, se corre.
Entre sirenas y destellos amarillos está el Mayor David Cajas. Cuarenta y tres años de servicio. Casi medio siglo respirando humo, sosteniendo cuerpos, calmando miedos ajenos. Habla con serenidad, pero cada frase carga historia. “Mientras uno no necesita de ellos, no sabe la magnitud de lo que hacen”, dice. Y es cierto: solo en el caos —cuando el fuego se acerca o la vida se escapa— aparece esa figura vestida de amarillo en la que se deposita toda la fe.
“Eso es ser bombero”, repite. Estar ahí justo cuando alguien más pierde el control. Pero también son humanos. Tienen hambre, cansancio, días difíciles.
“A veces, cuando hay una emergencia, la gente olvida que nosotros también somos humanos —dice el Mayor—. Se nos exige llegar antes, dar más… pero nadie ve que venimos de otra emergencia, que no hemos comido. Y aun así, ahí estamos.” En medio del desgaste, algo los sostiene: la familia. Lo dice con una sonrisa cansada. “La ropa llega apestosa, pero mi familia la recibe; mis hijos ayudan a lavarla.” Son gestos simples que mantienen la vocación encendida.
La mayor motivación, confiesa, es ganarle una batalla a la muerte. “Si entramos cuatro, que salgamos cuatro.” Una promesa que se repite como un pacto silencioso. “Donde digan que necesitan ayuda, allí vamos”. No importa la distancia, la dificultad del camino o si no es su jurisdicción. Van. Esa es la esencia del oficio.
A las 17:23 suena la primera alarma.
Un timbre agudo, insistente, rompe la calma. En un segundo, cuando todo parecía contenido, los bomberos ya están corriendo hacia la ambulancia. Se escuchan órdenes cortas, urgentes: “¡Apúrate!”, “¡Vámonos ya!”. Las puertas se cierran de golpe y la ambulancia se lanza a la calle. La sirena corta el aire, un hilo de sonido que no se detendrá hasta llegar al destino.
La adrenalina es indescriptible, solo se entiende al vivirla: correr contra el tiempo, esquivar autos, no saber qué espera. Lo único claro es el objetivo: llegar. Dentro, los bomberos van concentrados, casi serenos. La urgencia se les nota en los ojos, pero la experiencia les dicta cada movimiento. Da igual cómo sea el accidente: lo que importa es salvar.
El trayecto es todo menos silencioso. La sirena vibra por dentro, las indicaciones vuelan de un lado a otro, el equipo médico golpea las paredes de la cabina con cada acelerón. Hay sudor, incertidumbre, movimiento constante, pero también una certeza inamovible: hacer todo lo posible por sostener una vida.
La escena aparece de golpe. Un motociclista tendido en el asfalto. Sangre en el pavimento. Gente alrededor murmurando, grabando, sin saber qué hacer. El equipo actúa con lo que tiene: abren espacio, colocan la bolsa de oxígeno, tratan de estabilizarlo. Uno de los bomberos sostiene la bolsa con el cuello mientras mantiene las manos libres para revisar heridas. Logran limpiar la sangre, asegurarle el tanque, darle aire. Se adivina la gravedad incluso antes del diagnóstico. Entre el ruido, la confusión y el olor metálico de la sangre, logran subirlo a la camilla y llevarlo de regreso a la ambulancia. Adentro solo se escucha su respiración: pesada, irregular, casi un gemido.
“Fractura de cráneo”, dice uno de los bomberos. La sangre le sale por los oídos: otorragia, trauma craneal severo.
La ambulancia se mueve a toda velocidad. No hay camino, no hay baches, no hay ciudad: solo el vibrar del motor, los giros bruscos, el cuerpo que se sacude con cada maniobra. Todo se vuelve un mismo pulso: urgencia, sudor, instrucciones rápidas, concentración absoluta. El objetivo es uno: que llegue vivo al hospital, que respire un poco más.
La adrenalina es tanta que cuesta incluso mantenerse sentado. Intento escribir, registrar cada gesto, cada palabra, pero la ambulancia salta, se sacude, se inclina. Una mano se aferra a la barra metálica del techo mientras con la otra sostengo el cuaderno, tratando de anotar entre brincos para no olvidar lo que está pasando.
A mi lado, mi compañero intenta tomar imágenes, seguir la escena como puede; la cámara se le mueve con cada giro, pero no deja de disparar. Queremos capturarlo todo, describirlo todo, pero el movimiento nos traga. Aun así, seguimos: porque lo que ocurre frente a nosotros es demasiado real como para dejarlo escapar.
Al llegar al hospital, el protocolo es quirúrgico. Un médico recibe al paciente. Los bomberos informan en segundos: “Viene en estado crítico.” Lo pasan al área roja, al cuarto de shock. Y ahí lo entregan. Después de ese punto, no hay seguimiento. Ahí termina su trabajo.
Le hablamos al comandante Irvin Reyes, con tres décadas de servicio encima. Él lo resume sin siquiera pensarlo:
—Después de treinta años, uno se acostumbra. No lo veo como sufrimiento. Lo veo como una ayuda más. Trajimos a alguien que pudo haber muerto en la calle, y lo trajimos vivo. Pero tampoco somos Dios. No decidimos quién vive y quién muere.
Hace una pausa.
—Nos entrenamos para esto. Lo más importante es salvar vidas. Ese es el tema. Es puro amor por ayudar. Para ellos, dejar a un paciente vivo en el hospital ya es una victoria.
—El premio del turno —dice Reyes— es ese: llevarte todos esos trofeos a casa. Todas esas batallas ganadas.
Luego sonríe, con una mezcla de cansancio y orgullo.
—Somos un ejército. Un ejército que tiene que crecer cada día más, para salvar al mundo.
El regreso a la estación
El regreso a la estación fue una escena poderosa y silenciosa a la vez. Los bomberos volvían tranquilos, casi en paz, y no podía evitar pensar cuánto tiempo les tomó llegar a esa serenidad: años de emergencias, noches sin dormir y vidas entregadas en el camino.
Pero esa calma no es indiferencia; es experiencia. Es la certeza de haber hecho todo lo posible para que alguien, en algún lugar, tenga un mañana gracias a ellos. No buscan ser héroes ni reconocimiento. Su misión es que otra persona despierte al día siguiente. Con el tiempo, la vida les exige fortaleza, y el uniforme —más que una prenda— termina siendo un recordatorio de por qué deben seguir siéndolo.
Después de la emergencia, regresamos para “descansar unos minutos”, aunque siempre existe la posibilidad de que el timbre vuelva a sonar. Uno de los bomberos tenía una pequeña mancha de sangre en la camisa; al llegar, simplemente la lavó. Para ellos es rutina, pero para quien observa, esa mancha lo dice todo: la delgada línea entre la vida y la muerte. Al entrar de nuevo, no se siente cansancio, sino tranquilidad. Entre risas, apodos y bromas aparece la verdadera esencia de su trabajo: son una familia. Una familia que pasa más tiempo junta que con la suya, que conoce historias, silencios, pérdidas y miedos. Ahí, entre ellos, se sostienen.
Platiqué con Luisa, una estudiante de medicina de 25 años que decidió ser bombera antes que médica porque quería “ser médica de calle”. Me explicó que en un hospital hay luz, máquinas y personal; en la calle no hay nada de eso. Solo ellos, sus compañeros y lo que llevan encima: linterna, tijeras, guantes, navaja. Con ese equipo —que cabe en los bolsillos del uniforme— enfrentan lo desconocido.
Cuando llegamos a la estación, por el momento no había emergencias. Nos explicaron cómo funcionan las luces: cada sonido, cada color tiene un significado.
La luz roja y el timbre constante anuncian un incendio; el timbre no se detiene hasta que los camiones desaparecen en la calle. Si es una primera salida de emergencia, suena un timbre rápido —“ring, ring, ring”— acompañado por la luz amarilla. La verde indica la segunda salida. Todo está codificado: color, sonido, movimiento. Un lenguaje propio que marca el pulso del lugar. Y a media plática, suena otra alarma: la segunda emergencia de la noche. Todos corren. Uno se desliza por el tubo de descenso, otros suben a la ambulancia. La adrenalina regresa. Es un sentimiento que no se quita: esa mezcla de emoción e incertidumbre por lo que viene. Otra vez, van hacia lo desconocido.
Zona 1. Segundo accidente del día, justo frente al edificio de Correos. No parecía grave: un accidente de moto. Esta vez llevaban a una menor, pero por suerte no salió herida.
Después de esa emergencia, mientras todos regresaban a la estación, todavía con la adrenalina en el cuerpo, surgió otro gesto que completó la jornada. Mi compañero decidió comprar la cena para todos. Mientras esperábamos, me dijo algo que se me quedó grabado:
—A mí me ayudaron muchas personas. Yo también quiero ayudar de regreso.
Ese deseo de retribuir también formó parte del día. De alguna manera, él hizo de esta experiencia algo todavía más humano.
Cuando regresamos a la estación, compartimos la comida con los bomberos. Nos sentamos en la mesa larga donde todos conviven, comimos juntos y conversamos. Ellos agradecieron el gesto; nosotros, la oportunidad de estar ahí, de aprender y de mirar el mundo con otros ojos.
Y en esa convivencia, tan simple como partir una pizza en medio de la madrugada, entendí que la humanidad de esta labor no solo está en salvar vidas, sino también en esos pequeños actos: agradecer, compartir, acompañar. Ellos, que tantas veces sostienen a otros, también necesitan sentirse sostenidos.
Ya eran alrededor de las 20:40, casi las 21:00. Sonó otra emergencia, nada grave: una señora mayor a la que se le había bajado la presión, justo ahí cerca. La noche estaba tranquila. No nos bajamos de la ambulancia; nos quedamos afuera, observando mientras ellos entraban al hogar. Todo transcurría con calma, sin sobresaltos, y aun así se notaba el cansancio en sus rostros. Quedaba todavía toda la noche por delante.
Al regresar a la estación, el ambiente era distinto. Algunos bomberos jugaban cartas en una esquina, otros conversaban dentro de la unidad, riendo, bromeando. Era una noche tranquila en su turno, de esas en las que el silencio se vuelve parte del descanso.
22:00: El Relevo
A las 22:00 llegó el cambio de turno oficial. El corazón de la crónica empieza ahora, con el relevo de los permanentes a los voluntarios que se quedan hasta la madrugada. Dos filas frente a frente, y al final, la orden firme del jefe de turno: “¡Rompan filas!” En sus miradas se nota la determinación de quien está listo para enfrentar la noche.
Nos sentamos dentro de la ambulancia, a platicar así de simple, esperando la siguiente llamada. El frío se colaba por las rendijas, el cansancio empezaba a notarse, pero había calma. Sentarse con ellos es entrar a un pequeño refugio donde la paz podría romperse en cualquier instante.Dicen que las madrugadas son las más duras. “A veces, a las cuatro de la mañana, agarramos un muerto”, comentan con la naturalidad que solo dan los años de trauma.
El Comandante Irvin Reyes nos confiesa su historia, la que ancla su alma a la estación cada 31 de octubre. Nos cuenta que de pequeño se quedaba escuchando las ambulancias pasar. Ese niño creció, y hoy cumple su turno ese día como una promesa: hace años, en un 31 de octubre, murió su hermano. Ese turno es su forma silenciosa de recordarlo, sirviendo a otros. Él honra una pérdida luchando por las vidas de extraños.
En esos momentos de quietud, revelan cómo sanan: “A veces la ayuda psicológica es esto: sentarse a hablar, a molestar, a bromear. Esa molestadera es nuestra terapia.” Es su manera de lavar el trauma con la risa, de buscar refugio en la única familia que comprende la carga. Hay momentos imposibles de olvidar: familias que se lanzan sobre el cuerpo de un ser querido, gritos desgarradores, silencios que pesan más que cualquier sirena. “Ahí no podemos intervenir”, dicen. “Hay que respetar el duelo. ¿Quién soy yo para quitarle ese momento a alguien?”.
Ser bombero no termina cuando acaba el turno. Si ven un accidente en la calle, actúan sin pensarlo. “Ya lo traemos dentro.”
La noche del viernes, dicen, suele ser la más intensa. Y aunque el miedo no se apodera de ellos, la anticipación sí.
Alrededor de la una de la mañana, suena la cuarta y última alarma que presenciamos. Los viernes suelen ser los más intensos: motociclistas, accidentes, peleas, alcohol. Esta vez no fue por alcohol, pero igual están listos.
Estar con los bomberos no se trata solo de verlos enfrentar tragedias, sino de ver la calma con la que resisten la tormenta. Cuando regresan a la ambulancia, lo hacen con la misma serenidad con la que salieron. Verlos trabajar juntos, tan coordinados, tan unidos, hace evidente que eso es lo que son: un equipo que se mueve al mismo ritmo del corazón del otro.
El sentido final
Ya eran las dos de la mañana. El cansancio se notaba en las líneas marcadas alrededor de sus ojos.
Durante esas diez horas, se atendieron múltiples emergencias. No hay glamour: hay barro, humo, gritos y decisiones tomadas en segundos. Y, sin embargo, en medio del caos existe una calma que solo quienes sostienen la vida en sus manos pueden comprender.
Esto es donde lo esencial reside:
También están las cosas invisibles: miradas que se entienden sin palabras, silencios que pesan más que el ruido de una sirena, manos que lavan un uniforme que en pocas horas volverá a ensuciarse. Lo esencial de esta labor no está en la calle, sino aquí adentro, en los gestos mínimos que definen a un bombero voluntario. Esto no es solo vocación: es una manera de estar en el mundo.
Al regresar a la estación, todo vuelve a la rutina. Se limpian las botas, se lavan los cascos, se intenta seguir. Pero siempre queda algo adherido entre los pliegues del uniforme, un residuo de la vida o la muerte, invisible para todos, menos para ellos.
Afuera, las sirenas se apagan. Adentro, vuelve a sonar el timbre: otro ring, ring, ring.
Y otra vez todos corren hacia el fuego, hacia el ruido, hacia la vida. Cada rescate deja una marca. Cada salida enseña algo. Aunque el protocolo indique una hora por grupo, hay cosas que ningún manual mide: el peso de una mirada después de salvar una vida, o el silencio cuando no se logra hacerlo.
Nos despedimos, dejándolos en la tensa quietud de la madrugada. El país sigue en pie gracias a quienes cada día corren en dirección contraria al miedo. Porque los bomberos no solo buscan salvar una vida: buscan darte un mañana. Quieren que la persona a la que ayudan despierte al día siguiente, tenga otra oportunidad, vuelva a vivir.
No todos los héroes usan capa. Algunos solo quieren que tengas un mañana.
No es un 31 de octubre cualquiera.
Un viernes así suele oler a disfraces, a fiestas, a luces naranjas en las calles. Pero este no. A las cuatro de la tarde estábamos en la estación central de los Bomberos Voluntarios, acompañándolos, escuchándolos, observando cómo se vive su realidad desde adentro. Estar con ellos es entrar a un mundo que respira distinto.
La estación parece tranquila. La luz de la tarde entra serena, casi inmóvil. En el piso, los equipos están listos: botas alineadas, cascos preparados, tanques de oxígeno esperando su turno. Todo colocado con la precisión de quien sabe que, en cualquier segundo, el poste de descenso puede convertirse en el inicio de una carrera contra la muerte.
Impresiona cómo ese lugar, silencioso y apacible, se transforma de inmediato en un centro de urgencias. El movimiento aparece sin aviso.
El turno va de 22:00 a 06:00, pero aquí nadie mira el reloj. El tiempo se mide en timbres: en el ring, ring, ring seco que corta el aire y anuncia lo inevitable. Cada sonido tiene un código. Uno suave puede ser una caída; uno grave, un baleado, un atropellado o un apuñalado. El cuerpo reacciona antes que la mente: se deja el plato servido, se abandona el cansancio, se corre.
Entre sirenas y destellos amarillos está el Mayor David Cajas. Cuarenta y tres años de servicio. Casi medio siglo respirando humo, sosteniendo cuerpos, calmando miedos ajenos. Habla con serenidad, pero cada frase carga historia. “Mientras uno no necesita de ellos, no sabe la magnitud de lo que hacen”, dice. Y es cierto: solo en el caos —cuando el fuego se acerca o la vida se escapa— aparece esa figura vestida de amarillo en la que se deposita toda la fe.
“Eso es ser bombero”, repite. Estar ahí justo cuando alguien más pierde el control. Pero también son humanos. Tienen hambre, cansancio, días difíciles.
“A veces, cuando hay una emergencia, la gente olvida que nosotros también somos humanos —dice el Mayor—. Se nos exige llegar antes, dar más… pero nadie ve que venimos de otra emergencia, que no hemos comido. Y aun así, ahí estamos.” En medio del desgaste, algo los sostiene: la familia. Lo dice con una sonrisa cansada. “La ropa llega apestosa, pero mi familia la recibe; mis hijos ayudan a lavarla.” Son gestos simples que mantienen la vocación encendida.
La mayor motivación, confiesa, es ganarle una batalla a la muerte. “Si entramos cuatro, que salgamos cuatro.” Una promesa que se repite como un pacto silencioso. “Donde digan que necesitan ayuda, allí vamos”. No importa la distancia, la dificultad del camino o si no es su jurisdicción. Van. Esa es la esencia del oficio.
A las 17:23 suena la primera alarma.
Un timbre agudo, insistente, rompe la calma. En un segundo, cuando todo parecía contenido, los bomberos ya están corriendo hacia la ambulancia. Se escuchan órdenes cortas, urgentes: “¡Apúrate!”, “¡Vámonos ya!”. Las puertas se cierran de golpe y la ambulancia se lanza a la calle. La sirena corta el aire, un hilo de sonido que no se detendrá hasta llegar al destino.
La adrenalina es indescriptible, solo se entiende al vivirla: correr contra el tiempo, esquivar autos, no saber qué espera. Lo único claro es el objetivo: llegar. Dentro, los bomberos van concentrados, casi serenos. La urgencia se les nota en los ojos, pero la experiencia les dicta cada movimiento. Da igual cómo sea el accidente: lo que importa es salvar.
El trayecto es todo menos silencioso. La sirena vibra por dentro, las indicaciones vuelan de un lado a otro, el equipo médico golpea las paredes de la cabina con cada acelerón. Hay sudor, incertidumbre, movimiento constante, pero también una certeza inamovible: hacer todo lo posible por sostener una vida.
La escena aparece de golpe. Un motociclista tendido en el asfalto. Sangre en el pavimento. Gente alrededor murmurando, grabando, sin saber qué hacer. El equipo actúa con lo que tiene: abren espacio, colocan la bolsa de oxígeno, tratan de estabilizarlo. Uno de los bomberos sostiene la bolsa con el cuello mientras mantiene las manos libres para revisar heridas. Logran limpiar la sangre, asegurarle el tanque, darle aire. Se adivina la gravedad incluso antes del diagnóstico. Entre el ruido, la confusión y el olor metálico de la sangre, logran subirlo a la camilla y llevarlo de regreso a la ambulancia. Adentro solo se escucha su respiración: pesada, irregular, casi un gemido.
“Fractura de cráneo”, dice uno de los bomberos. La sangre le sale por los oídos: otorragia, trauma craneal severo.
La ambulancia se mueve a toda velocidad. No hay camino, no hay baches, no hay ciudad: solo el vibrar del motor, los giros bruscos, el cuerpo que se sacude con cada maniobra. Todo se vuelve un mismo pulso: urgencia, sudor, instrucciones rápidas, concentración absoluta. El objetivo es uno: que llegue vivo al hospital, que respire un poco más.
La adrenalina es tanta que cuesta incluso mantenerse sentado. Intento escribir, registrar cada gesto, cada palabra, pero la ambulancia salta, se sacude, se inclina. Una mano se aferra a la barra metálica del techo mientras con la otra sostengo el cuaderno, tratando de anotar entre brincos para no olvidar lo que está pasando.
A mi lado, mi compañero intenta tomar imágenes, seguir la escena como puede; la cámara se le mueve con cada giro, pero no deja de disparar. Queremos capturarlo todo, describirlo todo, pero el movimiento nos traga. Aun así, seguimos: porque lo que ocurre frente a nosotros es demasiado real como para dejarlo escapar.
Al llegar al hospital, el protocolo es quirúrgico. Un médico recibe al paciente. Los bomberos informan en segundos: “Viene en estado crítico.” Lo pasan al área roja, al cuarto de shock. Y ahí lo entregan. Después de ese punto, no hay seguimiento. Ahí termina su trabajo.
Le hablamos al comandante Irvin Reyes, con tres décadas de servicio encima. Él lo resume sin siquiera pensarlo:
—Después de treinta años, uno se acostumbra. No lo veo como sufrimiento. Lo veo como una ayuda más. Trajimos a alguien que pudo haber muerto en la calle, y lo trajimos vivo. Pero tampoco somos Dios. No decidimos quién vive y quién muere.
Hace una pausa.
—Nos entrenamos para esto. Lo más importante es salvar vidas. Ese es el tema. Es puro amor por ayudar. Para ellos, dejar a un paciente vivo en el hospital ya es una victoria.
—El premio del turno —dice Reyes— es ese: llevarte todos esos trofeos a casa. Todas esas batallas ganadas.
Luego sonríe, con una mezcla de cansancio y orgullo.
—Somos un ejército. Un ejército que tiene que crecer cada día más, para salvar al mundo.
El regreso a la estación
El regreso a la estación fue una escena poderosa y silenciosa a la vez. Los bomberos volvían tranquilos, casi en paz, y no podía evitar pensar cuánto tiempo les tomó llegar a esa serenidad: años de emergencias, noches sin dormir y vidas entregadas en el camino.
Pero esa calma no es indiferencia; es experiencia. Es la certeza de haber hecho todo lo posible para que alguien, en algún lugar, tenga un mañana gracias a ellos. No buscan ser héroes ni reconocimiento. Su misión es que otra persona despierte al día siguiente. Con el tiempo, la vida les exige fortaleza, y el uniforme —más que una prenda— termina siendo un recordatorio de por qué deben seguir siéndolo.
Después de la emergencia, regresamos para “descansar unos minutos”, aunque siempre existe la posibilidad de que el timbre vuelva a sonar. Uno de los bomberos tenía una pequeña mancha de sangre en la camisa; al llegar, simplemente la lavó. Para ellos es rutina, pero para quien observa, esa mancha lo dice todo: la delgada línea entre la vida y la muerte. Al entrar de nuevo, no se siente cansancio, sino tranquilidad. Entre risas, apodos y bromas aparece la verdadera esencia de su trabajo: son una familia. Una familia que pasa más tiempo junta que con la suya, que conoce historias, silencios, pérdidas y miedos. Ahí, entre ellos, se sostienen.
Platiqué con Luisa, una estudiante de medicina de 25 años que decidió ser bombera antes que médica porque quería “ser médica de calle”. Me explicó que en un hospital hay luz, máquinas y personal; en la calle no hay nada de eso. Solo ellos, sus compañeros y lo que llevan encima: linterna, tijeras, guantes, navaja. Con ese equipo —que cabe en los bolsillos del uniforme— enfrentan lo desconocido.
Cuando llegamos a la estación, por el momento no había emergencias. Nos explicaron cómo funcionan las luces: cada sonido, cada color tiene un significado.
La luz roja y el timbre constante anuncian un incendio; el timbre no se detiene hasta que los camiones desaparecen en la calle. Si es una primera salida de emergencia, suena un timbre rápido —“ring, ring, ring”— acompañado por la luz amarilla. La verde indica la segunda salida. Todo está codificado: color, sonido, movimiento. Un lenguaje propio que marca el pulso del lugar. Y a media plática, suena otra alarma: la segunda emergencia de la noche. Todos corren. Uno se desliza por el tubo de descenso, otros suben a la ambulancia. La adrenalina regresa. Es un sentimiento que no se quita: esa mezcla de emoción e incertidumbre por lo que viene. Otra vez, van hacia lo desconocido.
Zona 1. Segundo accidente del día, justo frente al edificio de Correos. No parecía grave: un accidente de moto. Esta vez llevaban a una menor, pero por suerte no salió herida.
Después de esa emergencia, mientras todos regresaban a la estación, todavía con la adrenalina en el cuerpo, surgió otro gesto que completó la jornada. Mi compañero decidió comprar la cena para todos. Mientras esperábamos, me dijo algo que se me quedó grabado:
—A mí me ayudaron muchas personas. Yo también quiero ayudar de regreso.
Ese deseo de retribuir también formó parte del día. De alguna manera, él hizo de esta experiencia algo todavía más humano.
Cuando regresamos a la estación, compartimos la comida con los bomberos. Nos sentamos en la mesa larga donde todos conviven, comimos juntos y conversamos. Ellos agradecieron el gesto; nosotros, la oportunidad de estar ahí, de aprender y de mirar el mundo con otros ojos.
Y en esa convivencia, tan simple como partir una pizza en medio de la madrugada, entendí que la humanidad de esta labor no solo está en salvar vidas, sino también en esos pequeños actos: agradecer, compartir, acompañar. Ellos, que tantas veces sostienen a otros, también necesitan sentirse sostenidos.
Ya eran alrededor de las 20:40, casi las 21:00. Sonó otra emergencia, nada grave: una señora mayor a la que se le había bajado la presión, justo ahí cerca. La noche estaba tranquila. No nos bajamos de la ambulancia; nos quedamos afuera, observando mientras ellos entraban al hogar. Todo transcurría con calma, sin sobresaltos, y aun así se notaba el cansancio en sus rostros. Quedaba todavía toda la noche por delante.
Al regresar a la estación, el ambiente era distinto. Algunos bomberos jugaban cartas en una esquina, otros conversaban dentro de la unidad, riendo, bromeando. Era una noche tranquila en su turno, de esas en las que el silencio se vuelve parte del descanso.
22:00: El Relevo
A las 22:00 llegó el cambio de turno oficial. El corazón de la crónica empieza ahora, con el relevo de los permanentes a los voluntarios que se quedan hasta la madrugada. Dos filas frente a frente, y al final, la orden firme del jefe de turno: “¡Rompan filas!” En sus miradas se nota la determinación de quien está listo para enfrentar la noche.
Nos sentamos dentro de la ambulancia, a platicar así de simple, esperando la siguiente llamada. El frío se colaba por las rendijas, el cansancio empezaba a notarse, pero había calma. Sentarse con ellos es entrar a un pequeño refugio donde la paz podría romperse en cualquier instante.Dicen que las madrugadas son las más duras. “A veces, a las cuatro de la mañana, agarramos un muerto”, comentan con la naturalidad que solo dan los años de trauma.
El Comandante Irvin Reyes nos confiesa su historia, la que ancla su alma a la estación cada 31 de octubre. Nos cuenta que de pequeño se quedaba escuchando las ambulancias pasar. Ese niño creció, y hoy cumple su turno ese día como una promesa: hace años, en un 31 de octubre, murió su hermano. Ese turno es su forma silenciosa de recordarlo, sirviendo a otros. Él honra una pérdida luchando por las vidas de extraños.
En esos momentos de quietud, revelan cómo sanan: “A veces la ayuda psicológica es esto: sentarse a hablar, a molestar, a bromear. Esa molestadera es nuestra terapia.” Es su manera de lavar el trauma con la risa, de buscar refugio en la única familia que comprende la carga. Hay momentos imposibles de olvidar: familias que se lanzan sobre el cuerpo de un ser querido, gritos desgarradores, silencios que pesan más que cualquier sirena. “Ahí no podemos intervenir”, dicen. “Hay que respetar el duelo. ¿Quién soy yo para quitarle ese momento a alguien?”.
Ser bombero no termina cuando acaba el turno. Si ven un accidente en la calle, actúan sin pensarlo. “Ya lo traemos dentro.”
La noche del viernes, dicen, suele ser la más intensa. Y aunque el miedo no se apodera de ellos, la anticipación sí.
Alrededor de la una de la mañana, suena la cuarta y última alarma que presenciamos. Los viernes suelen ser los más intensos: motociclistas, accidentes, peleas, alcohol. Esta vez no fue por alcohol, pero igual están listos.
Estar con los bomberos no se trata solo de verlos enfrentar tragedias, sino de ver la calma con la que resisten la tormenta. Cuando regresan a la ambulancia, lo hacen con la misma serenidad con la que salieron. Verlos trabajar juntos, tan coordinados, tan unidos, hace evidente que eso es lo que son: un equipo que se mueve al mismo ritmo del corazón del otro.
El sentido final
Ya eran las dos de la mañana. El cansancio se notaba en las líneas marcadas alrededor de sus ojos.
Durante esas diez horas, se atendieron múltiples emergencias. No hay glamour: hay barro, humo, gritos y decisiones tomadas en segundos. Y, sin embargo, en medio del caos existe una calma que solo quienes sostienen la vida en sus manos pueden comprender.
Esto es donde lo esencial reside:
También están las cosas invisibles: miradas que se entienden sin palabras, silencios que pesan más que el ruido de una sirena, manos que lavan un uniforme que en pocas horas volverá a ensuciarse. Lo esencial de esta labor no está en la calle, sino aquí adentro, en los gestos mínimos que definen a un bombero voluntario. Esto no es solo vocación: es una manera de estar en el mundo.
Al regresar a la estación, todo vuelve a la rutina. Se limpian las botas, se lavan los cascos, se intenta seguir. Pero siempre queda algo adherido entre los pliegues del uniforme, un residuo de la vida o la muerte, invisible para todos, menos para ellos.
Afuera, las sirenas se apagan. Adentro, vuelve a sonar el timbre: otro ring, ring, ring.
Y otra vez todos corren hacia el fuego, hacia el ruido, hacia la vida. Cada rescate deja una marca. Cada salida enseña algo. Aunque el protocolo indique una hora por grupo, hay cosas que ningún manual mide: el peso de una mirada después de salvar una vida, o el silencio cuando no se logra hacerlo.
Nos despedimos, dejándolos en la tensa quietud de la madrugada. El país sigue en pie gracias a quienes cada día corren en dirección contraria al miedo. Porque los bomberos no solo buscan salvar una vida: buscan darte un mañana. Quieren que la persona a la que ayudan despierte al día siguiente, tenga otra oportunidad, vuelva a vivir.
No todos los héroes usan capa. Algunos solo quieren que tengas un mañana.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: