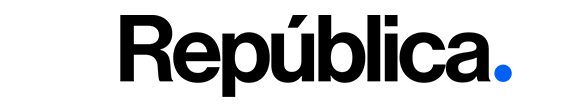En El Salvador, Nayib Bukele ha transformado el panorama político con medidas audaces que, para algunos, representan un triunfo contra la inseguridad y la corrupción. Su popularidad, impulsada por la drástica reducción de la violencia pandillera, ha inspirado a líderes en la región. Pero ¿qué pasaría si el presidente de Guatemala decidiera emular su “guion”?
Imaginemos un escenario hipotético donde nuestro mandatario adopta, paso a paso, las tácticas de Bukele, erosionando las instituciones democráticas en nombre de la eficiencia. Este ejercicio no es mera especulación; es una advertencia sobre los riesgos de los modelos autoritarios.
Todo comenzaría con la descalificación sistemática de los medios tradicionales y los partidos políticos como “los mismos de siempre”. El presidente guatemalteco, a través de redes sociales y discursos incendiarios, los tacha de corruptos y obsoletos, posicionándose como el único salvador del pueblo. Esta narrativa polariza a la sociedad, erosionando la confianza en las instituciones independientes y preparando el terreno para acciones más drásticas.
Lo siguiente es una intervención directa en el Congreso. Para forzar la aprobación de un “Plan Control Territorial” —un paquete de medidas contra el crimen organizado—, el presidente convoca una sesión extraordinaria, irrumpiendo en el hemiciclo e intentando presidirla él mismo. Esta movida, respaldada por fuerzas de seguridad leales, intimida a los diputados opositores y asegura la aprobación rápida, violando protocolos constitucionales.
Con el control afianzado, nombra a un fiscal general y consigue que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sean afines a su agenda. Estos aliados judiciales blindan sus decisiones futuras, desmantelando cualquier obstáculo legal. Inmediatamente, inicia el proceso de aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros, un mecanismo para disolver ONG críticas y perseguir a periodistas independientes bajo el pretexto de combatir influencias externas. Paralelamente, se aprueba una ley de expropiación que permite al Estado confiscar propiedades sin debido proceso, supuestamente para proyectos de “seguridad nacional”.
La escalada continúa con una serie de estados de excepción, declarados indefinidamente, que habilitan arrestos masivos sin garantías judiciales. Miles son detenidos en redadas contra maras y extorsionadores, ganando aplausos populares, pero a costa de derechos humanos y detenciones arbitrarias. Eso sí, consigue que la ola criminal disminuya dramáticamente.
Luego, anuncia su intención de reelegirse, ignorando la prohibición constitucional explícita en Guatemala. Para allanar el camino, impulsa una reforma de distritos electorales: reduce las circunscripciones municipales drásticamente y el número de diputados en el Congreso, concentrando el poder.
Además, cambia la fórmula electoral de un sistema representativo proporcional a uno mayoritario, favoreciendo al oficialismo, marginando a minorías. A pesar de las protestas, logra que el TSE acepte su candidatura, bajo presiones judiciales. Se reelige triunfalmente, burlando la Constitución.
De nuevo en el poder, reforma artículos clave para cambios constitucionales, permitiendo a su Congreso aprobar y ratificar reformas.
Finalmente, enmienda la Constitución para habilitar la reelección indefinida, extiende el mandato presidencial de cuatro a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, consolidando un régimen personalista.
Este escenario, inspirado en el camino de Bukele, promete estabilidad a corto plazo, pero ¿a qué costo? En El Salvador, ha significado la erosión de la república, con un control absoluto sobre los tres poderes. Quienes en Guatemala aplauden hoy las acciones de Bukele en El Salvador, ¿se sentirían cómodos si esto sucediera aquí? ¿Aceptarían un futuro donde un solo hombre dicte las reglas, silenciando disidencias y perpetuándose en el poder? Y, ¿si lo hiciera Bernardo Arévalo? La respuesta sería muy reveladora.
En El Salvador, Nayib Bukele ha transformado el panorama político con medidas audaces que, para algunos, representan un triunfo contra la inseguridad y la corrupción. Su popularidad, impulsada por la drástica reducción de la violencia pandillera, ha inspirado a líderes en la región. Pero ¿qué pasaría si el presidente de Guatemala decidiera emular su “guion”?
Imaginemos un escenario hipotético donde nuestro mandatario adopta, paso a paso, las tácticas de Bukele, erosionando las instituciones democráticas en nombre de la eficiencia. Este ejercicio no es mera especulación; es una advertencia sobre los riesgos de los modelos autoritarios.
Todo comenzaría con la descalificación sistemática de los medios tradicionales y los partidos políticos como “los mismos de siempre”. El presidente guatemalteco, a través de redes sociales y discursos incendiarios, los tacha de corruptos y obsoletos, posicionándose como el único salvador del pueblo. Esta narrativa polariza a la sociedad, erosionando la confianza en las instituciones independientes y preparando el terreno para acciones más drásticas.
Lo siguiente es una intervención directa en el Congreso. Para forzar la aprobación de un “Plan Control Territorial” —un paquete de medidas contra el crimen organizado—, el presidente convoca una sesión extraordinaria, irrumpiendo en el hemiciclo e intentando presidirla él mismo. Esta movida, respaldada por fuerzas de seguridad leales, intimida a los diputados opositores y asegura la aprobación rápida, violando protocolos constitucionales.
Con el control afianzado, nombra a un fiscal general y consigue que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sean afines a su agenda. Estos aliados judiciales blindan sus decisiones futuras, desmantelando cualquier obstáculo legal. Inmediatamente, inicia el proceso de aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros, un mecanismo para disolver ONG críticas y perseguir a periodistas independientes bajo el pretexto de combatir influencias externas. Paralelamente, se aprueba una ley de expropiación que permite al Estado confiscar propiedades sin debido proceso, supuestamente para proyectos de “seguridad nacional”.
La escalada continúa con una serie de estados de excepción, declarados indefinidamente, que habilitan arrestos masivos sin garantías judiciales. Miles son detenidos en redadas contra maras y extorsionadores, ganando aplausos populares, pero a costa de derechos humanos y detenciones arbitrarias. Eso sí, consigue que la ola criminal disminuya dramáticamente.
Luego, anuncia su intención de reelegirse, ignorando la prohibición constitucional explícita en Guatemala. Para allanar el camino, impulsa una reforma de distritos electorales: reduce las circunscripciones municipales drásticamente y el número de diputados en el Congreso, concentrando el poder.
Además, cambia la fórmula electoral de un sistema representativo proporcional a uno mayoritario, favoreciendo al oficialismo, marginando a minorías. A pesar de las protestas, logra que el TSE acepte su candidatura, bajo presiones judiciales. Se reelige triunfalmente, burlando la Constitución.
De nuevo en el poder, reforma artículos clave para cambios constitucionales, permitiendo a su Congreso aprobar y ratificar reformas.
Finalmente, enmienda la Constitución para habilitar la reelección indefinida, extiende el mandato presidencial de cuatro a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, consolidando un régimen personalista.
Este escenario, inspirado en el camino de Bukele, promete estabilidad a corto plazo, pero ¿a qué costo? En El Salvador, ha significado la erosión de la república, con un control absoluto sobre los tres poderes. Quienes en Guatemala aplauden hoy las acciones de Bukele en El Salvador, ¿se sentirían cómodos si esto sucediera aquí? ¿Aceptarían un futuro donde un solo hombre dicte las reglas, silenciando disidencias y perpetuándose en el poder? Y, ¿si lo hiciera Bernardo Arévalo? La respuesta sería muy reveladora.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: