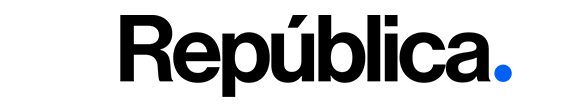Son las 6:50 de la mañana y estoy frente a la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1712, en San José Pinula. La calle está envuelta en neblina, y el frío cala. El silencio domina, roto poco a poco por los pasos y saludos cruzados entre madres que llegan con sus hijos, mochilas al hombro, loncheras en mano y prisa contenida.
Solo 10 minutos después el lugar cobra vida. Los carros se detienen brevemente. Frente a la iglesia, algunos niños juegan con una pelota, mientras otros corren y ríen, esperando la hora de la entrada.
La fila en la entrada se alarga. Todos aguardan que el reloj marque las 7:30. El ambiente sigue frío. Varias madres arropan a sus hijos o los cargan. Todo transmite rutina, cuidado… y espera.
Donde todo parece normal
Pero debajo de esa rutina hay tensión. Desde hace más de un mes, maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspenden clases como parte de un paro magisterial.
Pero debajo de esa rutina hay tensión. Desde hace más de un mes, maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspendieron labores para apoyar un paro magisterial.
Si bien piden “mejoras laborales y beneficios para los estudiantes” —seguro médico, alimentación reforzada, uniformes gratuitos—, el objetivo principal es un incremento salarial del 15 %, superior al 5 % que aprobó el gobierno de Bernardo Arévalo. Esa demanda sostiene el respaldo sindical a Joviel Acevedo, quien ha logrado aumentos durante cuatro gobiernos consecutivos.
Mientras tanto, según el Ministerio de Educación, más de 300 000 estudiantes quedan en el limbo. Aquí, cada mañana, madres llegan sin saber si sus hijos recibirán clases. La incertidumbre pesa, junto con la frustración, el cansancio y las preguntas sin respuesta.
Al principio, las madres hablan entre ellas. Pero cuando me acerco, el ambiente cambia. Las sonrisas se apagan. Las respuestas se acortan. La desconfianza es evidente. “¿Cómo la están pasando?”, digo, tímidamente, para aligerar el ambiente.
La pregunta parece sencilla, pero en este contexto tiene otra dimensión. Hay silencio. Luego, una madre se anima. Después, otra. Poco a poco, la conversación fluye. Pasan de madres dejando a sus hijos a mujeres que llevan semanas acumulando tristeza y frustración.
Algunas lloran. Otras tiemblan al hablar. Tienen una necesidad urgente de ser escuchadas. Necesitan desahogarse…
La libreta y el bolígrafo no eran solo herramientas de trabajo, sino parte del acto de estar ahí: de escuchar, de observar con respeto. Tomaba notas, sí, pero más que eso, prestaba atención. Sin micrófono. Sin celular grabando. Solo presencia.
A veces, eso es suficiente para que las palabras empiecen a fluir.
La primera en hablar es madre de dos niños, en primero y tercero primaria. Aunque sus clases no se han suspendido, la comunicación es errática. Explica que “todo lo mandan por redes”. “Ya no es como antes, cuando lo escribían en la agenda. Si no estás en el grupo de WhatsApp, no te enteras de nada”, agrega.
Sus palabras esconden otra preocupación: entre el trabajo y la falta de recursos, no pueden estar conectadas todo el día. Otra madre baja la mirada cuando le pregunto por las manifestaciones.
— Dicen que si apoyamos a los maestros, apoyamos la educación… entonces, tendría que ser esa —responde, mientras sus manos se aferran con fuerza a un suéter.
Esta es la escuela más grande del municipio. El año pasado tuvo 950 estudiantes. Hoy, los más afectados son los párvulos y sexto de primaria. Luego, cuarto y quinto. Varias aulas siguen vacías mientras avanza el calendario.
Desahogos con voz propia
Me siento junto a ellas, en un borde de cemento. No son bancas, pero sirven. A mi lado, algunas observan desde lejos a sus hijos jugar fútbol o conversar. Las que traen niños de párvulos saben que aún faltan al menos 20 minutos para que puedan entrar.
En ese espacio sencillo y abierto, sentarse juntas fue un momento de quiebre, una señal de que, al menos por un rato, podrían bajar la guardia.
Una madre llama a una conocida. Esta se une al grupo, su rostro refleja cansancio, pero la ternura sigue intacta. Parece una reunión más entre vecinas, pero esta vez hay algo distinto. Las madres que ya han hablado explican por qué estoy aquí. Le dicen que no hay cámaras. Que estoy escuchando su sentir.
— Ella sí viene a contar una historia, le dice una, como invitándola a dar su propia versión.
Y eso basta. La confianza se gana. La prueba de fuego ha pasado. La madre recién llegada empieza a hablar sin rodeos. Le pregunto cómo hace con su hijo. Al final reconoce:
— Me cuesta mucho. Lo que más me frustra son las tareas. No puedo ayudar a mi hijo. Estudié hasta tercero primaria. Me apoyo en una prima o alguien más. Yo no sé cómo enseñarle.
Luego, se une otra madre al grupo. Está claramente muy molesta y frustrada. Lo primero que dice es que ya intentó contar su historia a otros medios, pero nadie atendió a su llamado. Las demás escuchan en silencio su reproche. Asienten. Algunas suspiran.
Dice que tiene dos niñas, cursan párvulos y sexto grado, respectivamente. La menor apenas está aprendiendo las vocales y no sabe contar hasta 10. A pocos metros, juega su hija. Sus rizos castaños brillan con el sol. La madre la observa con amor, y ante su gesto, la niña se acerca para recibir una caricia protectora.
“Las tareas ahora solo son en formato digital. Imprimir todo me cuesta hasta 20 quetzales”, continúa, manifestando su molestia. Le parece un descaro. Con voz afligida, comenta que se siente como si estuviera viviendo otra pandemia. “Es como seguir órdenes sin orden. Sin rumbo”.
— Yo no apoyo a los maestros —confiesa—. No puedo hacerlo.
Cerca de las 7:30 conozco a Ricarda, quien se encarga de abrir las puertas cada mañana. Al verme, me pregunta si busco a alguien. Le confieso que intento hablar con los maestros, pero los pocos presentes no quieren declarar. Entonces, ella decide hacerlo.
Lleva 24 años en la institución. Empezó como cocinera, ganando 27 quetzales diarios. Luego fue conserje, sin salario fijo. Este año, por fin, tiene presupuesto oficial. “Yo no salgo a manifestar. Uno se queda para los niños”, expresa.
Ricarda camina lento, pero cuando deja entrar a un niño, su rostro se ilumina. Una chispa aparece en sus ojos cansados, como si todo valiera la pena.
Pronto, se corre la voz: una periodista está escuchando a las madres. Una de las presentes se acerca a mí, me toma del brazo con delicadeza y dice: “Si buscas una historia, tienes que conocer a esta madre”. Es así como conozco a Patricia.
“Quiero educación para mis hijos”
Patricia ayuda con el transporte escolar. Tiene dos hijos: uno en primero, otro en sexto. Me cuenta que presentó un reclamo a una maestra. Reproduce un audio y reconozco su voz en la grabación:
“Si usted no viene y no se hace responsable, yo no voy a poner a mi hijo a hacer tareas”.
Su hijo estuvo sin clases desde el 26 de mayo hasta la segunda semana de julio. Fueron 43 días. Recuerda que otro niño de quinto grado solo recibió una clase en ese tiempo. Ella tiene claro algo: no quiere seguros ni uniformes, solo educación para los niños.
— Me esfuerzo para que estudien, porque ellos son mi futuro. Y lo que están haciendo… es un robo.
Dice que ha hecho todo lo posible: hablar con la maestra, imprimir tareas, estar pendiente. Pero ya no puede más. “Hasta aquí llegué”, reconoce. Piensa retirar a sus hijos al final del año. No se sabe cuándo terminará el ciclo ni cómo entregarán notas porque no ha habido evaluaciones. Como ella, muchas madres se sienten excluidas. Y la frustración va más allá del paro. Los baños están dañados. El olor es insoportable.
Patricia se pregunta qué pasará con todo ese tiempo perdido. Algunos maestros dicen que manifestar es defender los derechos de los niños. Ella no lo cree.
—¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿De qué sirven esos derechos si no se está enseñando nada? La normalidad regresó —algo— en julio. Pero no es real. Los niños no tienen horarios fijos, solo improvisación. Mientras intenta contener las lágrimas, su voz se quiebra:
— Si tu historia puede ayudarnos a difundir esto… que lo haga. Necesitamos voces. Yo solo soy una mamá que quiere que su hijo estudie.
El silencio que queda
A las 8:00, el bullicio se apaga. Queda solo el silencio. Un silencio denso, como si todo volviera al frío de las seis de la mañana.
El portón se cierra, pero las heridas siguen abiertas. Ese silencio no es solo ausencia de ruido: es el eco de un abandono que pesa en cada rincón de esta escuela, en las aulas vacías y en cada corazón de estas madres.
Madres que no solo ven cómo se les arrebata a sus hijos el derecho a aprender, sino también cómo se apaga la esperanza. Para ellas, la educación no es un derecho más: es la única promesa capaz de romper el ciclo de pobreza y marginación.
Y mientras las puertas permanecen cerradas y las aulas vacías, esas madres siguen allí, firmes, esperando.
Que alguien vea, de verdad, que aquí nadie las escucha. Son las voces que el paro magisterial parece obviar. Una madre puede esperar todo, menos ver a su hijo quedarse atrás.
Son las 6:50 de la mañana y estoy frente a la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1712, en San José Pinula. La calle está envuelta en neblina, y el frío cala. El silencio domina, roto poco a poco por los pasos y saludos cruzados entre madres que llegan con sus hijos, mochilas al hombro, loncheras en mano y prisa contenida.
Solo 10 minutos después el lugar cobra vida. Los carros se detienen brevemente. Frente a la iglesia, algunos niños juegan con una pelota, mientras otros corren y ríen, esperando la hora de la entrada.
La fila en la entrada se alarga. Todos aguardan que el reloj marque las 7:30. El ambiente sigue frío. Varias madres arropan a sus hijos o los cargan. Todo transmite rutina, cuidado… y espera.
Donde todo parece normal
Pero debajo de esa rutina hay tensión. Desde hace más de un mes, maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspenden clases como parte de un paro magisterial.
Pero debajo de esa rutina hay tensión. Desde hace más de un mes, maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspendieron labores para apoyar un paro magisterial.
Si bien piden “mejoras laborales y beneficios para los estudiantes” —seguro médico, alimentación reforzada, uniformes gratuitos—, el objetivo principal es un incremento salarial del 15 %, superior al 5 % que aprobó el gobierno de Bernardo Arévalo. Esa demanda sostiene el respaldo sindical a Joviel Acevedo, quien ha logrado aumentos durante cuatro gobiernos consecutivos.
Mientras tanto, según el Ministerio de Educación, más de 300 000 estudiantes quedan en el limbo. Aquí, cada mañana, madres llegan sin saber si sus hijos recibirán clases. La incertidumbre pesa, junto con la frustración, el cansancio y las preguntas sin respuesta.
Al principio, las madres hablan entre ellas. Pero cuando me acerco, el ambiente cambia. Las sonrisas se apagan. Las respuestas se acortan. La desconfianza es evidente. “¿Cómo la están pasando?”, digo, tímidamente, para aligerar el ambiente.
La pregunta parece sencilla, pero en este contexto tiene otra dimensión. Hay silencio. Luego, una madre se anima. Después, otra. Poco a poco, la conversación fluye. Pasan de madres dejando a sus hijos a mujeres que llevan semanas acumulando tristeza y frustración.
Algunas lloran. Otras tiemblan al hablar. Tienen una necesidad urgente de ser escuchadas. Necesitan desahogarse…
La libreta y el bolígrafo no eran solo herramientas de trabajo, sino parte del acto de estar ahí: de escuchar, de observar con respeto. Tomaba notas, sí, pero más que eso, prestaba atención. Sin micrófono. Sin celular grabando. Solo presencia.
A veces, eso es suficiente para que las palabras empiecen a fluir.
La primera en hablar es madre de dos niños, en primero y tercero primaria. Aunque sus clases no se han suspendido, la comunicación es errática. Explica que “todo lo mandan por redes”. “Ya no es como antes, cuando lo escribían en la agenda. Si no estás en el grupo de WhatsApp, no te enteras de nada”, agrega.
Sus palabras esconden otra preocupación: entre el trabajo y la falta de recursos, no pueden estar conectadas todo el día. Otra madre baja la mirada cuando le pregunto por las manifestaciones.
— Dicen que si apoyamos a los maestros, apoyamos la educación… entonces, tendría que ser esa —responde, mientras sus manos se aferran con fuerza a un suéter.
Esta es la escuela más grande del municipio. El año pasado tuvo 950 estudiantes. Hoy, los más afectados son los párvulos y sexto de primaria. Luego, cuarto y quinto. Varias aulas siguen vacías mientras avanza el calendario.
Desahogos con voz propia
Me siento junto a ellas, en un borde de cemento. No son bancas, pero sirven. A mi lado, algunas observan desde lejos a sus hijos jugar fútbol o conversar. Las que traen niños de párvulos saben que aún faltan al menos 20 minutos para que puedan entrar.
En ese espacio sencillo y abierto, sentarse juntas fue un momento de quiebre, una señal de que, al menos por un rato, podrían bajar la guardia.
Una madre llama a una conocida. Esta se une al grupo, su rostro refleja cansancio, pero la ternura sigue intacta. Parece una reunión más entre vecinas, pero esta vez hay algo distinto. Las madres que ya han hablado explican por qué estoy aquí. Le dicen que no hay cámaras. Que estoy escuchando su sentir.
— Ella sí viene a contar una historia, le dice una, como invitándola a dar su propia versión.
Y eso basta. La confianza se gana. La prueba de fuego ha pasado. La madre recién llegada empieza a hablar sin rodeos. Le pregunto cómo hace con su hijo. Al final reconoce:
— Me cuesta mucho. Lo que más me frustra son las tareas. No puedo ayudar a mi hijo. Estudié hasta tercero primaria. Me apoyo en una prima o alguien más. Yo no sé cómo enseñarle.
Luego, se une otra madre al grupo. Está claramente muy molesta y frustrada. Lo primero que dice es que ya intentó contar su historia a otros medios, pero nadie atendió a su llamado. Las demás escuchan en silencio su reproche. Asienten. Algunas suspiran.
Dice que tiene dos niñas, cursan párvulos y sexto grado, respectivamente. La menor apenas está aprendiendo las vocales y no sabe contar hasta 10. A pocos metros, juega su hija. Sus rizos castaños brillan con el sol. La madre la observa con amor, y ante su gesto, la niña se acerca para recibir una caricia protectora.
“Las tareas ahora solo son en formato digital. Imprimir todo me cuesta hasta 20 quetzales”, continúa, manifestando su molestia. Le parece un descaro. Con voz afligida, comenta que se siente como si estuviera viviendo otra pandemia. “Es como seguir órdenes sin orden. Sin rumbo”.
— Yo no apoyo a los maestros —confiesa—. No puedo hacerlo.
Cerca de las 7:30 conozco a Ricarda, quien se encarga de abrir las puertas cada mañana. Al verme, me pregunta si busco a alguien. Le confieso que intento hablar con los maestros, pero los pocos presentes no quieren declarar. Entonces, ella decide hacerlo.
Lleva 24 años en la institución. Empezó como cocinera, ganando 27 quetzales diarios. Luego fue conserje, sin salario fijo. Este año, por fin, tiene presupuesto oficial. “Yo no salgo a manifestar. Uno se queda para los niños”, expresa.
Ricarda camina lento, pero cuando deja entrar a un niño, su rostro se ilumina. Una chispa aparece en sus ojos cansados, como si todo valiera la pena.
Pronto, se corre la voz: una periodista está escuchando a las madres. Una de las presentes se acerca a mí, me toma del brazo con delicadeza y dice: “Si buscas una historia, tienes que conocer a esta madre”. Es así como conozco a Patricia.
“Quiero educación para mis hijos”
Patricia ayuda con el transporte escolar. Tiene dos hijos: uno en primero, otro en sexto. Me cuenta que presentó un reclamo a una maestra. Reproduce un audio y reconozco su voz en la grabación:
“Si usted no viene y no se hace responsable, yo no voy a poner a mi hijo a hacer tareas”.
Su hijo estuvo sin clases desde el 26 de mayo hasta la segunda semana de julio. Fueron 43 días. Recuerda que otro niño de quinto grado solo recibió una clase en ese tiempo. Ella tiene claro algo: no quiere seguros ni uniformes, solo educación para los niños.
— Me esfuerzo para que estudien, porque ellos son mi futuro. Y lo que están haciendo… es un robo.
Dice que ha hecho todo lo posible: hablar con la maestra, imprimir tareas, estar pendiente. Pero ya no puede más. “Hasta aquí llegué”, reconoce. Piensa retirar a sus hijos al final del año. No se sabe cuándo terminará el ciclo ni cómo entregarán notas porque no ha habido evaluaciones. Como ella, muchas madres se sienten excluidas. Y la frustración va más allá del paro. Los baños están dañados. El olor es insoportable.
Patricia se pregunta qué pasará con todo ese tiempo perdido. Algunos maestros dicen que manifestar es defender los derechos de los niños. Ella no lo cree.
—¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿De qué sirven esos derechos si no se está enseñando nada? La normalidad regresó —algo— en julio. Pero no es real. Los niños no tienen horarios fijos, solo improvisación. Mientras intenta contener las lágrimas, su voz se quiebra:
— Si tu historia puede ayudarnos a difundir esto… que lo haga. Necesitamos voces. Yo solo soy una mamá que quiere que su hijo estudie.
El silencio que queda
A las 8:00, el bullicio se apaga. Queda solo el silencio. Un silencio denso, como si todo volviera al frío de las seis de la mañana.
El portón se cierra, pero las heridas siguen abiertas. Ese silencio no es solo ausencia de ruido: es el eco de un abandono que pesa en cada rincón de esta escuela, en las aulas vacías y en cada corazón de estas madres.
Madres que no solo ven cómo se les arrebata a sus hijos el derecho a aprender, sino también cómo se apaga la esperanza. Para ellas, la educación no es un derecho más: es la única promesa capaz de romper el ciclo de pobreza y marginación.
Y mientras las puertas permanecen cerradas y las aulas vacías, esas madres siguen allí, firmes, esperando.
Que alguien vea, de verdad, que aquí nadie las escucha. Son las voces que el paro magisterial parece obviar. Una madre puede esperar todo, menos ver a su hijo quedarse atrás.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: