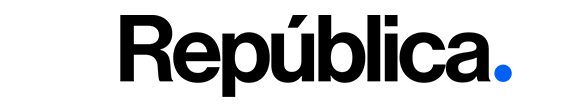Por: Ximena Fernández, María José Aresti y Braulio Palacios
El 3 de febrero de 1976, Lucky Galindo –21 años en ese entonces– recuerda un cielo “muy estrellado”. No como una postal bonita, sino como una rareza: demasiado limpio, demasiado quieto, como si la noche hubiera bajado el volumen del mundo. Había un frío insistente y un viento raro que no soplaba, se arrastraba. La ciudad parecía contener la respiración.
A 66 kilómetros, en San Juan Comalapa (Chimaltenango), Margarito Poyón también mira hacia arriba y siente que ese cielo no encaja. Lo ve rojizo, inquieto, con estrellas fugaces que cortan la oscuridad como avisos luminosos. Los animales también comunican su presagio: los coyotes aúllan y los tecolotes se alborotan.
Mientras cada uno intenta dormir, se acerca la madrugada del 4 de febrero. La fecha ocupa un espacio eterno en la memoria del país. Todavía se habla de ese día 50 años después; incluso, las imágenes ahora son más claras para cuatro sobrevivientes.
El cielo no encaja
Para Margarito, ese día fue de cumplir con la habitual jornada doble en la escuela, pastorear, ayudar en casa y hacer tareas a la luz de candelas. La vida no se detuvo para acomodar la tragedia. La tragedia llegó a interrumpirla.
“Se escuchaba un aire por debajo. El ruido no venía de afuera, sino de abajo. No podía dormir. Me levantaba a tomar agua, a caminar por el patio. El corazón me palpitaba”, recuerda de sus lejanos 11 años.
De regreso a la Ciudad de Guatemala, Lucky no tiene una explicación clara para lo que sintió antes. Lo resume así: “Se sentía raro”. Un silencio demasiado denso. Una quietud que no era descanso.
Raúl Meoño está en casa de sus suegros, sobre la 15 Avenida de la zona 5, a una cuadra del Campo Marte. Tiene 26 años y una intuición de oficio: en los bomberos aprende a distinguir el susto del peligro. Esa noche se acababa de acostar. Estaba empezando a dormir cuando el mundo cambió de ritmo.
En otro punto de la ciudad, la estación en Mixco de los Bomberos Voluntarios se encontraba sumida en un sueño profundo. El silencio de la madrugada embriagó a los bomberos que se encontraban de turno. Eran solamente cuatro personas las que se encontraban a la espera del bullicio de una sirena o al clamor de un socorro.
El Mayor Manuel Ordoñez, en ese entonces un bombero de 25 años de edad, con apenas un año de experiencia, nunca esperó que la emergencia llegara en forma de un movimiento brusco de tierra. “Al principio fue como si fuera un ruido de mar”.
Cuando el suelo respira
Lo primero que describen los relatos no es un estruendo. Es otra cosa, más difícil de explicar y más fácil de sentir: “un aire bajo la tierra”. Como si el suelo respirara hacia arriba antes de romperse, como un bloque de madera que se astilla desde adentro.
“Las montañas que rodean a Comalapa empezaron a rugir. Era como si se comunicaran entre ellas”, describe Margarito. Primero vino un temblor breve, un aviso. Después llegó el golpe que mueve la tierra como si fuera una hoja de papel.
El primer movimiento despierta a Raúl, que abre la puerta del cuarto y se encuentra con un corredor lleno de madera: palos y tablas guardadas. El miedo adopta forma: ve cómo las tablas se levantan de lado a lado. “Abrí a puras patadas las puertas de los cuartos (suegros, cuñadas e hijos; su esposa estaba en los EE. UU.)”, narra.
En el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, Lucky también intenta salir, pero su casa se abre como un libro: paredes separándose, polvo espesando el aire, puertas trabadas. Cerca cae una viga. La noche se llena del ruido de materiales partiéndose. Como puede, y con su hijo de dos años en brazos, se refugia bajo el lavadero de una pila.
La casona de adobe y tejas de los padres de Margarito se viene abajo. Vigones pesados pasan cerca. Él se salva porque un pedazo de pared detiene el derrumbe “a centímetros” de su cabeza. El colapso en San Juan Comalapa no es metáfora; es una pieza del desastre que vivió el departamento.
Entre terrones, escucha gritos, saca a sus hermanas. Oye a su mamá responder desde abajo, enterrada. La voz es el hilo que todavía la mantiene en este mundo. A las 3:00 de la mañana, Margarito recupera de los escombros a sus familiares. Fue el héroe esa noche. Su padre y hermano mayor vivieron su propia historia en el campo, en medio de la cosecha.
En la estación, el terremoto deja a Manuel sin lo básico. “No había teléfono, energía eléctrica ni agua potable. Las personas comenzaron a llegar a la estación pidiendo auxilio”, relata. Atender la emergencia era una travesía; el movimiento era tan fuerte que hacía tambalear a los cuatro bomberos que buscaban hacer su trabajo.
Al reloj dar las 4:00 de la mañana, un anuncio cambió la vida del bombero para siempre. Su primera hija, en medio del caos, el miedo y el clamor de la tierra, había nacido. El trabajo apremiaba y no había tenido un momento de descanso para ir a ver a su esposa, que se encontraba en la comunidad de San José —conocida hoy como San Gabriel (Mixco)—, embarazada y a punto de dar a luz.
Antes de salir a cumplir con su turno, había dejado a su esposa en manos de una comadrona, sin imaginar lo que sucedería en la madrugada. En ese momento, el terremoto y los problemas exteriores dejaron de importar. En su lugar, esa noche que para muchos es sinónimo de tristeza, para él significó vida.
Dos horas después (6:00 de la mañana), Lucky sale por encima de escombros y recuerda que “la cuadra ya no existe, quedó plana”. Esa frase alude a lo que antes era una vecindad: ahora todo está a nivel del suelo, entre el polvo y escombros.
La ciudad en camillas
Raúl llega a la estación de la Tercera Compañía de los Bomberos Voluntarios en zona 5, pero no hay unidades. Así empieza el rescate: de improvisación. Con un amigo salen a buscar heridos por la colonia y los alrededores. Unos van adentro del carro; otros, “en el baúl, ahí sentaditos”.
En los hospitales el paisaje se repite en loop: ambulancias, carros particulares, heridos y fallecidos. El amanecer revela lo inentendible: calles borradas, banquetas con filas de personas sin vida, vecinos sepultados y rescates que tardan días.
Los cuatro relatos se cruzan en un punto: después del golpe, el país no tuvo un plan. Pero sí manos, comunidad y el instinto de agruparse.
Raúl cuenta que, al no poder volver a una casa “segura”, se va con su familia al Campo Marte. En horas, el lugar se llena. “Cada quien agarró su lotecito”, colchones en el suelo, champas con sábanas, un orden mínimo para que el miedo no se coma todo. Lucky también vive en campo: mes y medio. Dormir se vuelve vigilancia. Y cada movimiento del suelo te deja una memoria nueva.
En Comalapa, Margarito recuerda que la comunidad se organiza: tortillas, vigilancia y champas levantadas con lo que había. Cuando todo se cae, la pertenencia se redefine: pertenecer es estar vivo con otros vivos.
Entre el duelo y la vida
En medio de ese caos, Raúl recuerda acompañar a su amigo y bombero municipal Mauricio Folgar a zona 3. Dejan la ambulancia a una cuadra porque no se puede pasar: casas destruidas, calle inexistente. Llegan y la casa está tirada. Los papás no aparecen. Minutos después, con angustia logran recuperar el cuerpo de sus padres (Mauricio Folgar López y Rosario Hernández de Folgar) y Folgar se quiebra; sabe que mientras participaba en el rescate de otros guatemaltecos, sus progenitores agonizaban bajos los escombros.
Raúl está ahí como bombero, compañero y testigo. Y también como alguien que empezaba a dar sus primeros pasos en la fotografía. Ese día es un valioso rescatista, pero también se convierte en fotoperiodista sin buscarlo. Fue una casualidad que tuviera cerca la cámara fotográfica que compró en EE. UU., luego de recibir cursos básicos. Ese olfato periodístico lo acompañará por más de 40 años en diferentes medios de comunicación.
La fotografía que resume la tragedia del bombero Folgar, llorando sobre el cadáver de su madre, se publicó en un artículo del diario EL TIEMPO el lunes 16 de febrero. Su captura fija algo que no se puede narrar del todo con palabras. Raúl lo explica desde su idea de oficio: “Siempre he sentido que tengo mucho humanismo. Me conmueve el dolor, me gusta captarlo… buscar ángulos.” En otro contexto, la frase podría incomodar, pero con la tragedia de fondo, es capturar para que no se olvide, que la tragedia no se vuelva morbo.
Pero también se volvió noticia: aparece en la portada de un periódico de la época cerca del otrora presidente Kjell Laugerud García, quien capturó ese fatídico día con la frase “Guatemala está herida, pero no de muerte”, aludiendo al apóstol San Pablo.
A pocos kilómetros —y, sobre todo, a otro ritmo del mismo desastre—, el Mayor Ordóñez vive un contraste brutal: la vida abriéndose paso en la madrugada, pero lejos de sus manos. Su primera hija, Vilma, nace en pleno terremoto y, aun así, él no logra disfrutar de su bebé sino 15 días después, cuando por fin puede volver de la estación.
En la estación solo había dos vehículos para atender a quienes pedían ayuda: una unidad de rescate y la ambulancia. Por lo que, para ir a su casa, prestó un Jeep que se encontraba en la estación para ir a ver a su hija por primera vez.
“Aquí está su hija, sana”, fueron las primeras palabras que escuchó de la comadrona al llegar a su hogar, en donde se encontraban su esposa y su suegra. A pesar de las emociones que se encontraban a flor de piel, debía regresar a ayudar a sus demás compañeros. El llamado de su labor y debía responder. A Vilma —quien mañana cumple 50 años— fue arrullada en sus brazos. “La abracé, la besé y la apreté contra mi cuerpo”, recuerda.
Donde cae el adobe
Si uno escucha las cuatro historias con calma, hay una tesis que aparece sin necesidad de imponerla: el terremoto no pegó parejo. Lo hizo con más fuerza donde las casas eran adobe, bajareque y tejas. Donde la construcción era un acuerdo con la necesidad, no con la ingeniería.
Margarito lo vivió en carne propia: en su casona de adobe y teja colapsó como si estuviera hecha de historia vieja. El día después obliga a mirar cómo se gestiona la muerte cuando es masiva. Con fosas comunes con decenas de cuerpos. Como la forma brutal en que un país, sin capacidad de duelo individual, se ve empujado al duelo colectivo.
Lucky también carga con la culpa de una tragedia inesperada. “Mi pared cayó y mató a mis vecinos”, comenta con pena y dolor. Esa parte endurece su relato, porque ahí el terremoto muestra su lado más oscuro: pérdidas inmediatas e irreparables.
Y, aun así, esas voces no se quedan en la tragedia como destino final: lo que narran —sin nombrarlo así— es el regreso obstinado a una normalidad mínima, hecha de tareas esenciales y decisiones rápidas. Primero se salva a los tuyos; después se sostiene a los otros; y, casi sin transición, se empieza a organizar el día siguiente.
Lo que recuerda Manuel en la actualidad, más que los escombros, las sirenas o el caos, es la certeza de que su familia sobrevivió y cumplió con su deber. “Ya me sentía más tranquilo, ya sabía que mi familia estaba bien (…) Hoy tengo 84 años y estoy contento, satisfecho, de haber ayudado a toda esa gente.”
En los días posteriores, cuando el polvo ya era parte del aire y la urgencia se volvió rutina, Raúl entendió que no bastaba con sacar heridos: también había que dejar constancia. Entre turnos sin sueño, campamentos improvisados y calles partidas, empezó a fotografiar como quien sostiene una memoria que se escapa. “Me conmueve el dolor”, dice, “me gusta captarlo”. Lejos del morbo, alguien tiene que demostrar —con una imagen— que esa normalidad se construyó sobre ruinas.
Medio siglo después, el país se reconstruyó con manos, pero también con memoria. Y la memoria, para no volverse mito, necesita escenas concretas: un cielo demasiado estrellado, un “aire bajo la tierra”, una casa de adobe que se desploma, cuadras que desaparecen, un colega llorando con su madre en brazos y una foto que se publica para que la historia no se vaya con el tiempo.
Esa madrugada del 4 de febrero no terminó cuando dejó de temblar. Y quizá todavía no termina del todo en quienes, como Lucky, reconocen la señal antes de la réplica: un frío que se pega, un viento extraño o la ciudad demasiado quieta, como si el suelo se preparara otra vez.
Recuerdos que todavía tiemblan
Si las cuatro historias se escuchan juntas, aparece una conclusión sin adornos: el terremoto no fue solo un evento geológico; fue una radiografía social. Pegó más fuerte donde la casa era adobe, bajareque y necesidad, y empujó a miles a improvisar un país operativo con lo que había: champas, filas, turnos, lámparas, manos y comunidad. No hubo manual; hubo oficio, vecindad y una urgencia que se volvió rutina.
Por eso la memoria de 1976 no se sostiene en cifras —aunque existan—, sino en escenas que todavía tiemblan: el cielo que “no encaja”, el aire que parece venir de abajo antes del golpe, la cuadra que amanece plana, una estación que se convierte en refugio, una foto que impide que el dolor se vuelva rumor. Y también se sostiene en algo más simple y más difícil: el día después, y todo lo que eso significa.
La noche anterior a brindar su testimonio, Margarito lo escribió a mano en un cuaderno, como quien fija un borde para que el recuerdo no se desborde. Y su cierre se centra en lo esencial: “Nos juntamos allí, cada quien armó su ‘champita’ de nailón, y allí permanecimos unos dos o tres meses, mientras limpiábamos nuestro sitio, ya que nuestra casa fue destruida en su totalidad. Gracias a Dios no murió ninguno de mi familia.”
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: