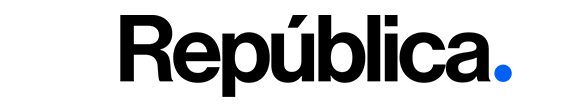En Guatemala tenemos una virtud por la falta de memoria: la capacidad de fingir sorpresa ante lo que todos sabíamos desde hace décadas. Hoy, mientras el Ministerio de Gobernación promete limpiar las cárceles y erradicar la corrupción, uno no puede evitar preguntarse si alguien en esa institución puede salir de su despacho “vestido de niño de primera comunión” y mirar al país a los ojos, con la inocencia de quien no sabía nada.
Porque seamos sinceros, la corrupción penitenciaria no nació con este gobierno, ni con el anterior, ni con el de antes. Es un pecado original que viene arrastrándose desde hace unos treinta años, cuando el gobierno decidió abandonar las prisiones a su suerte y los reos descubrieron que podían administrar mejor que el propio ministerio. Desde Pavón hasta el Preventivo de la zona 18, el control pasó de las llaves del guardia a las manos del preso con más dinero o más contactos y todos los funcionarios, custodios, políticos, hicieron como que no veían.
Los informes son viejos conocidos; desde 2006, tras la famosa operación en Pavón, quedó claro que el sistema penitenciario se había convertido en un mercado negro con tarifas publicadas: tanto por un traslado, tanto por un teléfono, tanto por una celda con aire acondicionado. En 2014, una ONG lo documentó con nombres y cifras y en el 2025, el presidente Bernardo Arévalo lo dijo: “Las cárceles se convirtieron en residenciales de criminales”. Residenciales, sí, con refrigeradora, televisión y hasta oficina de atención al público, cortesía de la corrupción institucionalizada.
Cada nuevo ministro anunció una “purga histórica” y cada purga terminaba en un informe, una conferencia y una foto donde todos parecían niños de primera comunión. De ahí la pregunta: ¿Cuántos de ellos podrían hoy jurar, con la conciencia tranquila, que nunca supieron lo que pasaba dentro de las cárceles?
Ninguno, probablemente. Porque la corrupción no es un rumor ni una sorpresa: es un sistema paralelo que se alimenta de la precariedad de los guardias, de la falta de control, de los nombramientos políticos y del silencio cómplice de quienes se beneficiaron de mantener el caos. El problema no es solo moral, sino económico. Cada teléfono, cada traslado, cada privilegio comprado es una microeconomía delictiva que erosiona el gobierno y fortalece a las estructuras criminales. Lo que ocurre tras los muros de Pavón repercute en las calles, en la extorsión, en la violencia y en la desconfianza que carcome nuestras instituciones.
Y sin embargo, la narrativa oficial siempre suena igual: “Se están tomando medidas”. “Se han realizado más de cien requisas”. “Se habilitó una línea anónima para denuncias”. Todo suena heroico, pero en el fondo es un reciclaje del mismo libreto. En un país donde los informes se acumulan y la indignación se diluye, la limpieza penitenciaria se volvió un acto de relaciones públicas más que de reforma estructural.
Por eso resulta casi tierno ver a exfuncionarios reaparecer en entrevistas, indignados, opinando sobre cómo deberían reformarse las cárceles. Los mismos que durante años firmaron nombramientos, otorgaron contratos o ignoraron alertas, ahora hablan de “recuperar la ética institucional”.
Lo que se necesita es un cambio de cultura: profesionalizar al personal penitenciario, transparentar los contratos, digitalizar los controles y garantizar que quien ingrese a una prisión lo haga para cumplir una condena, no para dirigir un negocio.
Porque la corrupción se limpia con decisiones políticas valientes, con datos abiertos, con rendición de cuentas y con la voluntad de mirar de frente a los fantasmas del pasado. Hasta entonces, seguirán saliendo funcionarios con carita de “yo no fui”.
Vestidos de primera comunión y las cárceles en Guatemala
En Guatemala tenemos una virtud por la falta de memoria: la capacidad de fingir sorpresa ante lo que todos sabíamos desde hace décadas. Hoy, mientras el Ministerio de Gobernación promete limpiar las cárceles y erradicar la corrupción, uno no puede evitar preguntarse si alguien en esa institución puede salir de su despacho “vestido de niño de primera comunión” y mirar al país a los ojos, con la inocencia de quien no sabía nada.
Porque seamos sinceros, la corrupción penitenciaria no nació con este gobierno, ni con el anterior, ni con el de antes. Es un pecado original que viene arrastrándose desde hace unos treinta años, cuando el gobierno decidió abandonar las prisiones a su suerte y los reos descubrieron que podían administrar mejor que el propio ministerio. Desde Pavón hasta el Preventivo de la zona 18, el control pasó de las llaves del guardia a las manos del preso con más dinero o más contactos y todos los funcionarios, custodios, políticos, hicieron como que no veían.
Los informes son viejos conocidos; desde 2006, tras la famosa operación en Pavón, quedó claro que el sistema penitenciario se había convertido en un mercado negro con tarifas publicadas: tanto por un traslado, tanto por un teléfono, tanto por una celda con aire acondicionado. En 2014, una ONG lo documentó con nombres y cifras y en el 2025, el presidente Bernardo Arévalo lo dijo: “Las cárceles se convirtieron en residenciales de criminales”. Residenciales, sí, con refrigeradora, televisión y hasta oficina de atención al público, cortesía de la corrupción institucionalizada.
Cada nuevo ministro anunció una “purga histórica” y cada purga terminaba en un informe, una conferencia y una foto donde todos parecían niños de primera comunión. De ahí la pregunta: ¿Cuántos de ellos podrían hoy jurar, con la conciencia tranquila, que nunca supieron lo que pasaba dentro de las cárceles?
Ninguno, probablemente. Porque la corrupción no es un rumor ni una sorpresa: es un sistema paralelo que se alimenta de la precariedad de los guardias, de la falta de control, de los nombramientos políticos y del silencio cómplice de quienes se beneficiaron de mantener el caos. El problema no es solo moral, sino económico. Cada teléfono, cada traslado, cada privilegio comprado es una microeconomía delictiva que erosiona el gobierno y fortalece a las estructuras criminales. Lo que ocurre tras los muros de Pavón repercute en las calles, en la extorsión, en la violencia y en la desconfianza que carcome nuestras instituciones.
Y sin embargo, la narrativa oficial siempre suena igual: “Se están tomando medidas”. “Se han realizado más de cien requisas”. “Se habilitó una línea anónima para denuncias”. Todo suena heroico, pero en el fondo es un reciclaje del mismo libreto. En un país donde los informes se acumulan y la indignación se diluye, la limpieza penitenciaria se volvió un acto de relaciones públicas más que de reforma estructural.
Por eso resulta casi tierno ver a exfuncionarios reaparecer en entrevistas, indignados, opinando sobre cómo deberían reformarse las cárceles. Los mismos que durante años firmaron nombramientos, otorgaron contratos o ignoraron alertas, ahora hablan de “recuperar la ética institucional”.
Lo que se necesita es un cambio de cultura: profesionalizar al personal penitenciario, transparentar los contratos, digitalizar los controles y garantizar que quien ingrese a una prisión lo haga para cumplir una condena, no para dirigir un negocio.
Porque la corrupción se limpia con decisiones políticas valientes, con datos abiertos, con rendición de cuentas y con la voluntad de mirar de frente a los fantasmas del pasado. Hasta entonces, seguirán saliendo funcionarios con carita de “yo no fui”.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: