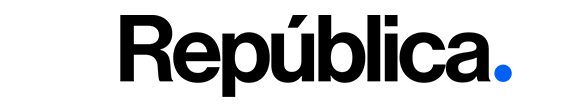América Latina suele vivir grandes virajes ideológicos. A menudo, se habla de mareas rojas o azules, sin embargo, su frecuencia y periodicidad sugiere que no suelen ser revoluciones doctrinarias ni despertares súbitos hacia un paradigma coherente. Son respuestas emocionales y profundamente pragmáticas a una sensación persistente: el sistema no está cumpliendo.
La región vive instalada en ciclos donde la izquierda y la derecha se alternan no por convicción, sino por castigo. El votante latinoamericano no cambia su identidad ideológica cada cuatro años, sino que parece cambiar de gobierno como un fusible quemado. Cuando una administración fracasa en entregar resultados mínimos, la ciudadanía “patea la mesa” y desplaza al grupo en el poder. Salvo excepciones puntuales —como Argentina, donde el colapso kirchnerista sí generó un viraje doctrinario a favor de Milei y su visión—, los ciclos recientes confirman esta dinámica.
En Chile, la elección de Boric respondió al hastío con décadas de administración tecnocrática percibida como insensible, pero la frustración ante el desorden, el fracaso del proceso constitucional y la incapacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad devolvieron a la derecha la iniciativa política. En Colombia, Petro llegó a la presidencia como producto del desgaste acumulado por la clase política tradicional, pero tras un gobierno de permanente crisis de seguridad, reformas fallidas y un gabinete en permanente disolución, las encuestas muestran un rápido desfondamiento que anticipa un giro punitivo hacia 2026. En México, Claudia Sheinbaum intentó sostener el proyecto lopezobradorista, pero el deterioro de la seguridad y la captura territorial del Estado por el crimen organizado han erosionado su base, reabriendo espacio para opciones opositoras que hace apenas un año parecían marginales.
La izquierda llega con grandes promesas y expectativas infladas, pero cuando falla —y falla más a menudo y con mayor intensidad que la derecha, porque combina pretensiones irreales con capacidades estatales débiles— la caída es más dura y el desencanto más rápido. La derecha, por su parte, administra con menos épica y más prudencia fiscal, pero también puede decepcionar por la poca paciencia del electorado con políticas que suelen tener mejores efectos a largo plazo, lo que renueva el ciclo. En ambos casos, el votante no está premiando ideas, sino que está castigando resultados, a menudo a corto plazo.
Desde la teoría de sistemas de David Easton, el fenómeno se vuelve más claro. El sistema político recibe demandas, regularmente seguridad, empleo, estabilidad, salud, entre otros. Cuando transforma esas demandas en políticas públicas que no producen resultados, se acumula la tensión política y la legitimidad del sistema se erosiona. Las instituciones democráticas, incapaces de procesar y responder eficazmente, empiezan a verse como parte del problema. Esa pérdida de credibilidad abre espacio a actores antisistémicos que prometen “hacerlo todo distinto”, sin importar los costos. La alternancia democrática, entonces, se convierte en un ritual de frustración.
Cuando el sistema deja de responder
Así se explica el ascenso del populismo. Cuando el sistema falla de forma reiterada, los ciudadanos concluyen que el problema no es el gobierno de turno, sino la democracia. Surgen figuras que prometen saltarse intermediarios, doblar reglas y “limpiar” el Estado a golpes de voluntad. Es la promesa de eficiencia autoritaria frente a la burocracia lenta; de orden inmediato frente a la inseguridad crónica; de soluciones simples para problemas complejos. Y, en un contexto de desesperanza, esa promesa es tentadora.
La imagen general es una de una ciudadanía despesrada, con demandas de resultados a corto plazo y un sistema que, debido a los incentivos que genera la alternancia del poder, promueve resultados rápidos. El problema es que los apuros que aquejan a la población son de lenta solución, con visión a 10 años, tiempo insuficiente para cualquier proyecto político en democracia. En este sentido, el fallo sistemático está planchando una alfombra roja para soluciones autoritarias, con efectos inmediatos pero menos sostenibles en el tiempo, tal como es el caso del “fenómeno Bukele”.
La región no está girando ideológicamente, sino que está buscando desesperadamente quién funcione. Mientras los gobiernos —especialmente los de izquierda— sigan inflando expectativas que no pueden cumplir, el ciclo de castigo continuará; y cada vuelta desgasta más a la democracia.
América Latina suele vivir grandes virajes ideológicos. A menudo, se habla de mareas rojas o azules, sin embargo, su frecuencia y periodicidad sugiere que no suelen ser revoluciones doctrinarias ni despertares súbitos hacia un paradigma coherente. Son respuestas emocionales y profundamente pragmáticas a una sensación persistente: el sistema no está cumpliendo.
La región vive instalada en ciclos donde la izquierda y la derecha se alternan no por convicción, sino por castigo. El votante latinoamericano no cambia su identidad ideológica cada cuatro años, sino que parece cambiar de gobierno como un fusible quemado. Cuando una administración fracasa en entregar resultados mínimos, la ciudadanía “patea la mesa” y desplaza al grupo en el poder. Salvo excepciones puntuales —como Argentina, donde el colapso kirchnerista sí generó un viraje doctrinario a favor de Milei y su visión—, los ciclos recientes confirman esta dinámica.
En Chile, la elección de Boric respondió al hastío con décadas de administración tecnocrática percibida como insensible, pero la frustración ante el desorden, el fracaso del proceso constitucional y la incapacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad devolvieron a la derecha la iniciativa política. En Colombia, Petro llegó a la presidencia como producto del desgaste acumulado por la clase política tradicional, pero tras un gobierno de permanente crisis de seguridad, reformas fallidas y un gabinete en permanente disolución, las encuestas muestran un rápido desfondamiento que anticipa un giro punitivo hacia 2026. En México, Claudia Sheinbaum intentó sostener el proyecto lopezobradorista, pero el deterioro de la seguridad y la captura territorial del Estado por el crimen organizado han erosionado su base, reabriendo espacio para opciones opositoras que hace apenas un año parecían marginales.
La izquierda llega con grandes promesas y expectativas infladas, pero cuando falla —y falla más a menudo y con mayor intensidad que la derecha, porque combina pretensiones irreales con capacidades estatales débiles— la caída es más dura y el desencanto más rápido. La derecha, por su parte, administra con menos épica y más prudencia fiscal, pero también puede decepcionar por la poca paciencia del electorado con políticas que suelen tener mejores efectos a largo plazo, lo que renueva el ciclo. En ambos casos, el votante no está premiando ideas, sino que está castigando resultados, a menudo a corto plazo.
Desde la teoría de sistemas de David Easton, el fenómeno se vuelve más claro. El sistema político recibe demandas, regularmente seguridad, empleo, estabilidad, salud, entre otros. Cuando transforma esas demandas en políticas públicas que no producen resultados, se acumula la tensión política y la legitimidad del sistema se erosiona. Las instituciones democráticas, incapaces de procesar y responder eficazmente, empiezan a verse como parte del problema. Esa pérdida de credibilidad abre espacio a actores antisistémicos que prometen “hacerlo todo distinto”, sin importar los costos. La alternancia democrática, entonces, se convierte en un ritual de frustración.
Cuando el sistema deja de responder
Así se explica el ascenso del populismo. Cuando el sistema falla de forma reiterada, los ciudadanos concluyen que el problema no es el gobierno de turno, sino la democracia. Surgen figuras que prometen saltarse intermediarios, doblar reglas y “limpiar” el Estado a golpes de voluntad. Es la promesa de eficiencia autoritaria frente a la burocracia lenta; de orden inmediato frente a la inseguridad crónica; de soluciones simples para problemas complejos. Y, en un contexto de desesperanza, esa promesa es tentadora.
La imagen general es una de una ciudadanía despesrada, con demandas de resultados a corto plazo y un sistema que, debido a los incentivos que genera la alternancia del poder, promueve resultados rápidos. El problema es que los apuros que aquejan a la población son de lenta solución, con visión a 10 años, tiempo insuficiente para cualquier proyecto político en democracia. En este sentido, el fallo sistemático está planchando una alfombra roja para soluciones autoritarias, con efectos inmediatos pero menos sostenibles en el tiempo, tal como es el caso del “fenómeno Bukele”.
La región no está girando ideológicamente, sino que está buscando desesperadamente quién funcione. Mientras los gobiernos —especialmente los de izquierda— sigan inflando expectativas que no pueden cumplir, el ciclo de castigo continuará; y cada vuelta desgasta más a la democracia.

 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: