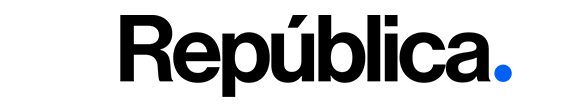En el debate sobre el crimen organizado, una de esas preguntas incómodas y pertinentes para entender la geopolítica criminal actual es si la mafia japonesa Yakuza tuvo algún tipo de implicación, directa o indirecta, en el ecosistema delictivo que dio origen a las maras en Estados Unidos.
No se trata de afirmar lo que no se puede probar. Se trata de examinar lo que casi nunca se discute. Porque, mientras la narrativa clásica repite que las maras nacieron por migración, pobreza y deportaciones masivas en Los Ángeles, la historia más amplia del crimen transnacional revela un tablero mucho más complejo. Un tablero donde actores asiáticos, latinoamericanos y estadounidenses han compartido rutas, mercados y desde hace décadas. Y ahí, aunque nos incomode, aparece la Yakuza.
Para entender la pregunta ¿Pudo la Yakuza tener algún rol en el ecosistema donde surgieron las maras? Primero, hay que ubicar el contexto: la Yakuza no es una pandilla callejera, es una estructura mafiosa de origen japonés con más de 300 años, códigos jerárquicos, rituales de sangre, presencia en finanzas, narcotráfico, contrabando y redes internacionales que operan desde Hawái, California y Nueva York.
Las maras, en cambio, nacen en el barrio, en la marginalidad, entre jóvenes migrantes; su lógica es territorial, su ascenso es improvisado y su estructura al inicio es tribal, no mafiosa. Pero que los orígenes sean distintos no significa que nunca hayan coexistido en los mismos circuitos criminales.
Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, Estados Unidos fue una cuna de mafias: la mafia italiana, carteles colombianos, triadas chinas, grupos coreanos, mafias rusas emergentes y, sí, la Yakuza japonesa. Todos buscando rutas, aliados y oportunidades. Las triadas dominaban la heroína asiática, las mafias italianas facilitaban lavado, los carteles empujaban cocaína y la Yakuza, silenciosa, participaba en tráfico de armas, personas y drogas sintéticas, aprovechando la diáspora japonesa y las redes comerciales del Pacífico.
En esta misma cuna crecieron las maras. No por diseño de la Yakuza, no por instrucción de ninguna mafia asiática. Sino porque ese era el ecosistema general del crimen donde muchos actores, incluyendo pandillas, intermediarios y organizaciones mayores terminaban encontrándose.
Sabemos que la Yakuza compartió rutas con triadas chinas en la costa oeste. Sabemos que había acuerdos de conveniencia en puertos como Los Ángeles, Long Beach, y Honolulu. Sabemos que la mafia japonesa utilizó intermediarios latinos y afroamericanos para operaciones puntuales. Y sabemos que la globalización del crimen organizado permite colaboraciones no ideológicas, sino logísticas: “Vos ponés la ruta, yo pongo el producto.”
Cuando los jóvenes centroamericanos formaban las primeras células de la MS-13 y el Barrio 18, probablemente desconocían que, a cientos de kilómetros, o incluso en el mismo puerto donde alguien pagaba por armas o drogas, había operadores trabajando para organizaciones mucho más antiguas y sofisticadas. Pero ahí estaban, coexistiendo en un mismo ecosistema criminal alimentado por pobreza, migración, drogas y mercados globales y esa coexistencia importa.
Importa porque desmonta la ingenuidad de ver las maras como un fenómeno puramente doméstico. Importa porque demuestra que el crimen organizado es un sistema global interconectado donde actores aparentemente lejanos pueden afectar dinámicas locales. Importa porque nos obliga a observar la relación entre Asia y América Latina en términos de seguridad transnacional.
La Yakuza no creó a las maras, pero estuvo presente en el escenario global que hizo posible su evolución. Y si queremos comprender y combatir el crimen moderno, debemos dejar de mirar solo hacia adentro. Hay que mirar hacia todos los puntos del mapa donde se cruzan las sombras. Incluyendo, aunque parezca lejano, Asia.
El origen de las maras ¿mito, coincidencia o conexión ignorada?
En el debate sobre el crimen organizado, una de esas preguntas incómodas y pertinentes para entender la geopolítica criminal actual es si la mafia japonesa Yakuza tuvo algún tipo de implicación, directa o indirecta, en el ecosistema delictivo que dio origen a las maras en Estados Unidos.
No se trata de afirmar lo que no se puede probar. Se trata de examinar lo que casi nunca se discute. Porque, mientras la narrativa clásica repite que las maras nacieron por migración, pobreza y deportaciones masivas en Los Ángeles, la historia más amplia del crimen transnacional revela un tablero mucho más complejo. Un tablero donde actores asiáticos, latinoamericanos y estadounidenses han compartido rutas, mercados y desde hace décadas. Y ahí, aunque nos incomode, aparece la Yakuza.
Para entender la pregunta ¿Pudo la Yakuza tener algún rol en el ecosistema donde surgieron las maras? Primero, hay que ubicar el contexto: la Yakuza no es una pandilla callejera, es una estructura mafiosa de origen japonés con más de 300 años, códigos jerárquicos, rituales de sangre, presencia en finanzas, narcotráfico, contrabando y redes internacionales que operan desde Hawái, California y Nueva York.
Las maras, en cambio, nacen en el barrio, en la marginalidad, entre jóvenes migrantes; su lógica es territorial, su ascenso es improvisado y su estructura al inicio es tribal, no mafiosa. Pero que los orígenes sean distintos no significa que nunca hayan coexistido en los mismos circuitos criminales.
Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, Estados Unidos fue una cuna de mafias: la mafia italiana, carteles colombianos, triadas chinas, grupos coreanos, mafias rusas emergentes y, sí, la Yakuza japonesa. Todos buscando rutas, aliados y oportunidades. Las triadas dominaban la heroína asiática, las mafias italianas facilitaban lavado, los carteles empujaban cocaína y la Yakuza, silenciosa, participaba en tráfico de armas, personas y drogas sintéticas, aprovechando la diáspora japonesa y las redes comerciales del Pacífico.
En esta misma cuna crecieron las maras. No por diseño de la Yakuza, no por instrucción de ninguna mafia asiática. Sino porque ese era el ecosistema general del crimen donde muchos actores, incluyendo pandillas, intermediarios y organizaciones mayores terminaban encontrándose.
Sabemos que la Yakuza compartió rutas con triadas chinas en la costa oeste. Sabemos que había acuerdos de conveniencia en puertos como Los Ángeles, Long Beach, y Honolulu. Sabemos que la mafia japonesa utilizó intermediarios latinos y afroamericanos para operaciones puntuales. Y sabemos que la globalización del crimen organizado permite colaboraciones no ideológicas, sino logísticas: “Vos ponés la ruta, yo pongo el producto.”
Cuando los jóvenes centroamericanos formaban las primeras células de la MS-13 y el Barrio 18, probablemente desconocían que, a cientos de kilómetros, o incluso en el mismo puerto donde alguien pagaba por armas o drogas, había operadores trabajando para organizaciones mucho más antiguas y sofisticadas. Pero ahí estaban, coexistiendo en un mismo ecosistema criminal alimentado por pobreza, migración, drogas y mercados globales y esa coexistencia importa.
Importa porque desmonta la ingenuidad de ver las maras como un fenómeno puramente doméstico. Importa porque demuestra que el crimen organizado es un sistema global interconectado donde actores aparentemente lejanos pueden afectar dinámicas locales. Importa porque nos obliga a observar la relación entre Asia y América Latina en términos de seguridad transnacional.
La Yakuza no creó a las maras, pero estuvo presente en el escenario global que hizo posible su evolución. Y si queremos comprender y combatir el crimen moderno, debemos dejar de mirar solo hacia adentro. Hay que mirar hacia todos los puntos del mapa donde se cruzan las sombras. Incluyendo, aunque parezca lejano, Asia.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: