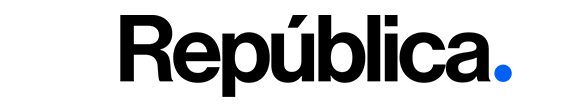El país entero contuvo el aliento durante noventa minutos. Para algunos, aquel partido ya no significaba nada. “¿Para qué verlo? Igual van a perder”, decían con la resignación de quien se acostumbró a la derrota. Para otros, el día estaba cargado de esperanza; habían seguido cada paso de la eliminatoria y creído en la posibilidad del milagro. Dos emociones opuestas, un mismo final: Guatemala volvió a quedarse afuera del Mundial.
Catorce procesos eliminatorios completos. Catorce ilusiones repetidas. Catorce finales idénticas. No es mala suerte. No es un castigo. Es un reflejo profundo del país que somos. Lo que ocurre con la selección ocurre con Guatemala: avanzamos un poco, nos ilusionamos, tropezamos, retrocedemos y empezamos de nuevo sin romper el patrón que se repite desde hace décadas.
Esta no es una columna sobre fútbol. Es una radiografía moral y cultural de un país que, como su selección, no logra construir el proyecto transformador que necesita.
En el deporte sucede lo mismo: mientras algunos brillan a nivel individual, la estructura de los deportes colectivos naufraga repetidamente. Esta generación terminó repitiendo un viejo vicio nacional: la complacencia. Creímos que el buen papel en la Copa Oro nos hacía superiores. Asumimos que El Salvador era un trámite, cuando los resultados de los últimos 25 años no muestran ninguna superioridad real. Y de pronto, ganando, permitimos que Surinam nos empatara al minuto 90+4, cuando el partido ya agonizaba. Ante Panamá, logramos el milagro de empatar con dos goles seguidos —al 69’ y al 72’— para luego descuidarnos seis minutos después y permitir el golpe definitivo al 78’. La imagen del utilero de la selección llorando dio la vuelta al mundo. Es la misma curva emocional del país: entusiasmo inmediato, disciplina breve, caída asegurada.
Detrás de cada eliminación hay algo más grave que un marcador: la ausencia de un proyecto transformador. En Guatemala, cada ciclo empieza desde cero. Nuevo técnico, nuevas promesas, nueva ilusión… pero sin continuidad, sin metodologías integradas, sin academias sólidas, sin infraestructura real, sin un modelo nacional de desarrollo. El país funciona igual. Cada gobierno borra al anterior, cada institución empieza de nuevo, cada administración improvisa. Ningún proyecto colectivo prospera sin continuidad.
Lo más alarmante es que hemos normalizado la baja exigencia. La mayoría no rinde cuentas, son pocos los que evalúan procesos y muy pocos los que miden resultados con rigor. En una comedia local bromeaban diciendo que si la NASA se hubiera creado en Guatemala se llamaría la WASA, porque aquí todo se toma con guasa. La risa funciona, pero revela algo profundo: hemos convertido la improvisación en identidad y la baja exigencia en cultura. “Así que se vaya”, dicen. Esa mentalidad que nos ha hecho perder partidos, oportunidades, inversiones y décadas de desarrollo.
En los últimos 25 años, nueve países han logrado hacer lo que Guatemala nunca ha conseguido: romper su ciclo, transformar su selección y competir en la élite. Bélgica, Marruecos, Croacia, Japón, Islandia, Senegal, Canadá, Suiza y Qatar dieron saltos extraordinarios en sus clasificaciones FIFA. Algunos pasaron de selecciones modestas a semifinalistas de un Mundial. Otros escalaron desde puestos inferiores al 100 hasta los primeros veinte.
¿Qué hicieron? Profesionalizaron su formación juvenil, exportaron talento a ligas de élite, contrataron técnicos de nivel internacional con continuidad real, invirtieron durante diez a quince años sin interrupciones y corrigieron su cultura institucional. Los países que han roto su maldición lo hicieron cuando decidieron corregir su cultura, no solo su táctica.
Y aquí aparece una verdad incómoda: un técnico de US$300 mil anuales no transforma nada. Nuestra federación administra alrededor de US$5 millones al año, suficientes para operar, pero insuficientes para transformar. Para entender la magnitud del desafío, basta observar lo que hicieron los países que rompieron su maldición: Bélgica invirtió más de una década en academias y centros de rendimiento; Marruecos destinó cientos de millones a infraestructura y profesionalización; Japón construyó un sistema de formación que tomó quince años en consolidarse; Canadá y Senegal elevaron su inversión anual por arriba de los US$25 millones sostenidos en el tiempo. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Requirió montos importantes, pero sobre todo continuidad, disciplina y una convicción nacional de que el éxito colectivo depende de un esfuerzo extraordinario. Lo que sí transforma es visión, inversión, continuidad y disciplina.
A nivel individual, Guatemala produce talento extraordinario. Jóvenes brillantes, deportistas excepcionales, emprendedores capaces de competir en cualquier mercado del mundo. Ya logramos tres medallas olímpicas en pruebas individuales, el Pescadito mantuvo el récord en el mundo de más goles en clasificaciones mundialistas durante nueve años, prueba de que cuando el éxito depende del esfuerzo personal, Guatemala sí compite al más alto nivel. Pero el salto colectivo exige algo más: carácter, disciplina y planeación.
Al carácter, en Uruguay lo llaman garra. Rubén Amorín, el técnico uruguayo más exitoso de nuestro país, afirmaba que el carácter nace del compromiso moral de competir con todo, más allá del tamaño de un país. Esa fuerza interior es la que hace que un conjunto pequeño pueda vencer a gigantes. Y la etapa más brillante de nuestra historia futbolística se dio precisamente de la mano de Amorín y de la garra charrúa que dejó sembrada en nuestra selección.
Por eso Guatemala tiene en su historia una etapa que demuestra que no estamos condenados a la mediocridad. Hubo una época de gloria que hoy casi nadie recuerda: fuimos campeones de Norceca, perdimos apenas 1-0 contra el campeón olímpico de aquel momento y llegamos a derrotar a Checoslovaquia, una potencia del fútbol mundial. Ese logro vale más que el famoso empate con Brasil porque no fue un accidente; fue el resultado de carácter, disciplina y una generación que creía que Guatemala podía competir con cualquiera. Esa historia demuestra que la garra también forma parte de nuestro modelo mental. Solo hace falta recuperarla.
Y en disciplina y planificación, allí entra Japón. Una nación que domina ahora el béisbol mundial gracias a la disciplina, la precisión, la paciencia y la cultura del esfuerzo. Japón demuestra que la excelencia no es casualidad; es entrenamiento, método y constancia. Produce jugadores como Ohtani y Yamamoto, líderes de los Dodgers de Los Ángeles, porque su sistema perfecciona el talento en lugar de desgastarlo en la improvisación.
En la historia del hockey sobre hielo ocurre otro ejemplo decisivo. En 1980, Estados Unidos derrotó al imperio soviético, que llevaba la delantera en casi todo. Aquello coincidió con el liderazgo de Ronald Reagan, quien en ocho años logró superar al adversario más poderoso de su tiempo porque cambió el carácter de su nación. Esa victoria no fue solo deportiva; fue el reflejo de un país que decidió dejar de arrodillarse y empezó a competir como si su destino dependiera de ello. Ese es el tipo de transformación que Guatemala necesita hoy.
No perdimos un partido: perdimos otra oportunidad de romper el ciclo. Pero esta derrota también puede convertirse en el punto de inflexión que hemos postergado por décadas. El fútbol guatemalteco no necesita retoques; necesita una transformación verdadera. El famoso 3 % constitucional destinado al deporte permitiría asignar US$100 millones a un proyecto nacional serio de formación, infraestructura, academias regionales y profesionalización total del sistema. No es un sueño. Es una decisión presupuestaria y un acto de visión.
Lo mismo ocurre con Guatemala. Un país que decida duplicar su PIB per cápita, elevar sus exportaciones al 50% del PIB y ordenarse alrededor de una estrategia nacional puede lograrlo. Bulgaria lo hizo en tan solo veinte años: se transformó al multiplicar su productividad, atraer inversión y conectar su economía con el mundo. Cambiar el destino es posible. En el fútbol y en el país. Es cuestión de proponérnoslo en serio y construir un proyecto nacional que no dependa de ciclos políticos ni de improvisaciones. Cuando un país decide crecer, la historia cambia. Cuando Guatemala se lo proponga, también lo hará.
El adiós al Mundial: cuando Guatemala y la selección repiten el mismo destino
El país entero contuvo el aliento durante noventa minutos. Para algunos, aquel partido ya no significaba nada. “¿Para qué verlo? Igual van a perder”, decían con la resignación de quien se acostumbró a la derrota. Para otros, el día estaba cargado de esperanza; habían seguido cada paso de la eliminatoria y creído en la posibilidad del milagro. Dos emociones opuestas, un mismo final: Guatemala volvió a quedarse afuera del Mundial.
Catorce procesos eliminatorios completos. Catorce ilusiones repetidas. Catorce finales idénticas. No es mala suerte. No es un castigo. Es un reflejo profundo del país que somos. Lo que ocurre con la selección ocurre con Guatemala: avanzamos un poco, nos ilusionamos, tropezamos, retrocedemos y empezamos de nuevo sin romper el patrón que se repite desde hace décadas.
Esta no es una columna sobre fútbol. Es una radiografía moral y cultural de un país que, como su selección, no logra construir el proyecto transformador que necesita.
En el deporte sucede lo mismo: mientras algunos brillan a nivel individual, la estructura de los deportes colectivos naufraga repetidamente. Esta generación terminó repitiendo un viejo vicio nacional: la complacencia. Creímos que el buen papel en la Copa Oro nos hacía superiores. Asumimos que El Salvador era un trámite, cuando los resultados de los últimos 25 años no muestran ninguna superioridad real. Y de pronto, ganando, permitimos que Surinam nos empatara al minuto 90+4, cuando el partido ya agonizaba. Ante Panamá, logramos el milagro de empatar con dos goles seguidos —al 69’ y al 72’— para luego descuidarnos seis minutos después y permitir el golpe definitivo al 78’. La imagen del utilero de la selección llorando dio la vuelta al mundo. Es la misma curva emocional del país: entusiasmo inmediato, disciplina breve, caída asegurada.
Detrás de cada eliminación hay algo más grave que un marcador: la ausencia de un proyecto transformador. En Guatemala, cada ciclo empieza desde cero. Nuevo técnico, nuevas promesas, nueva ilusión… pero sin continuidad, sin metodologías integradas, sin academias sólidas, sin infraestructura real, sin un modelo nacional de desarrollo. El país funciona igual. Cada gobierno borra al anterior, cada institución empieza de nuevo, cada administración improvisa. Ningún proyecto colectivo prospera sin continuidad.
Lo más alarmante es que hemos normalizado la baja exigencia. La mayoría no rinde cuentas, son pocos los que evalúan procesos y muy pocos los que miden resultados con rigor. En una comedia local bromeaban diciendo que si la NASA se hubiera creado en Guatemala se llamaría la WASA, porque aquí todo se toma con guasa. La risa funciona, pero revela algo profundo: hemos convertido la improvisación en identidad y la baja exigencia en cultura. “Así que se vaya”, dicen. Esa mentalidad que nos ha hecho perder partidos, oportunidades, inversiones y décadas de desarrollo.
En los últimos 25 años, nueve países han logrado hacer lo que Guatemala nunca ha conseguido: romper su ciclo, transformar su selección y competir en la élite. Bélgica, Marruecos, Croacia, Japón, Islandia, Senegal, Canadá, Suiza y Qatar dieron saltos extraordinarios en sus clasificaciones FIFA. Algunos pasaron de selecciones modestas a semifinalistas de un Mundial. Otros escalaron desde puestos inferiores al 100 hasta los primeros veinte.
¿Qué hicieron? Profesionalizaron su formación juvenil, exportaron talento a ligas de élite, contrataron técnicos de nivel internacional con continuidad real, invirtieron durante diez a quince años sin interrupciones y corrigieron su cultura institucional. Los países que han roto su maldición lo hicieron cuando decidieron corregir su cultura, no solo su táctica.
Y aquí aparece una verdad incómoda: un técnico de US$300 mil anuales no transforma nada. Nuestra federación administra alrededor de US$5 millones al año, suficientes para operar, pero insuficientes para transformar. Para entender la magnitud del desafío, basta observar lo que hicieron los países que rompieron su maldición: Bélgica invirtió más de una década en academias y centros de rendimiento; Marruecos destinó cientos de millones a infraestructura y profesionalización; Japón construyó un sistema de formación que tomó quince años en consolidarse; Canadá y Senegal elevaron su inversión anual por arriba de los US$25 millones sostenidos en el tiempo. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Requirió montos importantes, pero sobre todo continuidad, disciplina y una convicción nacional de que el éxito colectivo depende de un esfuerzo extraordinario. Lo que sí transforma es visión, inversión, continuidad y disciplina.
A nivel individual, Guatemala produce talento extraordinario. Jóvenes brillantes, deportistas excepcionales, emprendedores capaces de competir en cualquier mercado del mundo. Ya logramos tres medallas olímpicas en pruebas individuales, el Pescadito mantuvo el récord en el mundo de más goles en clasificaciones mundialistas durante nueve años, prueba de que cuando el éxito depende del esfuerzo personal, Guatemala sí compite al más alto nivel. Pero el salto colectivo exige algo más: carácter, disciplina y planeación.
Al carácter, en Uruguay lo llaman garra. Rubén Amorín, el técnico uruguayo más exitoso de nuestro país, afirmaba que el carácter nace del compromiso moral de competir con todo, más allá del tamaño de un país. Esa fuerza interior es la que hace que un conjunto pequeño pueda vencer a gigantes. Y la etapa más brillante de nuestra historia futbolística se dio precisamente de la mano de Amorín y de la garra charrúa que dejó sembrada en nuestra selección.
Por eso Guatemala tiene en su historia una etapa que demuestra que no estamos condenados a la mediocridad. Hubo una época de gloria que hoy casi nadie recuerda: fuimos campeones de Norceca, perdimos apenas 1-0 contra el campeón olímpico de aquel momento y llegamos a derrotar a Checoslovaquia, una potencia del fútbol mundial. Ese logro vale más que el famoso empate con Brasil porque no fue un accidente; fue el resultado de carácter, disciplina y una generación que creía que Guatemala podía competir con cualquiera. Esa historia demuestra que la garra también forma parte de nuestro modelo mental. Solo hace falta recuperarla.
Y en disciplina y planificación, allí entra Japón. Una nación que domina ahora el béisbol mundial gracias a la disciplina, la precisión, la paciencia y la cultura del esfuerzo. Japón demuestra que la excelencia no es casualidad; es entrenamiento, método y constancia. Produce jugadores como Ohtani y Yamamoto, líderes de los Dodgers de Los Ángeles, porque su sistema perfecciona el talento en lugar de desgastarlo en la improvisación.
En la historia del hockey sobre hielo ocurre otro ejemplo decisivo. En 1980, Estados Unidos derrotó al imperio soviético, que llevaba la delantera en casi todo. Aquello coincidió con el liderazgo de Ronald Reagan, quien en ocho años logró superar al adversario más poderoso de su tiempo porque cambió el carácter de su nación. Esa victoria no fue solo deportiva; fue el reflejo de un país que decidió dejar de arrodillarse y empezó a competir como si su destino dependiera de ello. Ese es el tipo de transformación que Guatemala necesita hoy.
No perdimos un partido: perdimos otra oportunidad de romper el ciclo. Pero esta derrota también puede convertirse en el punto de inflexión que hemos postergado por décadas. El fútbol guatemalteco no necesita retoques; necesita una transformación verdadera. El famoso 3 % constitucional destinado al deporte permitiría asignar US$100 millones a un proyecto nacional serio de formación, infraestructura, academias regionales y profesionalización total del sistema. No es un sueño. Es una decisión presupuestaria y un acto de visión.
Lo mismo ocurre con Guatemala. Un país que decida duplicar su PIB per cápita, elevar sus exportaciones al 50% del PIB y ordenarse alrededor de una estrategia nacional puede lograrlo. Bulgaria lo hizo en tan solo veinte años: se transformó al multiplicar su productividad, atraer inversión y conectar su economía con el mundo. Cambiar el destino es posible. En el fútbol y en el país. Es cuestión de proponérnoslo en serio y construir un proyecto nacional que no dependa de ciclos políticos ni de improvisaciones. Cuando un país decide crecer, la historia cambia. Cuando Guatemala se lo proponga, también lo hará.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: