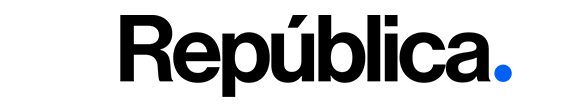Stephany Figueroa tiene 43 años y, en octubre de 2024, escuchó las palabras que nadie quiere oír: cáncer de mama. Madre de tres niños —de 12, 11 y 9 años—, católica y activa desde siempre, recuerda aquel día como un golpe seco, difícil de asimilar. Pero ahora, sentada frente a nosotros, se endereza, acomoda con cuidado el turbante y apoya las manos sobre la mesa: es el gesto que anuncia que está lista para contar su historia. Lo primero que llama la atención es su sonrisa, esa que aparece una y otra vez para subrayar ideas, romper silencios y recordarse —y recordarnos— que sigue en pie.
El día del diagnóstico, todo se volvió un murmullo lejano. Salió del consultorio con una sola pregunta en la mente: ¿Cómo se los digo a mis hijos? Desde entonces, eligió avanzar con cabeza fría: estudios, protocolos, etapas. No hubo discursos, hubo acción.
Porque en Guatemala, cada año se estiman alrededor de 2244 nuevos casos de cáncer de mama, y ella decidió no ser solo una cifra: decidió luchar.
Cuando llegó la caída del cabello, habló con sus hijos con calma. Les dijo lo que sucedería y que eso sería señal de que el tratamiento estaba funcionando. Esa noche, entre risas y nerviosos, los dejó cortar un mechón con tijeras. Luego, ya a solas en el baño, su esposo la rapó con manos firmes. En ese momento se miró al espejo y respiró. “Sentí alivio al hacerlo, como que si me quitara un peso de encima”, recordó, rozando el borde del turbante con el pulgar. Desde entonces se acompañó en cada quimioterapia de una frase sencilla, pero llena de fuerza: “Una menos”.
Su forma de sostenerse fue la rutina. Se levantaba temprano, se arreglaba, se maquillaba, aún sin cejas ni pestañas. No lo hacía por vanidad, sino por respeto propio y por sus hijos. “Si uno se arregla, se siente mejor,” explicó con naturalidad. En casa la vida siguió: karate, baile, loncheras. Y si algún día no se podía, no pasaba nada; aprendieron a ir más despacio.
En cada relato, Stephany repite esa palabra: rutina. Esta fue su ancla, la forma de mantener en pie lo cotidiano cuando todo lo demás parecía moverse. La hora de las comidas, los horarios del colegio, los trayectos al trabajo, incluso los silencios del día, se volvieron pequeñas estructuras que la sostenían. “Seguir con la vida también era parte del tratamiento”, dijo, con esa calma que deja la certeza de haber hecho lo que debía.
Hubo un solo momento en que la emoción la venció. Sin contar con alguien que la ayudara con las labores de casa y con el tratamiento encima, una amiga le propuso crear una página para coordinar que le llevaran alimentos para los diferentes tiempos de comida y así aliviarles la rutina a todos. Stephany pensó que se apuntarían pocas familias. Sin embargo, el calendario se llenó, de febrero a junio, en un día. Al verlo, lloró. Dijo que fue “como ver a Dios en detalles chiquitos”. Estuvo profundamente agradecida. Fue la única vez que se quebró; después, la sonrisa volvió.
Ese episodio marcó un punto de inflexión. La solidaridad de tantas personas le mostró que, incluso en medio del cansancio, la gratitud podía más. “Me conmovió pensar que había gente que quizás ni conocía tan de cerca, pero que quiso acompañarme”, detalló. Lo dijo sin sentimentalismos, con la serenidad de quien aprendió a recibir el cariño como parte de la sanación. Desde entonces, cada mensaje o gesto se convirtió en una confirmación de fe. “Fue Dios mostrándose de muchas formas”, enfatizó.
Del miedo dijo que aprendió a ponerlo en su sitio. Sin él no habría valentía. Agradeció haber llegado fuerte al proceso por años de ejercicio y buena alimentación. Por eso, salvo una bacteria tras la primera quimio que la deshidrató y la obligó a un par de días de pausa, su cuerpo respondió bien. Lo contó sin dramatismo, como quien marca un bache ya superado en la ruta.
Stephany recuerda cada etapa con una claridad que sorprende. No se detiene en los síntomas, sino en lo que aprendió de ellos. Habla del cansancio, pero también de la paz que vino después de cada sesión. “Cuando uno entiende que el cuerpo se está recuperando, cambia la manera de verlo”, comentó. Y en ese proceso, el sentido del tiempo también se transformó. Los días dejaron de medirse por la agenda y comenzaron a medirse por pequeñas victorias: dormir bien, reírse, cocinar algo, acompañar a sus hijos a sus actividades.
El resto fue gratitud: a su mamá —“la más preocupada”—, a su papá presente en todo momento, a las amigas que la llevaron y la trajeron, a quienes enviaron flores, escapularios, blusas con botones para el tratamiento.
“Recibí tanto cariño que me sentí muy bendecida”, dijo, con una sonrisa leve. Su tono no tiene victimismo; tiene luz. Cuando recuerda esos meses, no habla del dolor, sino de las manos que la sostuvieron. “Cada detalle cuenta, desde una flor hasta un mensaje”, agregó. Para ella, la enfermedad se convirtió en un escenario donde la empatía tomó protagonismo.
Cuando habló Rafael, su esposo, la voz le tomó un color distinto, más hondo. Recordó cómo la acompañó en todo este camino, cómo sostuvo la casa cuando faltó ayuda y cómo fue él quien la rapó aquella noche. En ese momento, llegó a su mente el recuerdo, de uno de sus mayores tesoros, una pulsera que le regaló para su aniversario número 17 —un mes después del diagnóstico—, la cual tiene grabado en código morse: “Always by your side”. “Creo que mi esposo no sabe el apoyo que yo sentí al recibir esa pulsera”. Siento que es el verdadero significado de: “en la salud y en la enfermedad”. Mientras lo decía, la mirada se le llenó de una nostalgia serena, no de tristeza.
Hablar de Rafael la emociona de una manera distinta. No es solo gratitud, es complicidad. “Estuvo en todo, en lo bueno y en lo más difícil”, explicó. No necesitaba grandes gestos: bastaba su presencia. Lo recuerda acompañándola en cada cita, en cada silencio, y sobre todo en los días comunes, cuando lo extraordinario era simplemente poder estar juntos. Esa pulsera, que lleva siempre en muñeca, se volvió símbolo de lo que vivieron y de la fuerza de un vínculo que se hizo más profundo.
En paralelo, sus hijos (quienes aparecen en el fondo de pantalla de su reloj junto a su esposo) actuaron como el pilar que la sostuvo siempre. Al mencionarlos, la voz se le ablandaba. Les agradeció cómo se adaptaron cuando el plan del día cambiaba, cómo madrugaban sin quejarse y cómo entendían cuándo había que bajar el ritmo. Recordó las notas que le dejaban para cada “pincho” —así llamaban en casa a cada sesión de quimioterapia y al pinchazo de la aguja—, las buenas calificaciones y los abrazos a destiempo. “Fueron mi motor, con una sonrisa me devolvían la fuerza”.
Los tres, dijo, aprendieron junto a ella. Aprendieron a esperar, a tener paciencia, a entender que algunos días no se puede con todo. “Ellos también crecieron en el proceso”. Verlos adaptarse le dio aún más motivos para mantenerse firme. “Al final, lo que uno quiere es que ellos se queden con el ejemplo, no con el miedo”, añadió. En casa, las risas siguieron, los bailes continuaron y los abrazos fueron más frecuentes. Cada uno, a su manera, encontró cómo acompañarla.
Hoy, ya en la etapa de recuperación, Stephany transita un tiempo diferente. Dice que el después es incluso más complejo que el durante. “Ya no hay citas que te ordenen, y toca aprender a confiar otra vez”, confesó. Aun así, eligió quedarse con lo que suma: el sonido de la campana que se toca a terminar el tratamiento, la risa de sus hijos, el “una menos” convertido en hábito para cualquier cuesta, y la pulsera en la muñeca que le recuerda un “nosotros” que se probó y se hizo más fuerte. La sonrisa volvió al final, la misma del principio.
Stephany Figueroa tiene 43 años y, en octubre de 2024, escuchó las palabras que nadie quiere oír: cáncer de mama. Madre de tres niños —de 12, 11 y 9 años—, católica y activa desde siempre, recuerda aquel día como un golpe seco, difícil de asimilar. Pero ahora, sentada frente a nosotros, se endereza, acomoda con cuidado el turbante y apoya las manos sobre la mesa: es el gesto que anuncia que está lista para contar su historia. Lo primero que llama la atención es su sonrisa, esa que aparece una y otra vez para subrayar ideas, romper silencios y recordarse —y recordarnos— que sigue en pie.
El día del diagnóstico, todo se volvió un murmullo lejano. Salió del consultorio con una sola pregunta en la mente: ¿Cómo se los digo a mis hijos? Desde entonces, eligió avanzar con cabeza fría: estudios, protocolos, etapas. No hubo discursos, hubo acción.
Porque en Guatemala, cada año se estiman alrededor de 2244 nuevos casos de cáncer de mama, y ella decidió no ser solo una cifra: decidió luchar.
Cuando llegó la caída del cabello, habló con sus hijos con calma. Les dijo lo que sucedería y que eso sería señal de que el tratamiento estaba funcionando. Esa noche, entre risas y nerviosos, los dejó cortar un mechón con tijeras. Luego, ya a solas en el baño, su esposo la rapó con manos firmes. En ese momento se miró al espejo y respiró. “Sentí alivio al hacerlo, como que si me quitara un peso de encima”, recordó, rozando el borde del turbante con el pulgar. Desde entonces se acompañó en cada quimioterapia de una frase sencilla, pero llena de fuerza: “Una menos”.
Su forma de sostenerse fue la rutina. Se levantaba temprano, se arreglaba, se maquillaba, aún sin cejas ni pestañas. No lo hacía por vanidad, sino por respeto propio y por sus hijos. “Si uno se arregla, se siente mejor,” explicó con naturalidad. En casa la vida siguió: karate, baile, loncheras. Y si algún día no se podía, no pasaba nada; aprendieron a ir más despacio.
En cada relato, Stephany repite esa palabra: rutina. Esta fue su ancla, la forma de mantener en pie lo cotidiano cuando todo lo demás parecía moverse. La hora de las comidas, los horarios del colegio, los trayectos al trabajo, incluso los silencios del día, se volvieron pequeñas estructuras que la sostenían. “Seguir con la vida también era parte del tratamiento”, dijo, con esa calma que deja la certeza de haber hecho lo que debía.
Hubo un solo momento en que la emoción la venció. Sin contar con alguien que la ayudara con las labores de casa y con el tratamiento encima, una amiga le propuso crear una página para coordinar que le llevaran alimentos para los diferentes tiempos de comida y así aliviarles la rutina a todos. Stephany pensó que se apuntarían pocas familias. Sin embargo, el calendario se llenó, de febrero a junio, en un día. Al verlo, lloró. Dijo que fue “como ver a Dios en detalles chiquitos”. Estuvo profundamente agradecida. Fue la única vez que se quebró; después, la sonrisa volvió.
Ese episodio marcó un punto de inflexión. La solidaridad de tantas personas le mostró que, incluso en medio del cansancio, la gratitud podía más. “Me conmovió pensar que había gente que quizás ni conocía tan de cerca, pero que quiso acompañarme”, detalló. Lo dijo sin sentimentalismos, con la serenidad de quien aprendió a recibir el cariño como parte de la sanación. Desde entonces, cada mensaje o gesto se convirtió en una confirmación de fe. “Fue Dios mostrándose de muchas formas”, enfatizó.
Del miedo dijo que aprendió a ponerlo en su sitio. Sin él no habría valentía. Agradeció haber llegado fuerte al proceso por años de ejercicio y buena alimentación. Por eso, salvo una bacteria tras la primera quimio que la deshidrató y la obligó a un par de días de pausa, su cuerpo respondió bien. Lo contó sin dramatismo, como quien marca un bache ya superado en la ruta.
Stephany recuerda cada etapa con una claridad que sorprende. No se detiene en los síntomas, sino en lo que aprendió de ellos. Habla del cansancio, pero también de la paz que vino después de cada sesión. “Cuando uno entiende que el cuerpo se está recuperando, cambia la manera de verlo”, comentó. Y en ese proceso, el sentido del tiempo también se transformó. Los días dejaron de medirse por la agenda y comenzaron a medirse por pequeñas victorias: dormir bien, reírse, cocinar algo, acompañar a sus hijos a sus actividades.
El resto fue gratitud: a su mamá —“la más preocupada”—, a su papá presente en todo momento, a las amigas que la llevaron y la trajeron, a quienes enviaron flores, escapularios, blusas con botones para el tratamiento.
“Recibí tanto cariño que me sentí muy bendecida”, dijo, con una sonrisa leve. Su tono no tiene victimismo; tiene luz. Cuando recuerda esos meses, no habla del dolor, sino de las manos que la sostuvieron. “Cada detalle cuenta, desde una flor hasta un mensaje”, agregó. Para ella, la enfermedad se convirtió en un escenario donde la empatía tomó protagonismo.
Cuando habló Rafael, su esposo, la voz le tomó un color distinto, más hondo. Recordó cómo la acompañó en todo este camino, cómo sostuvo la casa cuando faltó ayuda y cómo fue él quien la rapó aquella noche. En ese momento, llegó a su mente el recuerdo, de uno de sus mayores tesoros, una pulsera que le regaló para su aniversario número 17 —un mes después del diagnóstico—, la cual tiene grabado en código morse: “Always by your side”. “Creo que mi esposo no sabe el apoyo que yo sentí al recibir esa pulsera”. Siento que es el verdadero significado de: “en la salud y en la enfermedad”. Mientras lo decía, la mirada se le llenó de una nostalgia serena, no de tristeza.
Hablar de Rafael la emociona de una manera distinta. No es solo gratitud, es complicidad. “Estuvo en todo, en lo bueno y en lo más difícil”, explicó. No necesitaba grandes gestos: bastaba su presencia. Lo recuerda acompañándola en cada cita, en cada silencio, y sobre todo en los días comunes, cuando lo extraordinario era simplemente poder estar juntos. Esa pulsera, que lleva siempre en muñeca, se volvió símbolo de lo que vivieron y de la fuerza de un vínculo que se hizo más profundo.
En paralelo, sus hijos (quienes aparecen en el fondo de pantalla de su reloj junto a su esposo) actuaron como el pilar que la sostuvo siempre. Al mencionarlos, la voz se le ablandaba. Les agradeció cómo se adaptaron cuando el plan del día cambiaba, cómo madrugaban sin quejarse y cómo entendían cuándo había que bajar el ritmo. Recordó las notas que le dejaban para cada “pincho” —así llamaban en casa a cada sesión de quimioterapia y al pinchazo de la aguja—, las buenas calificaciones y los abrazos a destiempo. “Fueron mi motor, con una sonrisa me devolvían la fuerza”.
Los tres, dijo, aprendieron junto a ella. Aprendieron a esperar, a tener paciencia, a entender que algunos días no se puede con todo. “Ellos también crecieron en el proceso”. Verlos adaptarse le dio aún más motivos para mantenerse firme. “Al final, lo que uno quiere es que ellos se queden con el ejemplo, no con el miedo”, añadió. En casa, las risas siguieron, los bailes continuaron y los abrazos fueron más frecuentes. Cada uno, a su manera, encontró cómo acompañarla.
Hoy, ya en la etapa de recuperación, Stephany transita un tiempo diferente. Dice que el después es incluso más complejo que el durante. “Ya no hay citas que te ordenen, y toca aprender a confiar otra vez”, confesó. Aun así, eligió quedarse con lo que suma: el sonido de la campana que se toca a terminar el tratamiento, la risa de sus hijos, el “una menos” convertido en hábito para cualquier cuesta, y la pulsera en la muñeca que le recuerda un “nosotros” que se probó y se hizo más fuerte. La sonrisa volvió al final, la misma del principio.

 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: