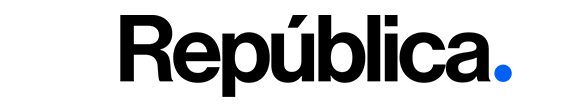En la sala silenciosa de su casa, rodeada de carpetas envejecidas y fichas médicas apiladas como testimonio de décadas de servicio, la doctora Rina Castañeda revisa su vida profesional en El Estor, Izabal. Con nostalgia hojea los nombres de más de 25 mil pacientes atendidos. Ese recuerdo volvió a su mente cuando la entrevistamos por teléfono, durante uno de sus viajes a la capital.
Lleva treinta y tres años viviendo en ese municipio, un nombre que ya suena a casa, a urgencias a cualquier hora del día; un nombre que también quedó asociado a un conflicto que le arrebató algo más que la tranquilidad: su terreno. “Yo nunca me he quedado encerrada en mi clínica”, dice. Y es cierto: ha sido médica, pediatra, docente universitaria, integrante de asociaciones ambientales y colaboradora de la Cruz Roja, entre otras actividades para apoyar a la comunidad.
Su llegada fue una esperanza para muchos. Pero su historia también es la crónica de un despojo y de cómo casi nueve años de denuncias, viajes, trámites y desalojos fallidos terminan moldeando a cualquiera. “Pensé que iba a ser fácil. Si esto es mío, pongo una denuncia y me lo tienen que devolver. Pero no”.
Originaria de Chiquimula, se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Fue pediatra y docente de estudiantes de quinto año. Lo dejó todo porque su esposo, “una persona de campo”, la convenció: “Me voy a ir a trabajar esa tierra porque se va a perder; está abandonada”. Esa tierra provenía de una herencia familiar: el abuelo de la doctora había comprado grandes extensiones hacía sesenta o setenta años y las repartió entre sus nueve hijos.
A principios de los años noventa, El Estor era distinto. Sin carretera al Atlántico, con calles de tierra y un aislamiento que hacía que las noticias viajaran más rápido que los oficios. “No había ni bajado mis cosas y ya tenía gente esperándome”, recuerda. Había apenas tres o cuatro médicos en todo el municipio. Pese a su formación pediátrica, empezó a atender medicina general por necesidad: embarazos, partos, diarreas, enfermedades respiratorias, urgencias. “Por ser mujer, me buscaban para los embarazos… por confianza de los esposos hacia mí”. Las fichas médicas se amontonaban en su consultorio.
“Hace poco retiré un montón… más de 25 mil”. La buscaban en todos lados. “Hasta escondida tenía que andar. Si iba a la iglesia, me encontraban. Una vez estaba del otro lado del lago y un señor llegó en tractor a buscarme”.
En el año 2000 compró el terreno que años más tarde sería invadido. No era una gran finca, explica, sino varias manzanas de tierra cultivable —“vegas”, dice— con agua de río, a seis o siete kilómetros del casco urbano y a un kilómetro de la carretera a Río Dulce. Las parcelas eran contiguas a las de dos amigas, hermanas entre sí, también herederas.
Eran tierras fértiles, suficientes para una vida tranquila: trabajar, atender pacientes y ser parte de la comunidad. Pero en 2017 todo cambió.
Los rumores que anuncian el miedo
A finales de marzo de ese año, en El Estor empezaron a escucharse rumores, los mismos que suelen preceder a una tormenta. “En los pueblos los rumores corren”, dice la doctora. Alguien había dicho que “querían invadirnos”. Ella propuso organizarse. “Formamos un grupo… la idea fue mía. Pensé que si nos uníamos, era posible que eso no nos sucediera”.
El grupo se llamó Una Voz por El Estor y reunió a 35 o 40 vecinos. No eran grandes terratenientes: eran dueños de pequeñas manzanas agrícolas. El 26 de marzo de 2017, cuando la doctora y sus amigas desayunaban en uno de sus terrenos, ocurrió.
“Fue una invasión agresiva, nos rodearon”, recuerda. No en el punto exacto, sino alrededor. Había al menos 300 personas. “Ellos sí se organizaron bien. Llamaron de las invasiones cercanas”. Las tres mujeres vieron cómo se apoderaban de su patrimonio.
La decisión fue inmediata. “No podíamos permanecer ahí. El riesgo era mucho”. La doctora salió a buscar a la policía. Los agentes la subieron a su vehículo. “Me dijeron: véngase con nosotros y nos enseña”. Pero no pudieron entrar: un árbol bloqueaba el camino. En el retén, un policía pidió identificaciones. “Nosotros no tenemos”, respondieron los invasores. Y a la pregunta de si eran del lugar, uno confesó: “Nos pidieron ayuda para bloquear el camino”. La doctora se quedó a la orilla, atónita, sin poder regresar a su propio terreno. “Sí hubo armas”, confirma.
Ese día empezó la pesadilla. “Yo sinceramente creí que iba a ser fácil”, repite. Pero no lo fue. En ese entonces, El Estor no tenía Ministerio Público. Debían viajar a Morales cada semana, dos horas por trayecto, para hablar con el fiscal. Reunieron pruebas: fotos antiguas, escrituras de 1898. Muchos documentos estaban deteriorados por un incendio en el Registro de la Propiedad de Chiquimula.
El expediente tomó cinco o seis años en armarse. Mientras tanto, el terreno se deterioraba y los gastos aumentaban.
“Viajar no es barato. Y yo dejé de trabajar: un día que no trabajo es un día sin ganar”. Pagaron seguridad para evitar nuevas invasiones. Hubo amenazas. “Para pagar a esa gente tuve que vender cinco manzanas de otra propiedad”.
En la parcela invadida, el daño ambiental fue total. “Mi esposo tenía un bosque a la orilla del río. Cortaron todo, madera, árboles… todo”. La devastación generó incluso dieciséis órdenes de captura por daño ambiental contra ellas. “Fue una depredación total”.
Diez órdenes de desalojo y un agosto que quebró el ánimo
Se emitieron diez órdenes de desalojo. Algunas se suspendieron por fechas, otras por falta de agentes. La novena, en agosto de 2025, fue la más dolorosa.
“Creí que ahí sí la íbamos a recuperar”. Llegaron mil policías. Tenían cien jornaleros y seguridad contratada. Pagaron veinte mil quetzales por maquinaria para desarmar casas. Gastaron alrededor de ciento treinta mil entre las tres propietarias.
Todo se arruinó cuando corrió el rumor de heridos. “Niños intoxicados, un hombre tirado riéndose, haciendo como que le daban convulsiones”. La jueza y el comisario suspendieron el desalojo. “Yo ni lo creía”.
Esa noche quiso vender. “No vivíamos tranquilos”.
Meses después llegó la décima orden. “Sinceramente, no lo pensé”. Aun así, contrataron la mitad del personal. Llegaron 700 agentes. Esta vez no hubo bloqueos. Hubo diálogo. La jueza fue clara: tenían veinte minutos para sacar sus cosas. El operativo terminó a las ocho de la noche. Las casas fueron desarmadas y una maquinaria aplanó el terreno para evitar futuros retornos.
Al recuperar la tierra, descubrieron la magnitud del negocio interno: “De las treinta y tantas familias, tal vez cinco eran de los primeros. Todo había sido vendido”. Algunos dijeron cuánto pagaron: “diez mil”, “quince mil”, “veinte mil”. Había gente de Petén, Gualán y Río Dulce. “Eso demuestra que es negocio, no necesidad”.
Sobre las causas, hace una pausa. “Ha habido injusticias. Mucha gente no tiene oportunidades de estudio ni de vivienda. Ha habido abandono del Estado”. Pero también señala un desequilibrio: “Ser no indígena se volvió pecado. Todas las ayudas para la gente indígena. Y la pobreza no importa de qué raza sea uno”. Insiste en la igualdad de oportunidades, pero dice que se “empoderó de forma no adecuada” y se creó “odio entre ladinos e indígenas”.
Recuerda reuniones donde salían referencias a la conquista. “¿Qué culpa tengo yo de que hayan venido los españoles? ¿Por qué revivir eso cada vez? Para mí, eso crea resentimiento”. Según ella, parte de ese resentimiento es enseñado y existe financiamiento externo.
La doctora se ríe: “Yo era hasta guerrillera”. No literalmente, sino para explicar cómo su idealismo juvenil se moderó. “Pensaba que todos debíamos tener oportunidades y cuidar el ambiente… pero se han perdido los valores y el respeto”.
A más de un mes del desalojo exitoso, el terreno sigue despejado. Contrataron seguridad. “Siempre con cuidado, ¿verdad? Pero no hemos tenido ningún tipo de agresión. Nada, nada”. Aun así, no se declara del todo tranquila.
“Ojalá prevalezca la ley. Todos tenemos derechos, pero sin pasarnos sobre otros”, dice al despedirse.
Hoy, Rina Castañeda continúa atendiendo pacientes, como hace más de tres décadas. A veces retira fichas viejas para hacer espacio, como si también así despejara el camino después de los años más duros. En El Estor, donde un día llegó como esperanza, intenta ahora recuperar la paz. Y que la ley, por fin, la acompañe, como a todas las víctimas de estos delitos.
En la sala silenciosa de su casa, rodeada de carpetas envejecidas y fichas médicas apiladas como testimonio de décadas de servicio, la doctora Rina Castañeda revisa su vida profesional en El Estor, Izabal. Con nostalgia hojea los nombres de más de 25 mil pacientes atendidos. Ese recuerdo volvió a su mente cuando la entrevistamos por teléfono, durante uno de sus viajes a la capital.
Lleva treinta y tres años viviendo en ese municipio, un nombre que ya suena a casa, a urgencias a cualquier hora del día; un nombre que también quedó asociado a un conflicto que le arrebató algo más que la tranquilidad: su terreno. “Yo nunca me he quedado encerrada en mi clínica”, dice. Y es cierto: ha sido médica, pediatra, docente universitaria, integrante de asociaciones ambientales y colaboradora de la Cruz Roja, entre otras actividades para apoyar a la comunidad.
Su llegada fue una esperanza para muchos. Pero su historia también es la crónica de un despojo y de cómo casi nueve años de denuncias, viajes, trámites y desalojos fallidos terminan moldeando a cualquiera. “Pensé que iba a ser fácil. Si esto es mío, pongo una denuncia y me lo tienen que devolver. Pero no”.
Originaria de Chiquimula, se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Fue pediatra y docente de estudiantes de quinto año. Lo dejó todo porque su esposo, “una persona de campo”, la convenció: “Me voy a ir a trabajar esa tierra porque se va a perder; está abandonada”. Esa tierra provenía de una herencia familiar: el abuelo de la doctora había comprado grandes extensiones hacía sesenta o setenta años y las repartió entre sus nueve hijos.
A principios de los años noventa, El Estor era distinto. Sin carretera al Atlántico, con calles de tierra y un aislamiento que hacía que las noticias viajaran más rápido que los oficios. “No había ni bajado mis cosas y ya tenía gente esperándome”, recuerda. Había apenas tres o cuatro médicos en todo el municipio. Pese a su formación pediátrica, empezó a atender medicina general por necesidad: embarazos, partos, diarreas, enfermedades respiratorias, urgencias. “Por ser mujer, me buscaban para los embarazos… por confianza de los esposos hacia mí”. Las fichas médicas se amontonaban en su consultorio.
“Hace poco retiré un montón… más de 25 mil”. La buscaban en todos lados. “Hasta escondida tenía que andar. Si iba a la iglesia, me encontraban. Una vez estaba del otro lado del lago y un señor llegó en tractor a buscarme”.
En el año 2000 compró el terreno que años más tarde sería invadido. No era una gran finca, explica, sino varias manzanas de tierra cultivable —“vegas”, dice— con agua de río, a seis o siete kilómetros del casco urbano y a un kilómetro de la carretera a Río Dulce. Las parcelas eran contiguas a las de dos amigas, hermanas entre sí, también herederas.
Eran tierras fértiles, suficientes para una vida tranquila: trabajar, atender pacientes y ser parte de la comunidad. Pero en 2017 todo cambió.
Los rumores que anuncian el miedo
A finales de marzo de ese año, en El Estor empezaron a escucharse rumores, los mismos que suelen preceder a una tormenta. “En los pueblos los rumores corren”, dice la doctora. Alguien había dicho que “querían invadirnos”. Ella propuso organizarse. “Formamos un grupo… la idea fue mía. Pensé que si nos uníamos, era posible que eso no nos sucediera”.
El grupo se llamó Una Voz por El Estor y reunió a 35 o 40 vecinos. No eran grandes terratenientes: eran dueños de pequeñas manzanas agrícolas. El 26 de marzo de 2017, cuando la doctora y sus amigas desayunaban en uno de sus terrenos, ocurrió.
“Fue una invasión agresiva, nos rodearon”, recuerda. No en el punto exacto, sino alrededor. Había al menos 300 personas. “Ellos sí se organizaron bien. Llamaron de las invasiones cercanas”. Las tres mujeres vieron cómo se apoderaban de su patrimonio.
La decisión fue inmediata. “No podíamos permanecer ahí. El riesgo era mucho”. La doctora salió a buscar a la policía. Los agentes la subieron a su vehículo. “Me dijeron: véngase con nosotros y nos enseña”. Pero no pudieron entrar: un árbol bloqueaba el camino. En el retén, un policía pidió identificaciones. “Nosotros no tenemos”, respondieron los invasores. Y a la pregunta de si eran del lugar, uno confesó: “Nos pidieron ayuda para bloquear el camino”. La doctora se quedó a la orilla, atónita, sin poder regresar a su propio terreno. “Sí hubo armas”, confirma.
Ese día empezó la pesadilla. “Yo sinceramente creí que iba a ser fácil”, repite. Pero no lo fue. En ese entonces, El Estor no tenía Ministerio Público. Debían viajar a Morales cada semana, dos horas por trayecto, para hablar con el fiscal. Reunieron pruebas: fotos antiguas, escrituras de 1898. Muchos documentos estaban deteriorados por un incendio en el Registro de la Propiedad de Chiquimula.
El expediente tomó cinco o seis años en armarse. Mientras tanto, el terreno se deterioraba y los gastos aumentaban.
“Viajar no es barato. Y yo dejé de trabajar: un día que no trabajo es un día sin ganar”. Pagaron seguridad para evitar nuevas invasiones. Hubo amenazas. “Para pagar a esa gente tuve que vender cinco manzanas de otra propiedad”.
En la parcela invadida, el daño ambiental fue total. “Mi esposo tenía un bosque a la orilla del río. Cortaron todo, madera, árboles… todo”. La devastación generó incluso dieciséis órdenes de captura por daño ambiental contra ellas. “Fue una depredación total”.
Diez órdenes de desalojo y un agosto que quebró el ánimo
Se emitieron diez órdenes de desalojo. Algunas se suspendieron por fechas, otras por falta de agentes. La novena, en agosto de 2025, fue la más dolorosa.
“Creí que ahí sí la íbamos a recuperar”. Llegaron mil policías. Tenían cien jornaleros y seguridad contratada. Pagaron veinte mil quetzales por maquinaria para desarmar casas. Gastaron alrededor de ciento treinta mil entre las tres propietarias.
Todo se arruinó cuando corrió el rumor de heridos. “Niños intoxicados, un hombre tirado riéndose, haciendo como que le daban convulsiones”. La jueza y el comisario suspendieron el desalojo. “Yo ni lo creía”.
Esa noche quiso vender. “No vivíamos tranquilos”.
Meses después llegó la décima orden. “Sinceramente, no lo pensé”. Aun así, contrataron la mitad del personal. Llegaron 700 agentes. Esta vez no hubo bloqueos. Hubo diálogo. La jueza fue clara: tenían veinte minutos para sacar sus cosas. El operativo terminó a las ocho de la noche. Las casas fueron desarmadas y una maquinaria aplanó el terreno para evitar futuros retornos.
Al recuperar la tierra, descubrieron la magnitud del negocio interno: “De las treinta y tantas familias, tal vez cinco eran de los primeros. Todo había sido vendido”. Algunos dijeron cuánto pagaron: “diez mil”, “quince mil”, “veinte mil”. Había gente de Petén, Gualán y Río Dulce. “Eso demuestra que es negocio, no necesidad”.
Sobre las causas, hace una pausa. “Ha habido injusticias. Mucha gente no tiene oportunidades de estudio ni de vivienda. Ha habido abandono del Estado”. Pero también señala un desequilibrio: “Ser no indígena se volvió pecado. Todas las ayudas para la gente indígena. Y la pobreza no importa de qué raza sea uno”. Insiste en la igualdad de oportunidades, pero dice que se “empoderó de forma no adecuada” y se creó “odio entre ladinos e indígenas”.
Recuerda reuniones donde salían referencias a la conquista. “¿Qué culpa tengo yo de que hayan venido los españoles? ¿Por qué revivir eso cada vez? Para mí, eso crea resentimiento”. Según ella, parte de ese resentimiento es enseñado y existe financiamiento externo.
La doctora se ríe: “Yo era hasta guerrillera”. No literalmente, sino para explicar cómo su idealismo juvenil se moderó. “Pensaba que todos debíamos tener oportunidades y cuidar el ambiente… pero se han perdido los valores y el respeto”.
A más de un mes del desalojo exitoso, el terreno sigue despejado. Contrataron seguridad. “Siempre con cuidado, ¿verdad? Pero no hemos tenido ningún tipo de agresión. Nada, nada”. Aun así, no se declara del todo tranquila.
“Ojalá prevalezca la ley. Todos tenemos derechos, pero sin pasarnos sobre otros”, dice al despedirse.
Hoy, Rina Castañeda continúa atendiendo pacientes, como hace más de tres décadas. A veces retira fichas viejas para hacer espacio, como si también así despejara el camino después de los años más duros. En El Estor, donde un día llegó como esperanza, intenta ahora recuperar la paz. Y que la ley, por fin, la acompañe, como a todas las víctimas de estos delitos.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: