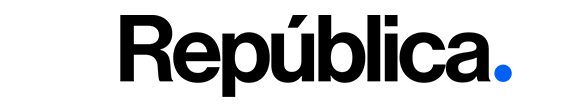Hablar de Ozzy Osbourne es hablar de un mito que se niega a morir. Cada grito desgarrador, cada mirada desenfocada y palabra perdida, cada canción cargada de energía caótica, aun en sus más sentidas baladas, dieron forma a un género que parecía destinado a marginados y diferentes, a quienes se mira por encima del hombro con extrañeza y a veces con desprecio por quienes se autodenominan iconoclastas de las modas pasajeras. Pero, gracias a él, el heavy metal se convirtió en un lenguaje universal de resistencia, rebeldía y libertad.
Ozzy se erigió como el príncipe de las tinieblas, pero también fue la antorcha que iluminó a generaciones enteras. Su historia no está hecha de perfección ni de disciplina pulcra. Está hecha de excesos, caídas y resurrecciones. Esa fragilidad tan humana que lo acompañó durante décadas fue paradójicamente lo que lo hizo eterno. Desde los primeros acordes de Black Sabbath, con ese sonido pesado y casi apocalíptico que dio vida al heavy metal en los setenta, hasta su reinvención como solista con Blizzard of Ozz, Ozzy siempre supo ser el centro de atención, incluso cuando todo parecía estar en su contra.
Su partida forzada de Black Sabbath en 1979 pudo haber sido el final. La mayoría de músicos se habrían hundido en la autodestrucción o en el olvido. Muchos han intentado caminos solistas, pero pocos o casi ninguno alcanzó una gloria tan grande en solitario: Bruce Dickinson, Sammy Hagar, David Lee Roth, Sebastian Bach, entre otros, son claros ejemplos. Todos son virtuosísimos y cuentan con gran leyenda, pero basada en su paso por las bandas en las que tocaron o a las que volvieron. Ninguno construyó una carrera sólida lejos de ellas.
No fue fácil, aunque gracias a Sharon como su impulso y Randy Rhoads con su virtuosidad, lograron que nuevamente su voz resonara como en Crazy Train, con ese riff inicial que se clava en la memoria. No solo fue un éxito, se convirtió en un himno generacional. Era la voz de un hombre que había tocado fondo, pero dispuesto a volver a subir, y en esa voz millones encontraron la energía para enfrentar sus propias batallas.
La dupla con Rhoads fue otra chispa de genialidad. Rhoads aportó un virtuosismo guitarrístico que chocaba y se fusionaba con la crudeza de la voz de Ozzy. Temas como Mr. Crowley demostraron que el metal podía ser sofisticado, oscuro y brillante al mismo tiempo. La tragedia de la muerte prematura de Rhoads fue uno de los golpes más duros para Ozzy. Mas incluso en medio de ese dolor, el cantante siguió adelante. Esa resiliencia es quizá una de las mayores lecciones que deja su vida: el arte puede sobrevivir incluso a las pérdidas más devastadoras.
Más allá de la música, Ozzy se convirtió en ícono cultural. Su estilo excéntrico, su irreverencia en el escenario, su manera de vivir sin pedir perdón, lo transformaron en un referente para quienes no encajaban en los moldes. El reality The Osbournes mostró una faceta distinta: el padre caótico, tierno y desbordado, que nos recordaba al ser humano detrás del mito, lleno de contradicciones y ternuras inesperadas.
Su legado no se limita a las canciones. Está en cada banda que nació inspirada por su sonido, en cada adolescente que encontró refugio en sus letras, en cada fan que gritó junto a él en un concierto. Está en la evolución misma del metal, que tomó caminos múltiples —del glam colorido al thrash brutal, del doom opresivo al black metal—, todos ellos alimentados de una u otra forma por la semilla que él ayudó a plantar.
Mirando atrás, es imposible no sentir una mezcla de gratitud y melancolía. Gratitud porque su música nos acompañó en momentos adolescentes de confusión, rabia y celebración; porque nos enseñó que ser diferente más que válido, era necesario. Melancolía porque ya sabíamos que su vida se apagaba y aun así se resistía e intentaba levantarse, como lo vimos tratar de hacerlo varias veces durante el Back to the Beginning, atado a su trono para prevenir una caída. Nos recordaba que tarde o temprano tendríamos que despedirnos de su físico, aunque nunca de su legado.
Decir adiós es difícil. Su voz seguirá rugiendo en los parlantes, en las guitarras que se encienden cada vez que alguien aprende el riff de Iron Man o Crazy Train, en los festivales donde miles corean su nombre. Es un adiós simbólico, más que definitivo. Como todo mito, se transforma en memoria, en legado, en inspiración que atraviesa generaciones.
Gracias, Ozzy por enseñarnos que la oscuridad también puede ser luz. Gracias por demostrarnos que incluso cuando el mundo parece un caos, siempre hay un grito, un riff, una canción capaz de darle sentido. Te vas como llegaste: irreverente, inmortal, príncipe de las tinieblas y, al mismo tiempo, faro para los que caminamos en la penumbra.
Tu tren loco sigue su viaje y nosotros seguimos a bordo.
Hablar de Ozzy Osbourne es hablar de un mito que se niega a morir. Cada grito desgarrador, cada mirada desenfocada y palabra perdida, cada canción cargada de energía caótica, aun en sus más sentidas baladas, dieron forma a un género que parecía destinado a marginados y diferentes, a quienes se mira por encima del hombro con extrañeza y a veces con desprecio por quienes se autodenominan iconoclastas de las modas pasajeras. Pero, gracias a él, el heavy metal se convirtió en un lenguaje universal de resistencia, rebeldía y libertad.
Ozzy se erigió como el príncipe de las tinieblas, pero también fue la antorcha que iluminó a generaciones enteras. Su historia no está hecha de perfección ni de disciplina pulcra. Está hecha de excesos, caídas y resurrecciones. Esa fragilidad tan humana que lo acompañó durante décadas fue paradójicamente lo que lo hizo eterno. Desde los primeros acordes de Black Sabbath, con ese sonido pesado y casi apocalíptico que dio vida al heavy metal en los setenta, hasta su reinvención como solista con Blizzard of Ozz, Ozzy siempre supo ser el centro de atención, incluso cuando todo parecía estar en su contra.
Su partida forzada de Black Sabbath en 1979 pudo haber sido el final. La mayoría de músicos se habrían hundido en la autodestrucción o en el olvido. Muchos han intentado caminos solistas, pero pocos o casi ninguno alcanzó una gloria tan grande en solitario: Bruce Dickinson, Sammy Hagar, David Lee Roth, Sebastian Bach, entre otros, son claros ejemplos. Todos son virtuosísimos y cuentan con gran leyenda, pero basada en su paso por las bandas en las que tocaron o a las que volvieron. Ninguno construyó una carrera sólida lejos de ellas.
No fue fácil, aunque gracias a Sharon como su impulso y Randy Rhoads con su virtuosidad, lograron que nuevamente su voz resonara como en Crazy Train, con ese riff inicial que se clava en la memoria. No solo fue un éxito, se convirtió en un himno generacional. Era la voz de un hombre que había tocado fondo, pero dispuesto a volver a subir, y en esa voz millones encontraron la energía para enfrentar sus propias batallas.
La dupla con Rhoads fue otra chispa de genialidad. Rhoads aportó un virtuosismo guitarrístico que chocaba y se fusionaba con la crudeza de la voz de Ozzy. Temas como Mr. Crowley demostraron que el metal podía ser sofisticado, oscuro y brillante al mismo tiempo. La tragedia de la muerte prematura de Rhoads fue uno de los golpes más duros para Ozzy. Mas incluso en medio de ese dolor, el cantante siguió adelante. Esa resiliencia es quizá una de las mayores lecciones que deja su vida: el arte puede sobrevivir incluso a las pérdidas más devastadoras.
Más allá de la música, Ozzy se convirtió en ícono cultural. Su estilo excéntrico, su irreverencia en el escenario, su manera de vivir sin pedir perdón, lo transformaron en un referente para quienes no encajaban en los moldes. El reality The Osbournes mostró una faceta distinta: el padre caótico, tierno y desbordado, que nos recordaba al ser humano detrás del mito, lleno de contradicciones y ternuras inesperadas.
Su legado no se limita a las canciones. Está en cada banda que nació inspirada por su sonido, en cada adolescente que encontró refugio en sus letras, en cada fan que gritó junto a él en un concierto. Está en la evolución misma del metal, que tomó caminos múltiples —del glam colorido al thrash brutal, del doom opresivo al black metal—, todos ellos alimentados de una u otra forma por la semilla que él ayudó a plantar.
Mirando atrás, es imposible no sentir una mezcla de gratitud y melancolía. Gratitud porque su música nos acompañó en momentos adolescentes de confusión, rabia y celebración; porque nos enseñó que ser diferente más que válido, era necesario. Melancolía porque ya sabíamos que su vida se apagaba y aun así se resistía e intentaba levantarse, como lo vimos tratar de hacerlo varias veces durante el Back to the Beginning, atado a su trono para prevenir una caída. Nos recordaba que tarde o temprano tendríamos que despedirnos de su físico, aunque nunca de su legado.
Decir adiós es difícil. Su voz seguirá rugiendo en los parlantes, en las guitarras que se encienden cada vez que alguien aprende el riff de Iron Man o Crazy Train, en los festivales donde miles corean su nombre. Es un adiós simbólico, más que definitivo. Como todo mito, se transforma en memoria, en legado, en inspiración que atraviesa generaciones.
Gracias, Ozzy por enseñarnos que la oscuridad también puede ser luz. Gracias por demostrarnos que incluso cuando el mundo parece un caos, siempre hay un grito, un riff, una canción capaz de darle sentido. Te vas como llegaste: irreverente, inmortal, príncipe de las tinieblas y, al mismo tiempo, faro para los que caminamos en la penumbra.
Tu tren loco sigue su viaje y nosotros seguimos a bordo.

 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: