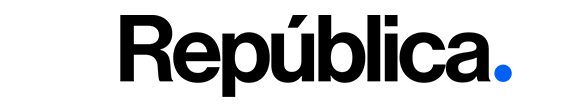Chile nos recibió en el 2000 a mi compañera Kim y a mí con algo poco frecuente en Latinoamérica: normalidad. Un presidente que explicaba en vez de prometer, ministros que hablaban sin gritar, un país que no necesitaba convencer a nadie. Una cualidad escasa: sabía hacia dónde quería ir. Simplemente funcionaba.
Gobernaba Ricardo Lagos. Su gabinete reformaba sin dinamitar. Había orgullo por el rumbo macroeconómico, acompañado de cautela. Un ministro me manifestó que el país no aspiraba a ser el mejor alumno, sino el más constante.
Lagos encarnaba una transición ya adulta. Este intelectual consolidó el modelo económico con correcciones sociales, la autonomía de las instituciones, la inserción internacional.
Conversé con Jorge Rodríguez Grossi, triministro de Economía, Energía y Minería. Austero y metódico. Su formación liberal lo acercaba al ideario de los Chicago Boys. Al llegar le dije, en referencia a las tres carteras que controlaba: “Ministro, usted y yo compartimos la afición por el ajedrez; su trabajo debe ser como jugar una exhibición de simultáneas”. Se rió: “Algo de eso hay, sí”.
La estatal Codelco, la joya de la corona: principal productora global de cobre y fuente decisiva de ingresos fiscales. A su alrededor orbitaban compañías privadas mineras, energéticas y de servicios.
Traté de política monetaria con Carlos Massad, presidente del Banco Central. La autonomía de la institución, ampliamente respetada, era uno de los pilares del modelo. Recalcó que “las utopías jamás deben ser descartadas”.
Entrevisté a empresarios tecnológicos que discutían de innovación sin anglicismos innecesarios; a economistas que defendían la prudencia fiscal como virtud ética; a académicos que, con calma, advertían sobre las persistentes desigualdades. Se evitaban los gestos grandilocuentes, se opinaba sobre procesos. Incluso las críticas al Ejecutivo se formulaban con cortesía. Desacuerdo como forma de respeto. La economía mostraba señales de recuperación tras los efectos de la crisis asiática. En la sociedad, un clima de moderado optimismo.
La conciencia de las patentes disparidades coexistía con una evidente percepción de progreso. La clase media se expandía y exigía más: educación y servicios, mayor transparencia. Movilizaciones puntuales, no estructurales. No había euforia, aunque predominaba una confianza básica en las instituciones, algo poco común en la región en aquellos años.
En transporte y logística, los puertos eran pieza clave. En el litoral conversamos con los presidentes de la Empresa Portuaria de Valparaíso y de San Antonio. Su modernización, con concesiones privadas y mejoras en infraestructura, avanzaba sin mayores conflictos. La apertura de Chile pasaba, literalmente, por sus muelles.
La política de privatizaciones entraba en una fase más reflexiva. Lagos defendía una relación pragmática entre lo público y lo privado. Economistas y empresarios nos aclaraban que el debate no era “Estado sí o no”, sino “Estado cómo”. No se refundaba. Se ajustaba, corregía, renovaba.
El director del Servicio Nacional de Turismo, encuadrado dentro del Ministerio de Economía, expuso con elocuencia la creciente importancia de este rubro.
Residimos en el Hotel Carrera, mirador privilegiado del pulso político, urbano y humano. Situado a pocos pasos del Palacio de La Moneda, sede del presidente de la República, condensaba una parte sustancial del siglo XX chileno. Sus salones tenían la elegancia de los lugares que han acogido reuniones y conversaciones de alto nivel. En el lobby coincidían diplomáticos, periodistas extranjeros, funcionarios y empresarios que anteponían el anonimato.
El casco histórico tenía una densidad humana que invitaba a recorrerlo a pie. En materia gastronómica, ofrecía marcados contrastes. A veces cenábamos en Azul Profundo, un restaurante que entendía el mar como argumento cultural. Cuando íbamos al Mercado Central solíamos comer en Donde Augusto, cuyo dueño no se detenía en tendencias o fusiones: exponía su producto, frescura y oficio. Allí saboreamos algunos de los mariscos más memorables del viaje.
El Mapocho acompañaba nuestros itinerarios. Sin ser un río pintoresco, era profundamente urbano. Caminar junto a él al atardecer ofrecía una perspectiva más doméstica de la ciudad.
La Torre Telefónica, diseñada para parecerse a un teléfono celular de los años noventa y ubicada cerca de la Plaza Baquedano y el Parque Bustamante, era un punto clave en la ciudad.
Santiago se nos revelaba, asimismo, a través de sus barrios. Providencia sugería una clase media segura de sí, con sus librerías y cafés tranquilos. Bellavista, el contrapunto: nocturno, creativo y algo desordenado. Lastarria, más pequeño y limitado, parecía diseñado para la charla sosegada y el paseo.
Yo había trabajado en España en la promoción de vinos, por lo que aproveché nuestra estadía para visitar el valle central. Por supuesto, también Viña Concha y Toro, la principal exportadora. Un enólogo me explicó que el éxito no estaba en imitar a España o Francia, sino en entender el suelo chileno como un idioma propio.
Guardo un particular recuerdo de nuestros encuentros con Carlos Cardoen. Ingeniero y empresario destacado. Figura polémica porque durante la dictadura de Augusto Pinochet incursionó en la industria armamentística. En 1993, el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de haber vendido bombas de racimo al régimen iraquí. Cuando yo lo entrevisté, Cardoen ya había pivotado hacia el sector agroindustrial, vitivinícola, turístico y de servicios.
Nos recogió en la capital pilotando su propio helicóptero. Durante el vuelo hacia su bodega, rodeada de viñedos, nos habló de su amor por el vino. En su ciudad, Santa Cruz, impulsó el turismo local. Otro día, en su hacienda del Valle de Colchagua, nos relató sus proyectos. Nunca eludió su pasado ni las controversias. Un personaje deslumbrante y complejo.
Mi hermano y yo convencimos a mi madre para que nos visitara. Le enseñé la capital. Le organicé un viaje al sur —famoso por sus paisajes de lagos, volcanes y bosques— y a la isla de Chiloé.
Conocí a protagonistas de la cultura. Antonio Skármeta acababa de ser nombrado embajador en Alemania. Su doble condición —escritor consagrado y diplomático entrante— marcaba su conversación. Valoraba el peso de Europa en la formación intelectual latinoamericana y la necesidad de pensarse a sí mismo no solo desde Estados Unidos. Exiliado, regresaba al país no con resentimiento, sino con curiosidad renovada. Su obra El cartero de Neruda, una de las novelas más leídas, había quedado aún más reforzada por su adaptación cinematográfica.
Asistí a la presentación del libro Un viaje por mi biblioteca. Dialogué con su autor, Pierre Jacomet, quien me dedicó esta autobiografía intelectual. La suya fue una trayectoria singular, a medio camino entre el ensayo, la crónica cultural y la reflexión íntima. Gran parte de su vida transcurrió entre libros, viajes y una relación muy personal con la cultura europea, especialmente la francesa. Su vida estuvo marcada por una enfermedad poco común, la acromegalia, causada por un trastorno hormonal derivado de la hipófisis. Lo refería con una franqueza serena.
En este país de objetivos claros y poca épica política, descubrimos paisajes espectaculares. Para acabar de entender un territorio, hay que alejarse de los despachos. Hubo desplazamientos medio profesionales, medio turísticos.
Valparaíso no se recorre: se trepa. Pasé días subiendo y bajando cerros. Cada uno tiene su carácter, su ritmo, su manera de mirar el mar. Los ascensores —viejos, lentos, imprescindibles— son evocación en movimiento. Un collage vivo de casas de colores, pasajes estrechos y miradores improvisados. El peso de la tradición se percibe en la plaza Sotomayor. Antes del Canal de Panamá, Valparaíso fue la gran puerta de Chile al mundo. Receptor de ideas, mercancías y lenguas. Todo sigue girando alrededor del puerto.
En Iquique, norte grande, entrevisté a Jorge Soria Quiroga, una de las figuras más singulares y polémicas de la política doméstica de entonces. Llevaba más de veinte años al frente del municipio. Más que un alcalde convencional, era un caudillo local. Despreciaba la corrección política y denunciaba el centralismo santiaguino.
Visitamos la gigantesca mina a cielo abierto de Chuquicamata. Allí, el cobre se convertía en una colosal herida de la tierra. Desde lo alto, los camiones parecían juguetes y los operarios, puntos minúsculos.
Desde allí continuamos hacia San Pedro de Atacama. Un cambio radical: del hierro industrial al adobe ancestral. Un lugar mínimo desde el que se entendía lo inmenso. Las jornadas en este pequeño pueblo del desierto constituyeron una experiencia inolvidable. Calles de tierra, una plaza sobria como punto de encuentro. Por la noche, el cielo estrellado: firmamento nítido.
A 90 kilómetros, los géiseres del Tatio. La salida de madrugada hacia estos campos geotérmicos, a 4,300 metros de altura, fue una prueba tanto física como sensorial. El frío extremo del Altiplano y una oscuridad absoluta. De pronto, al amanecer, la tierra empezó a respirar. Por doquier emergían chorros de vapor. Junto al frío y el silencio, una lección de humildad.
En otro paraje desértico, el Valle de la Luna, el tiempo parecía comprimirse: millones de años resumidos en un pliegue de roca. Caminamos entre formaciones de sal y arcilla que el atardecer transformaba en un ejercicio de color y sombra. Un ensayo general del fin del mundo.
Las minas abandonadas añadían una capa histórica al paisaje. Oficinas salitreras en ruinas, maquinarias oxidadas, campamentos fantasmas: biografía económica del desierto. Vestigios de la era del nitrato, cuando el norte chileno alimentó la agricultura y la industria mundiales. Auge, riqueza súbita y colapso de aquella época estaban escritos en paredes desconchadas y rieles que se perdían en la arena. Un archivo abierto de la modernidad temprana.
Me sigo preguntando por qué Atacama obliga a sentir con tal precisión. Creo que su luz implacable, su aire seco y su amplitud desconcertante juegan un papel decisivo. No hay medias tintas allí: el cuerpo acusa la altura, la piel soporta el sol, la mente dosifica pensamientos. El desierto no es vacío: es memoria concentrada.
Chile me dejó una sensación persistente. Un país que avanzaba sin pedir aplauso, que prefería el método al gesto, la continuidad al eslogan. No prometía futuro: lo iba construyendo sin alboroto.
Todo lo vivido —conversaciones, ciudades, puertos, desierto, cordillera— componía una partitura sobria y perdurable. Aquella estancia me enseñó que el progreso puede ser silencioso y que la seriedad no está reñida con la belleza.
Chile nos recibió en el 2000 a mi compañera Kim y a mí con algo poco frecuente en Latinoamérica: normalidad. Un presidente que explicaba en vez de prometer, ministros que hablaban sin gritar, un país que no necesitaba convencer a nadie. Una cualidad escasa: sabía hacia dónde quería ir. Simplemente funcionaba.
Gobernaba Ricardo Lagos. Su gabinete reformaba sin dinamitar. Había orgullo por el rumbo macroeconómico, acompañado de cautela. Un ministro me manifestó que el país no aspiraba a ser el mejor alumno, sino el más constante.
Lagos encarnaba una transición ya adulta. Este intelectual consolidó el modelo económico con correcciones sociales, la autonomía de las instituciones, la inserción internacional.
Conversé con Jorge Rodríguez Grossi, triministro de Economía, Energía y Minería. Austero y metódico. Su formación liberal lo acercaba al ideario de los Chicago Boys. Al llegar le dije, en referencia a las tres carteras que controlaba: “Ministro, usted y yo compartimos la afición por el ajedrez; su trabajo debe ser como jugar una exhibición de simultáneas”. Se rió: “Algo de eso hay, sí”.
La estatal Codelco, la joya de la corona: principal productora global de cobre y fuente decisiva de ingresos fiscales. A su alrededor orbitaban compañías privadas mineras, energéticas y de servicios.
Traté de política monetaria con Carlos Massad, presidente del Banco Central. La autonomía de la institución, ampliamente respetada, era uno de los pilares del modelo. Recalcó que “las utopías jamás deben ser descartadas”.
Entrevisté a empresarios tecnológicos que discutían de innovación sin anglicismos innecesarios; a economistas que defendían la prudencia fiscal como virtud ética; a académicos que, con calma, advertían sobre las persistentes desigualdades. Se evitaban los gestos grandilocuentes, se opinaba sobre procesos. Incluso las críticas al Ejecutivo se formulaban con cortesía. Desacuerdo como forma de respeto. La economía mostraba señales de recuperación tras los efectos de la crisis asiática. En la sociedad, un clima de moderado optimismo.
La conciencia de las patentes disparidades coexistía con una evidente percepción de progreso. La clase media se expandía y exigía más: educación y servicios, mayor transparencia. Movilizaciones puntuales, no estructurales. No había euforia, aunque predominaba una confianza básica en las instituciones, algo poco común en la región en aquellos años.
En transporte y logística, los puertos eran pieza clave. En el litoral conversamos con los presidentes de la Empresa Portuaria de Valparaíso y de San Antonio. Su modernización, con concesiones privadas y mejoras en infraestructura, avanzaba sin mayores conflictos. La apertura de Chile pasaba, literalmente, por sus muelles.
La política de privatizaciones entraba en una fase más reflexiva. Lagos defendía una relación pragmática entre lo público y lo privado. Economistas y empresarios nos aclaraban que el debate no era “Estado sí o no”, sino “Estado cómo”. No se refundaba. Se ajustaba, corregía, renovaba.
El director del Servicio Nacional de Turismo, encuadrado dentro del Ministerio de Economía, expuso con elocuencia la creciente importancia de este rubro.
Residimos en el Hotel Carrera, mirador privilegiado del pulso político, urbano y humano. Situado a pocos pasos del Palacio de La Moneda, sede del presidente de la República, condensaba una parte sustancial del siglo XX chileno. Sus salones tenían la elegancia de los lugares que han acogido reuniones y conversaciones de alto nivel. En el lobby coincidían diplomáticos, periodistas extranjeros, funcionarios y empresarios que anteponían el anonimato.
El casco histórico tenía una densidad humana que invitaba a recorrerlo a pie. En materia gastronómica, ofrecía marcados contrastes. A veces cenábamos en Azul Profundo, un restaurante que entendía el mar como argumento cultural. Cuando íbamos al Mercado Central solíamos comer en Donde Augusto, cuyo dueño no se detenía en tendencias o fusiones: exponía su producto, frescura y oficio. Allí saboreamos algunos de los mariscos más memorables del viaje.
El Mapocho acompañaba nuestros itinerarios. Sin ser un río pintoresco, era profundamente urbano. Caminar junto a él al atardecer ofrecía una perspectiva más doméstica de la ciudad.
La Torre Telefónica, diseñada para parecerse a un teléfono celular de los años noventa y ubicada cerca de la Plaza Baquedano y el Parque Bustamante, era un punto clave en la ciudad.
Santiago se nos revelaba, asimismo, a través de sus barrios. Providencia sugería una clase media segura de sí, con sus librerías y cafés tranquilos. Bellavista, el contrapunto: nocturno, creativo y algo desordenado. Lastarria, más pequeño y limitado, parecía diseñado para la charla sosegada y el paseo.
Yo había trabajado en España en la promoción de vinos, por lo que aproveché nuestra estadía para visitar el valle central. Por supuesto, también Viña Concha y Toro, la principal exportadora. Un enólogo me explicó que el éxito no estaba en imitar a España o Francia, sino en entender el suelo chileno como un idioma propio.
Guardo un particular recuerdo de nuestros encuentros con Carlos Cardoen. Ingeniero y empresario destacado. Figura polémica porque durante la dictadura de Augusto Pinochet incursionó en la industria armamentística. En 1993, el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de haber vendido bombas de racimo al régimen iraquí. Cuando yo lo entrevisté, Cardoen ya había pivotado hacia el sector agroindustrial, vitivinícola, turístico y de servicios.
Nos recogió en la capital pilotando su propio helicóptero. Durante el vuelo hacia su bodega, rodeada de viñedos, nos habló de su amor por el vino. En su ciudad, Santa Cruz, impulsó el turismo local. Otro día, en su hacienda del Valle de Colchagua, nos relató sus proyectos. Nunca eludió su pasado ni las controversias. Un personaje deslumbrante y complejo.
Mi hermano y yo convencimos a mi madre para que nos visitara. Le enseñé la capital. Le organicé un viaje al sur —famoso por sus paisajes de lagos, volcanes y bosques— y a la isla de Chiloé.
Conocí a protagonistas de la cultura. Antonio Skármeta acababa de ser nombrado embajador en Alemania. Su doble condición —escritor consagrado y diplomático entrante— marcaba su conversación. Valoraba el peso de Europa en la formación intelectual latinoamericana y la necesidad de pensarse a sí mismo no solo desde Estados Unidos. Exiliado, regresaba al país no con resentimiento, sino con curiosidad renovada. Su obra El cartero de Neruda, una de las novelas más leídas, había quedado aún más reforzada por su adaptación cinematográfica.
Asistí a la presentación del libro Un viaje por mi biblioteca. Dialogué con su autor, Pierre Jacomet, quien me dedicó esta autobiografía intelectual. La suya fue una trayectoria singular, a medio camino entre el ensayo, la crónica cultural y la reflexión íntima. Gran parte de su vida transcurrió entre libros, viajes y una relación muy personal con la cultura europea, especialmente la francesa. Su vida estuvo marcada por una enfermedad poco común, la acromegalia, causada por un trastorno hormonal derivado de la hipófisis. Lo refería con una franqueza serena.
En este país de objetivos claros y poca épica política, descubrimos paisajes espectaculares. Para acabar de entender un territorio, hay que alejarse de los despachos. Hubo desplazamientos medio profesionales, medio turísticos.
Valparaíso no se recorre: se trepa. Pasé días subiendo y bajando cerros. Cada uno tiene su carácter, su ritmo, su manera de mirar el mar. Los ascensores —viejos, lentos, imprescindibles— son evocación en movimiento. Un collage vivo de casas de colores, pasajes estrechos y miradores improvisados. El peso de la tradición se percibe en la plaza Sotomayor. Antes del Canal de Panamá, Valparaíso fue la gran puerta de Chile al mundo. Receptor de ideas, mercancías y lenguas. Todo sigue girando alrededor del puerto.
En Iquique, norte grande, entrevisté a Jorge Soria Quiroga, una de las figuras más singulares y polémicas de la política doméstica de entonces. Llevaba más de veinte años al frente del municipio. Más que un alcalde convencional, era un caudillo local. Despreciaba la corrección política y denunciaba el centralismo santiaguino.
Visitamos la gigantesca mina a cielo abierto de Chuquicamata. Allí, el cobre se convertía en una colosal herida de la tierra. Desde lo alto, los camiones parecían juguetes y los operarios, puntos minúsculos.
Desde allí continuamos hacia San Pedro de Atacama. Un cambio radical: del hierro industrial al adobe ancestral. Un lugar mínimo desde el que se entendía lo inmenso. Las jornadas en este pequeño pueblo del desierto constituyeron una experiencia inolvidable. Calles de tierra, una plaza sobria como punto de encuentro. Por la noche, el cielo estrellado: firmamento nítido.
A 90 kilómetros, los géiseres del Tatio. La salida de madrugada hacia estos campos geotérmicos, a 4,300 metros de altura, fue una prueba tanto física como sensorial. El frío extremo del Altiplano y una oscuridad absoluta. De pronto, al amanecer, la tierra empezó a respirar. Por doquier emergían chorros de vapor. Junto al frío y el silencio, una lección de humildad.
En otro paraje desértico, el Valle de la Luna, el tiempo parecía comprimirse: millones de años resumidos en un pliegue de roca. Caminamos entre formaciones de sal y arcilla que el atardecer transformaba en un ejercicio de color y sombra. Un ensayo general del fin del mundo.
Las minas abandonadas añadían una capa histórica al paisaje. Oficinas salitreras en ruinas, maquinarias oxidadas, campamentos fantasmas: biografía económica del desierto. Vestigios de la era del nitrato, cuando el norte chileno alimentó la agricultura y la industria mundiales. Auge, riqueza súbita y colapso de aquella época estaban escritos en paredes desconchadas y rieles que se perdían en la arena. Un archivo abierto de la modernidad temprana.
Me sigo preguntando por qué Atacama obliga a sentir con tal precisión. Creo que su luz implacable, su aire seco y su amplitud desconcertante juegan un papel decisivo. No hay medias tintas allí: el cuerpo acusa la altura, la piel soporta el sol, la mente dosifica pensamientos. El desierto no es vacío: es memoria concentrada.
Chile me dejó una sensación persistente. Un país que avanzaba sin pedir aplauso, que prefería el método al gesto, la continuidad al eslogan. No prometía futuro: lo iba construyendo sin alboroto.
Todo lo vivido —conversaciones, ciudades, puertos, desierto, cordillera— componía una partitura sobria y perdurable. Aquella estancia me enseñó que el progreso puede ser silencioso y que la seriedad no está reñida con la belleza.
 EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: